|
| Inicio | Religión | Libros | Autores | Sociedad | Canarias | Poesía |
Manuel Verdugo Bartlett (1878-1951):
INTRODUCCIÓN a Estelas y otros poemas (1989):
Manuel Verdugo nació en Manila (Filipinas) en 1877. Su padre, general del ejército, estaba entonces destinado en aquella plaza. El poeta siguió el ejemplo profesional paterno e ingresó en 1894 en la Academia de Artillería de Segovia.
En 1899 se graduó con el empleo de Teniente, y como tal se desempeñó en guarniciones de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria. Solicitó su licencia del Ejército en 1903. Emprendió entonces una vida viajera que lo llevó a Francia, Suiza, Bélgica, Nápoles (donde residió un año) y Barcelona. En Madrid conoció a Jacinto Benavente, Manuel Machado, Rubén Darío, Francisco Villaespesa, etc. En 1908 fijó su residencia en La Laguna, donde falleció en 1951.
Publicó cuatro libros de poesía: Hojas, Madrid, 1905 (106 pp.); Estelas, Renacimiento, Madrid, 1922 (200 pp.); Burbujas, Santa Cruz de Tenerife, 1931 (196 pp.) y Huellas en el páramo, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1945 (152 pp.) En prosa publicó Fragmentos del diario de un viaje, Hespérides, Santa Cruz de Tenerife, 1928 (118 pp.) Posteriormente apareció una antología Páginas de Manuel Verdugo, Santa Cruz de Tenerife, 1940. En 1919 se estrenó en el Teatro Leal de La Laguna su obra escénica Lo que estaba escrito.
Debió ser hombre atildado, meticuloso y cáustico. Luis Álvarez Cruz lo retrató así:
UN POETA
(esquema de retrato)
Una impasible lente de monóculo
y una brusca sonrisa...
A ratos, del bolsillo hasta el semblante,
el monóculo oscila.
Y mientras un veneno luminoso
sonriente, en la copa se eterniza,
hace su aparición, de cuando en cuando
el áspid punzador de una ironía.
(de Senderos, 1927)
La poesía de Manuel Verdugo no ha sido ignorada por la crítica canaria. En vida del escritor, la estimación que sus contemporáneos sentían por sus versos fue realmente notoria; su personalidad centró buena parte de la vida literaria de La Laguna desde que decidió residir en esa ciudad (hacia 1908). Después de su muerte, María Rosa Alonso le dedicó un amplio estudio en el que analizaba con pormenor su obra; la alusión extensa a ésta no ha faltado en cuantas historias, resúmenes, etc. se han hecho de la literatura insular de la época (a partir de la mítica —y rectificable— Historia... de Valbuena Prat; sus versos figuran —con aprecio desigual, ciertamente, en todas las antologías de la poesía insular. «Un poeta de tal importancia, figura sobresaliente de la poesía de las islas», afirma Pérez Minik (Antología de la poesía canaría 1952). «Un poeta como Manuel Verdugo, la mayor parte de cuya obra, muy celebrada en su tiempo, resulta hoy sorprendentemente endeble...» dice por su parte Andrés Sánchez Robayna (Museo Atlántico 1983).
Los críticos advierten unánimes en la poesía de Verdugo su expresa condición parnasiana y, en consecuencia, anotan la elegancia clásica de su lenguaje, la frialdad conceptual, la carencia de imágenes, etc. Ninguno de ellos ha reparado en la característica que a mí me parece la más importante de la poesía de Verdugo, precisamente aquella que la convierte en algo diferente a la de su tiempo, y que introduce en la poesía canaria una nota peculiar que ni entonces, ni ahora, tiene paralelo en ninguna otra obra producida por escritores insulares: aludo a su carácter uranista. ¿Pudibundez, desinterés, inadvertencia?
Sólo en alguna bibliografía periférica a la de la crítica literaria se encuentra alusiones al tema. En Las tabernas literarias de la isla (1961), de Luis Álvarez Cruz, se incluye un copioso anecdotario de dichos y hechos de Manuel Verdugo. Allí el poeta aparece como un ser sumamente irónico, mordaz, implacable con la mediocridad de la gente que le rodea —a la que zahiere constantemente—, despectivo con los convencionalismos sociales, e incluso retador frente a ellos. Luis Álvarez Cruz copia en sus páginas unos versos de Juan Pérez Delgado que describen el cuarto de Verdugo en su casa de La Laguna: «En el fondo oscuro brilla una panoplia. /Aquí un libro negro, allí un libro grana, /y sobre una mesa/ el blanco prodigio de una porcelana/ toda sutileza./ En un caballete, aún sin terminar/ un niño desnudo que se va a bañar./ Y en un sillón frágil, un hombre sentado/ indolente contempla extasiado/ la grácil figura del niño pintado. Verdugo fue también pintor —y de cierto mérito, parece (no he visto ningún cuadro suyo)—. Ese niño desnudo que contempla extasiado debe de ser una de sus obras.
Lo cierto es que ese carácter aparece ya tímidamente en su libro primero, Hojas (1905). Allí hay al menos dos composiciones que lo dejan entrever: una es la titulada precisamente «A Urania»; otra, «Champagne». La primera habla de lo «peligroso» que resultaría para «ciertas almas» «el contemplar esa brillante esfera/ en donde un ser eterno, omnipotente,/ con regueros de luz marcó sus huellas/ y con un alfabeto incomprensible/ el secreto exhibió de su existencia.» La segunda es un brindis apasionado: «Yo levanto mi copa/ y se la brindo llena/ a un mancebo desnudo/ de clásica belleza/ que me tiende los brazos, sonriente,/ entre el vapor de luminosa niebla./ Es el divino Baco/ que ha dejado el Olimpo por la tierra». Tanto la advertencia enigmática como la invocación fervorosa traslucen un tono de complicidad; hacen que Verdugo parezca un iniciado en ese «alfabeto incomprensible», lo que le permite
advertir a un dios en un «mancebo desnudo».
Pero es en Estelas (1922), su libro segundo, donde la condición uranista de Verdugo se muestra más ampliamente.
Su predilección por recrear figuras y ambientes clásicos —griegos, romanos— no conlleva las notas de exotismo —huero y excesivo— que caracterizan la obra de un contemporáneo suyo —Rodríguez Figueroa: supone, por el contrario, la implicación auténtica del poeta en concretas singularidades de ese mundo— que él exalta. Verdugo se aproxima al mundo clásico (ya en su fase decadente) con una actitud sinceramente «pagana», adoptando un tono de simpatía y reconocimiento incluso moral (o precisamente moral) no exento de complacencia: «soy un ser anacrónico, un pagano/ que en vergeles quiméricos se encierra». Esta condición suya no la asume sin conflictos: sociales unos, religiosos otros; pero su decisión los supera, o de una manera despectiva («¿Qué me importan los códigos sociales?» «Canto sensual») o simbólica: «y pones en la cima del Calvario/ la pagana deidad, bella y desnuda» («Solo»).
Para Verdugo el paganismo no es exclusivamente una ficción literaria o un motivo de conflicto intelectual: es, también, una realidad tangible; un dios le susurra: «El paganismo/ es algo más que un delicioso ensueño/ entre la bruma del pasado extinto.» («Mediodía de Mayo»). Aunque su pretexto literario sea el mundo de la historia antigua, los poemas reflejan obviamente su propio pensamiento, su deseo, su complacencia sensual. Verdugo anima en sus versos a algunos notorios homosexuales de la época (Antinoo, Heliogábalo) produciendo un poema de carácter reflexivo o narrativo en tercera persona, pero situándose él mismo muy próximo a la acción —de la que es cómplice evidente.
La actitud del protagonista queda exenta siempre de cualquier prejuicio moral que suponga la existencia de escrúpulos o culpa. El protagonista actúa, y el poeta narra, con libertad y complacencia evidentes. El móvil definitivo de su impulso es la belleza— «la gracia que redime del pecado»; y eso lo dice a propósito de Hermes, la escultura de Praxiteles, lo que confiere a su enunciado una significación inequívoca.
Pero la belleza no está considerada aquí únicamente en abstracto, sino que se reencarna en un ser preciso cuyo paradigma es el citado Hermes. La aproximación que el poeta pretende a la estatua de Antinoo o a otras esculturas anónimas asume un carácter prometeico sensual: animarlas para amarlas: «Si el pantélico mármol se animara;/ si adquiriese calor la piedra fría; si ese divino efebo palpitara,/ como el César lo amó, yo le amaría». Porque la vida amorosa de Verdugo no se limita a ese sentimiento de poética platónica: otros seres vivos, de «clásica hermosura» semejantes a aquellos que él admira en el mármol, pasan y dejan huella en su vida y en su obra: ese joven que el poeta retrata recostado en un sofá del salón en penumbra («Rostro pálido y altivo/ de príncipe adolescente» «Boceto de retrato») o el gondolero de «ojos procaces»/ llenos de malicia y gracia» («En el golfo de Nápoles») son indicios poderosos de que la realidad de su uranismo lo condujo más allá de la estática admiración de la belleza masculina en mármol; su repulsa al amor carnal (véase «Las víctimas de Prometeo»): acaso cediera en ocasiones. Probablemente esos adolescentes de «ambigua hermosura» aparecieron reales y tangibles en la vida del poeta como un «Dios muy joven/ condenado a vivir entre las gentes» según dice Verdugo de uno de ellos.
La inclinación amorosa de Verdugo no tendría otra importancia que su singularidad temática en el contexto de la poesía canaria —e incluso de la española— si junto a ella no ocurrieran unas curiosas —y fortuitas—, desde luego coincidencias con la poesía de Cavafis, constituyendo además un precedente de la de Luis Cernuda. Aparte del común gusto de los tres por el mundo clásico decadente —nacido aquí de su pareja actitud uranista— su unánime recurrencia a la «extranjería de la belleza» (la belleza adolescente transforma a quien la posee en un dios en exilio) la puntual referencia a Hermes (Verdugo-Cavafis) a las estatuas «hermosas y vencidas» como a una evocación de la superioridad y libertad del mundo antiguo (Verdugo-Cernuda), a Juliano, el Emperador apóstata, etc. son notas que conforman un paralelismo y una precedencia sugestivos, que sin necesidad de extralimitarlos (porque son muchas, también, las
divergencias existentes entre la obra de estos tres poetas) parece interesante subrayar.
Cavafis trata a Juliano despectivamente (sus «reformas» le parecieron timoratas y ficticias. Verdugo, en el poema que le dedica —«Juliano el apóstata» publicado antes que en Estelas en la revista Castalia (15 de julio de 1917) y anterior por tanto al ciclo en que Cavafis se ocupa del Emperador— lo evoca más amablemente, disculpando su derrota frente al cristianismo. Sin embargo, en un texto autobiográfico, el poeta canario rectifica en parte su opinión sobre Juliano: su figura «no acaba de serme simpática, pues creo que sus ideales de resurrección pagana eran más de político que de artista». Verdugo coincide ahora con Cavafis en sospechar en Juliano la inexistencia de un auténtico propósito de restaurar el paganismo.
Con Cernuda puede establecerse incluso semejanzas de vocabulario, sintaxis, etc. Estos versos de Verdugo: «Mientras inmóvil, con inquietos ojos,/ veo el ara vacía,/ el agrietado muro rojo y ocre,/ las gradas carcomidas,/ y las columnas jónicas que muestran/ sus volutas de mármol entre ortigas,/ me parece que siento/ la marcha silenciosa de la vida,/ el paso de los siglos/ y el crepitar de la invisible pira/ donde la humana gloria/ en humo se convierte y en ceniza», tiene semejanza evidente con el tono de algunos versos de Invocaciones y de Las nubes. El «mancebo de clásica belleza» que Verdugo ansía abrazar es el mismo «radiante mancebo» que Cernuda adjudica al deseo de Lorca o el «mancebo hermoso/ desnudo» que el artesano de Cavafis esculpe en una crátera de plata. Acaso esa singularidad del deseo produce una singularidad pareja de la forma expresiva, que se identifica por encima de profundas desemejanzas.
La actitud negativa de Verdugo hacia el matrimonio tiene también su correspondencia en la de Cernuda: «el aguachirle conyugal» que a Cernuda le parece la relación ortodoxa de una pareja tiene su traducción fiel en ese irreprimible spleen, ese aburrimiento feroz que Verdugo describe en el amor de unos jóvenes recién casados. Véase «Filemón y Baucis», una espléndida muestra de la corrosiva ironía de Verdugo.
Ciertamente Verdugo no llega tan lejos como Cavafis o Cernuda en el explícito reconocimiento de los sujetos de su amor: el que lo hiciera hasta el punto en que aparece su obra, y en una ciudad y tiempo como los suyos, da muestra de no poca audacia por su parte. Pero otros poemas de Estelas poseen el pretexto galante de que una mujer sea su destinataria; en los mejores la ambigüedad deja en suspenso el sexo del protagonista —si bien la recurrencia a ciertas reiteraciones cómplices de vocabulario— «pálido rostro adolescente», por ejemplo, acaso fuera una pista dejada por el poeta a la buena inteligencia del lector. De todas formas hay en Estelas algunas piezas de significación evidente que bastan para marcar la condición uranista del autor.
Quizás no sea arriesgado ver en esa disposición amorosa de Verdugo su posterior retraimiento de la poesía. El no poder expresar de una manera abierta y sincera sus sentimientos acaso produjo en él una voluntaria —o involuntaria— sequedad creadora. (El hecho de que no escribiera una obra «secreta» implica posiblemente la condición involuntaria de su esterilidad). Después de Etelas sólo publicó Burbujas (1931) y Huellas en el páramo (1945) libros que en absoluto están a la altura de aquél; el primero, formado por unos 200 poemas breves, es un desahogo irónico donde el poeta libera todo el rencor y toda la frustración que le causaba la sociedad en que vivía; el segundo es una recopilación de poemas de circunstancias (algunos de fecha anterior a Burbujas) sin otro interés que el de la curiosa indagación arqueológica, aunque los sonetos dedicados a La Laguna contengan esa cansina emoción sentimental, teñida de tiempo y piedra, que la literatura ha volcado sobre la antigua ciudad de los Adelantados.
La presente selección de la obra poética de Manuel Verdugo se nutre principalmente de Estelas: este libro se ofrece en su integridad. Aunque no todas sus composiciones sean igualmente valiosas, se ha preferido conservar incluso aquéllas de menor entidad. Así el lector tiene a su alcance el conjunto completo del libro máximo de Verdugo, con su diversidad de registros, y podrá advertir la variedad y riqueza de éstos, aun en las inevitables piezas menores que siempre acoge un libro de poemas.
De Hojas y de Huellas en el páramo se incluye una breve selección. Del primero se han salvado los poemas que parecen anunciar el tono y los temas de Estelas, y del segundo, aquellos que intentan prolongarlos. Se ha prescindido de todo lo circunstancial y anecdótico —abundante en Huellas en el páramo— y, con respecto a Hojas— de versos que parecen respirar aún la atmósfera de un tardío romanticismo, y de un repudiado modernismo, no bien asimilados, por Verdugo.
Burbujas es un libro de ingenio más que de poesía. Aun así, y casi como curiosidad humorística, se han seleccionado varios de sus epigramas. Por cierto: algunas de esas composiciones aparecían ya en Hojas. Verdugo fue siempre un poeta adicto al uso de la ironía y de la sátira.
Pero mientras en Estela esos componentes tienen en la totalidad del poema una flexión limitada y eficaz en su adecuada traducción estética, en Burbujas sólo alcanzan a producir una cierta gracia, siendo muy precaria la forma poética de que se revisten. El intento de Verdugo no parece distante del de las celebradas Doloras, de Campoamor —poeta por el que Verdugo sintió una explícita admiración—.
(Lázaro Santana, 1989)














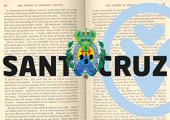
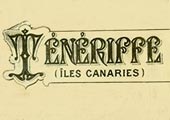
[ Inicio | Canarias | Religión | Libros | Autores | Sociedad | Poesía ]