|
| Inicio | Religión | Libros | Autores | Sociedad | Canarias | Poesía |
Reseña de poetas canarios. Por Manuel Padorno:
Dos de los ensayos del poeta Pedro García Cabrera (1906, Vallehermoso, La Gomera, -1981, Santa Cruz de Tenerife) más visitados por la canariedad en estos últimos años autonómicos son «El hombre en función del paisaje», escrito y leído con motivo de la Exposición de la «Escuela Luján Pérez» de Las Palmas de Gran Canaria en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el periódico La Tarde, los días 16, 17, 19 y 21 de mayo de 1930, y «Paisaje de Isla. Estudio del día gris», recogido en Algas, 5 de enero de 1935, ambos, Santa Cruz de Tenerife.
«Nuestro arte -dice en el primero- debe construirse, esencialmente, con mar. Con espumas y con climas abisales». «Hay que elevarlo -concluye-sobre paisaje de mar y montañas». No sin
hacer referencia, al principio, a una escritura cultural mente canaria, la que sentimos, la que hacemos, canaria y universal, pues afirma: «Hablo de una auténtica Literatura regional». Ni más ni menos. En el segundo y breve ensayo afirma: De aquí que el paisaje canario sea dualista -llano, montaña-». «Mar y horizonte».
García Cabrera refiriéndose a estos dos últimos conceptos, citando a Ortega, su visión de La Pampa, habla de ésta como «paisaje que bebe cielo». A lo que yo añadiría: el hombre canario come y bebe luz. Porque es fundamental nuestra luz, nuestra luz atlántica, alimento solar, nuestra respiración, luz de la mejor calidad del mundo. Paisaje físico, espiritual, cultural.
El poeta Bartolomé Cairasco de Figueroa (1538-1610, Las Palmas de G.C.), creador del esdrújulo castellano, y considerado «maestro de Góngora», según el ensayista y catedrático José María Micó, nuestro poeta fundacional, fijó en el poema dedicado a «San Pedro mártir», las condiciones («calidades» las llama él) del hombre y la realidad insulares, archipielágicas, pues según él la divinidad nos dotó de las siguientes:
Del cielo puso a parte lo más noble,
Cairasco, en las Islas Canarias, como su contertulio el poeta canario Silvestre de Balboa (1563? -1649?) en Cuba, como Juan de Castellano (1522-1607) en Colombia, son los poetas fundacionales de nuestros respectivos países. Los que por primera vez nombran (objetivamente) una realidad todavía envuelta en lo extraordinario, en lo maravilloso.
Por aquel tiempo, el ingeniero cremonés Leonardo Torriani (1560-1628), también contertulio de Cairasco en su casa del barrio de Vegueta, en su «Jardín Délfico», escribe en los últimos decenios del XVI su libro Descripción de las Islas Canarias, y en el capítulo dedicado a la «Descripción del mar Atlántico», dice: «Este mar Atlántico, con viento este es hinchado y amarillo; con viento sur es encarnado y plácido; con viento del Poniente es muy tempestuoso; con noreste es rompiente; con norte, áspero y claro; y con noroeste tiene olas muy grandes y negras... ». Mar amarillo, encarnado o negro, que Cairasco lleva a su fiel, fijándolo en la modernidad.
y también Antonio de Viana (1578, La Laguna, Tenerife -1650?, Sevilla), nuestro paisaje épico, sangriento, en las Antiguedades de las Islas Canarias (1604), poema épico-bucólico fundacional de la literatura canaria (según el ensayista Jorge Rodríguez Padrón). De Viana, de su poema, escribe la investigadora canaria María Rosa Alonso: «Las Antiguedades... son fuente para entender nuestros guanches, nuestro paisaje, nuestra historia, nuestra literatura y nuestros símbolos. Seamos vianistas o antivianistas, sin Viana dejamos suelto nuestro eslabón histórico, literario y cultural».
Juan Bautista Poggio Monteverde (1632-1707, La Palma) junto con Pedro Álvarez de Lugo y Usodemar (1628-1706, La Palma) y Juan Pinto de Guisla (1631-1695, La Palma), son considerados la «Escuela poética de La Palma».
Poggio Monteverde es el cantor de la amistad. No obstante, traicionado por ella, indignado, le dedica, en una carta dirigida al Rvdo. Ventura Lorenzo, los siguientes párrafos: «He padecido procelosas tempestades; faltóme la salud, faltáronme los amigos; faltóme Tenerife. Faltóme la esperanza de vivir y entréme en esta isla para que totalmente me faltase todo».
Cristóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor, Vizconde de Buen Paso (1677, Tazacorte, La Palma -1762, La Laguna, Tenerife). Poeta y prosista. Perseguido durante casi toda su vida por el Santo Tribunal de la Inquisición. Desde 1725 a 1733 es encarcelado en el Castillo de Paso Alto, en Santa Cruz de Tenerife, donde pasa el tiempo leyendo poesía e inventando anagramas. Huye a la isla de la Madeira, donde escribirá su largo poema Soledad escrita en la Isla de la Madeira (1733). En este poema crea ANARDA, anagrama de CANARIA, que simboliza el ideal de su amor por Canarias. Y escribe, en prosa, bajo el pseudónimo de Gonzalo González de San Gonzalo, dos libros: Madrid por dentro (1745) y Cartas diferentes (1741), ambos prohibidos por la Inquisición. Se le considera uno de los grandes prosistas del Siglo XVIII y, desde mi punto de vista, es el creador del collage poético.
Graciliano Afonso (1775, La Orotava, Tenerife -1861, Las Palmas de G.C.). Poeta y traductor. Canónigo Doctoral de la Catedral de Canarias. De tendencia liberal. Sufrió procesos inquisitoriales.
La «Escuela Regionalista de La Laguna», especialmente José Tabares Bartlett (1850-1921, Santa Cruz de Tenerife) y Nicolás Estévanez (1838, Las Palmas de G.C. -1914, París). Sobre el primero:
«Su mayor acierto -señala María Rosa Alonso- fue el tratamiento del paisaje insular». El «descubridor» del barranco canario, su fauna y su flora. Sobre el segundo; escribe su largo, y famoso, poema Canarias: «Mi patria es una roca...». Una roca canaria, atlántica y universal.
Manuel Verdugo (1878, Manila, Filipinas -1951, Santa Cruz de Tenerife.). Cantor de la clasicidad atlántica.
Y, finalmente, los poetas modernistas grancanarios: Tomás Morales (1885, Moya, Gran Canaria -1921, Las Palmas de G.C.). Cantor del mar. Alonso Quesada (1886-1925,Las Palmas de G.C.). Cantor de la orfandad y el silencio. Saulo Torón (1885, Telde, Gran Canaria -1974, Las Palmas de G.C.). Cantor de la intimidad. Y Domingo Rivera (1852, Arucas, Gran Canaria - 1929, Las Palmas de G.C.). Cantor del cuerpo.
Esta es una breve reseña del paisaje cultural (poético) canario. De nuestro pequeño país canario. Cuando nos llega la noticia, parlamentaria, de que continuemos trabajando en la Academia Canaria de la Lengua.
Abro la ventana. Allá enfrente, enmedio de las aguas insulares veo en todo su vigor, inmenso, altísimo, el árbol de luz.
(Manuel Padorno, 1998)




del aire lo más puro y regalado,
del mar lo menos bravo y más tranquilo
y del terreno sitio lo más fértil;
de selvas lo más verde y apacible,
de flores lo más fresco y más suave,
de fuentes lo más claro y cristalino,
de frutos lo mejor y más granado,
del canto de las aves lo más dulce,
de la salud y vida la más larga,
de los ingenios lo que más se acendra
y de todos los temples el más sano.








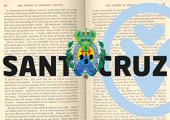

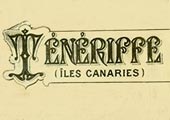
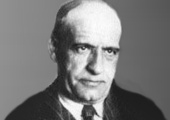
[ Inicio | Canarias | Religión | Libros | Autores | Sociedad | Poesía ]