Nacionalismo y xenofobia:
Ciudadanía:
Patriotismo español:
Procesismo:
Historia: Siglos:
Veneno:
Las emociones y nuestro cerebro:
Los siete caballos de la deriva radical:
Serpiente ETA:
ETA: Primera víctima:
Yihadismo y fin de ETA:
Pero si ese fue el principio del fin, la masacre yihadista del 11-M en Madrid —190 muertos— puso a la banda en un camino sin retorno. Aquel 11 de marzo de 2004, las conversaciones telefónicas de etarras y dirigentes de la izquierda abertzale eran muy elocuentes, como recuerda un agente que conoció las escuchas que se realizaban. “Se nos va a echar encima el mundo entero”. “Espero que no hayamos sido nosotros, porque la locura es total”. “Van a venir a por todos nosotros”.
No, no era ETA la autora, pero quedó patente que España y Europa estaban conociendo la más dramática expresión del terror. “A partir de ese momento, daba igual si el que ponía la bomba era de Mondragón o de Irak. Nadie, ni siquiera los etarras, podía tener ningún argumento frente a la condena del terror de toda la sociedad, incluida la vasca”, dicen fuentes policiales. Uno de los primeros en mostrar su “absoluto rechazo” a la masacre fue precisamente Arnaldo Otegi, el líder de la izquierda abertzale.
Resultaba paradójico, pero lo cierto es que los yihadistas habían dejado a ETA fuera de la historia. Así lo recuerda un alto mando policial. “Todo era ya cuestión de tiempo tras aquello”, dice, “porque a la presión policial se sumó la repulsa social y, como consecuencia, el debate acelerado en ETA y la izquierda abertzale sobre cuándo dejar las armas”. El 11-M marcó un antes y un después en el concepto que la propia ETA tenía de sus actividades y de su imagen regional y mundial. “ETA se miró en el espejo y se vio como una pequeña Al Qaeda”.
En 2004 y 2005, la banda no cometió ningún atentado. Al año siguiente, declaró el “alto el fuego permanente”. Necesitaba vestir su retirada de la escena y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero le puso la pista de aterrizaje con las negociaciones.
ETA aún cometió algunos atentados aislados, pero solo fueron muestras de sus propios estertores. En la historia de la banda, los yihadistas dejaron escrita una página: la del empujón definitivo para desaparecer.
(Carlos Yárnoz, 05/05/2018)
Postura moral:
Esencias:
Pluridentidad:
Construcción nacional:
A ambos lados del Atlántico se está produciendo un alarmante giro político hacia la derecha, vinculado con la fuerza creciente de figuras y partidos políticos abiertamente chovinistas: Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia. Lista a la que se podrían añadir otros nombres: el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, defensor de la “democracia no liberal”, o Jaroslaw Kaczynski y su semiautoritario partido Ley y Justicia, que ahora gobierna Polonia.
El ascenso de partidos políticos nacionalistas y xenófobos en muchos países miembros de la Unión Europea viene de mucho antes de la llegada de los primeros contingentes numerosos de refugiados sirios. Una lista acotada incluiría a Geert Wilders en los Países Bajos, el Vlaams Blok (y su actual sucesor, el Vlaams Belang) en Bélgica, el Partido de la Libertad de Austria, los Demócratas de Suecia, los Verdaderos Finlandeses y el Partido Popular Danés. Aunque los motivos del exitoso ascenso de estos partidos son muy distintos en cada país, sus posiciones básicas son similares. Todos ellos son furiosamente contrarios al “sistema”, el “stablishment político” y la UE. Peor aún, no solo son xenófobos (y en particular, islamófobos), sino que también adoptan más o menos descaradamente una definición étnica de la nación. La comunidad política no es producto del compromiso de sus ciudadanos con un orden constitucional y jurídico compartido, sino que, como en los años treinta, la pertenencia a la nación deriva de compartir una ascendencia y una religión.
Como cualquier nacionalismo extremo, el de hoy se basa en gran medida en la política identitaria, un ámbito de fundamentalismo, no de debate racional. Por ello, más temprano que tarde su discurso tiende a obsesionarse con el etnonacionalismo, el racismo y la guerra religiosa.
¿Cómo explicar la atracción de los ciudadanos de Occidente hacia una política basada en la frustración?
Primero y principal, está el miedo, que aparentemente es mucho. Un miedo basado en la comprensión instintiva de que el “Mundo del Hombre Blanco” (una realidad que sus beneficiarios daban por sentada) está en decadencia terminal, tanto a escala global como en las sociedades occidentales. Y para los nacionalistas de hoy, inspirados por la ansiedad existencial, los migrantes son la encarnación (no solo metafórica) de ese pronóstico. Hasta hace poco, se pensaba que la globalización favorecía a Occidente. Pero ahora, tras la crisis financiera de 2008 y con el ascenso de China, es cada vez más evidente que la globalización es un proceso de dos caras en el que Occidente cede gran parte de su poder y su riqueza a Oriente. Asimismo, los problemas del mundo ya no se pueden suprimir o ignorar, no al menos en Europa, donde literalmente están llamando a la puerta.
Entretanto, fronteras adentro, el “Mundo del Hombre Blanco” se ve amenazado por la inmigración, la globalización de los mercados de mano de obra, la igualdad de género y la emancipación jurídica y social de las minorías sexuales. En síntesis, los roles y las pautas de conducta tradicionales de estas sociedades están siendo sacudidos desde los cimientos.
Todos estos cambios profundos han generado un anhelo de soluciones simples (por ejemplo, alzar vallas y muros) y líderes fuertes. No es casualidad que los neonacionalistas europeos vean al presidente ruso Vladímir Putin como un faro de esperanza. Claro que Putin no es bien visto en EE UU ni en Polonia y los Estados bálticos. Pero en otras partes de Europa, los neonacionalistas han hecho causa común con el antioccidentalismo de Putin y su intento de restaurar la Gran Rusia.
Ante la amenaza que supone el neonacionalismo para el proceso de integración europea, lo que ocurra en Francia es clave. Sin Francia, Europa es inconcebible e inviable, y está claro que Le Pen de presidenta significaría el inicio del fin de la UE. Europa se retiraría de la política internacional. Esto llevaría inexorablemente al fin de Occidente en términos geopolíticos: EE UU debería reorientarse para siempre hacia el Pacífico, y Europa se convertiría en un apéndice de Eurasia.
El final de Occidente es una perspectiva sombría, pero todavía no hemos llegado a eso. Lo que está claro es que el futuro de Europa es mucho más importante de lo que han pensado siempre hasta los más fervientes defensores de la unificación europea.
(Joschka Fischer, 03/01/2016)




El ideal de una ciudadanía europea plenamente efectiva es casi tan antiguo como la propia UE, aunque su progreso no ha sido rápido ni fácil. Su primera formulación, poco más que un esbozo recibido con poco entusiasmo por los Gobiernos, la firmó Leo Tindemans en 1974. Diez años más tarde, el Consejo Europeo ampara un comité llamado “Europa de los ciudadanos”, cuyas propuestas influyen positivamente en el proyecto de Tratado de la UE redactado por Altiero Spinelli, aunque el Acta Única europea recoge muy pocas de ellas. Hay que esperar cuatro años más hasta que en el Consejo Europeo celebrado en Roma la delegación española presenta un proyecto articulado y motivado de ciudadanía europea que luego, dos años después, será recogido en el Tratado de Maastricht. El fracaso del referéndum sobre la Constitución Europea frenó el mayor y mejor desarrollo de esa ciudadanía, no sólo innovadora, sino de aspiraciones razonablemente revolucionarias, aunque el Tratado de Lisboa trató de salvar lo más posible del naufragio.
No es difícil comprender los recelos con que tanto los Gobiernos nacionales como los propios ciudadanos de cada uno de los Estados miembros acogen este proyecto posnacional. Ya en Dominios y potestades, el filósofo George Santayana había dicho que lo más difícil de asimilar de las grandes alianzas internacionales es que implican en parte ser gobernados por extranjeros. Pero, en este caso, además se exige algo aún más peliagudo: aceptar como conciudadanos a nativos de otros países. Es decir, olvidar a todos los efectos que son lo que antes llamábamos “extranjeros”.
Desterritorializar la ciudadanía, hacerla depender de una misma ley y no de un mismo lugar de origen, basarla en derechos y deberes cara al futuro y no en la comunidad genealógica que nos ancla en el pasado, va en contra de la visión elemental del asunto. La ciudadanía queda así vinculada a lo universal y no a tradiciones locales, por tanto está abierta a todos sea cual fuere su origen. Hasta ahora, lo que caracterizaba a españoles, franceses o alemanes eran sus “raíces”, la “cepa” (de “pura cepa”, de “souche”), metáforas agrícolas basadas en la semilla que germina allí donde fue sembrada y no en otro lugar. Pero los humanos, como bien dice George Steiner, no tenemos raíces sino piernas para ir de un lado a otro a donde nos convenga. El proyecto europeo, como en su día la propia democracia, nace del desarraigo: no hay europeos de pura cepa, sino de leyes compartidas.
Por supuesto, todos los Estados modernos brotaron de un movimiento semejante, que aunaba diversas etnias, lenguas, tribus y hábitos populares en una Administración común destinada a igualar en obligaciones y derechos a los individuos, liberándolos de la estrechez colectiva de sus orígenes locales. Por tanto son el primer paso hacia el cosmopolitismo posterior, posnacional. De ahí el peligro de los movimientos separatistas disgregadores de los Estados que hoy apuntan en Europa y muy particularmente en España. El nacionalismo separatista en Cataluña o el País Vasco pretende convertir la diversidad cultural en fragmentación política. El derecho a decidir que define a la ciudadanía democrática pertenece, según ellos, a los territorios, no a los individuos. Los ciudadanos no lo son del Estado más que parcialmente: cada cual ve restringida su soberanía por determinaciones predemocráticas e incluso prepolíticas, como son la etnia, la genealogía, la lengua o la geografía. Algunos territorios piden un referéndum para determinar si siguen o no en el Estado, pero en el que sólo votarían quienes ellos determinasen previamente que son “catalanes” o “vascos”: o sea que habría que aceptar de antemano lo que se pretende determinar con la consulta. En la España franquista, el castellano era la única lengua española en la que se podía educar a los niños o relacionarse con la Administración; hoy vivimos en el único país de la CE donde la lengua oficial común no puede ser elegida para tales usos en algunas zonas del Estado. Etcétera…
Hoy los separatistas en España pretenden apoyarse en los partidos populistas y en la indignación provocada por la crisis, el despilfarro y la corrupción. El resto de Europa se desinteresa de estos conflictos llamados internos. Pero la reivindicación disgregadora apunta en otros países y se reforzará si triunfa en el nuestro. No olvidemos que ya el siglo pasado un enfrentamiento español sirvió de ensayo general a una tragedia europea…
(Fernando Savater, 14/03/2016)




El patriotismo ha sido uno de los sentimientos más utilizados por las derechas de este país a fin de movilizar a la población en defensa de sus intereses particulares. Su supuesto patriotismo ha sido la coartada emocional para justificar las intervenciones del Estado (sobre el cual ejercen una enorme influencia) para mantener sus privilegios, presentando sus acciones como resultado de su supuesto “amor a la Patria”. En esta versión, la Patria y los intereses económicos, financieros y corporativos representados por las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales (que a nivel de calle se las conoce como las derechas) son categorías y conceptos homologables.
El caso más claro de esta situación en la historia reciente de este país fue el golpe militar patriótico del año 1936 (apoyado por las fuerzas del nazismo alemán y del fascismo italiano, sin cuya ayuda tal golpe no hubiera sido exitoso) que interrumpió la democracia española, presente en la II República. Este golpe tuvo como objetivo principal proteger la propiedad de grupos financieros (como la banca) y empresariales (como los grandes terratenientes y la gran patronal), así como de grupos corporativos (como la Iglesia y el Ejército) cuyos beneficios habían sido reducidos por las reformas realizadas y/o propuestas por el gobierno republicano popular, medidas que afectaron también a las clases sociales pudientes, que dominaban la vida política y mediática del país, de las cuales los grupos e instituciones citados anteriormente formaban parte.
¿Qué quería decir “salvar la Patria” en el golpe militar supuestamente patriótico de 1936?
El eslogan de los golpistas era la llamada patriótica a “salvar la Patria Española” de los “rojos” y “separatistas”, identificando la Patria con sus intereses. Tal golpe estableció, al resultar vencedores los golpistas (en parte como consecuencia de la falta de ayuda militar procedente de los otros países europeos, excepto la Unión Soviética, que sí ayudó), una de las dictaduras más sangrientas que existieron en la Europa Occidental en el siglo XX. Según el mayor experto en fascismo europeo, el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el régimen dictatorial del General Franco cometió 10.000. En total, más de 400.000 militares y civiles perecieron en aquel conflicto, originado por aquel supuestamente patriótico golpe militar. Y todavía hoy España es el país del mundo, después de Camboya, que tiene mayor porcentaje de personas desaparecidas por motivos políticos, el paradero del los cuales es todavía desconocido.
Dicho régimen dictatorial era consciente de que tenía a la mayoría de la población en contra, lo cual explica que el terror fuera una política de Estado (terror aplicado para salvar la Patria), alcanzando unas dimensiones que se han definido correctamente como genocidio. Fue un genocidio de clase, en contra de la clase trabajadora y de las clases populares, realizado en defensa de los privilegios de unas minorías que controlaban aquel Estado. Fue un régimen enormemente represivo y corrupto dirigido por un General responsable del mayor número de asesinatos de españoles de la historia de este país, un General, además, enormemente corrupto como bien se ha documentado. Es una desvergüenza nacional que este personaje tenga todo un monumento nacional.
¿Qué quería decir la defensa patriótica de la “unidad de España”?
La justificación del golpe militar patriótico fue mantener la “unidad de España”, unidad que, por cierto, nadie estaba cuestionando, pues las voces que supuestamente abogaban por su ruptura estaban, en realidad, deseando establecer otra visión de España, que fuera plurinacional, donde se respetaran los distintos pueblos y naciones unidos por consenso democrático y no por la fuerza militar. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, definido por los golpistas como secesionista y asesinado por ello, no era separatista. En realidad fue en su día director de una revista llamada Nueva España, y lo que proponía era una redefinición de España, pidiendo la federación de sus distintos pueblos y naciones, reflejando la diversidad que la enriquece.
En realidad, las dos fuerzas mayoritarias de las izquierdas españolas, el PSOE y el PCE, durante la lucha en contra de la dictadura, defendieron esta visión plurinacional de España, incluyendo el derecho de cada una de sus naciones a decidir sobre su articulación dentro del Estado español. Tal derecho a decidir fue abandonado por la oposición del Ejército y del Monarca durante la Transición, proceso de transición que se desarrolló bajo su supervisión y con un gran domino de las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado y que configuraron el producto final, incluso el redactado de la Constitución. Ni que decir tiene que las izquierdas y otras fuerzas democráticas también pudieron dejar su imprimátur en dicho documento, pero el desequilibrio de fuerzas en el periodo de transición era tal que las derechas tenían mucho más poder e influencia sobre el Estado que las izquierdas, que acababan de salir de la clandestinidad. Y ello quedó reflejado en el documento llamado Constitución. Cuando las derechas, así como El País (y el PSOE) hablan de patriotismo constitucional, están, en realidad, promoviendo una perpetuación de las relaciones de poder desequilibradas, sintetizadas en aquel documento, producto de un proceso en el que las derechas tenían mucho poder y las izquierdas muy poco. La Constitución tiene elementos positivos, pero también otros muy negativos de difícil cambio debido al sesgo enormemente favorable a las derechas que determina la configuración del Senado, que tiene la clave del cambio constitucional. Ahora bien, muy difícil no quiere decir imposible, pero el sesgo está bien claro como resultado de aquel desequilibrio de fuerzas al que hice referencia antes en mi observación sobre la Transición.
Los enormes costes de este tipo de patriotismo y de esta visión de España
El dominio del Estado dictatorial por parte de las fuerzas conservadoras fue la mayor causa del enorme retraso económico, social, político y cultural de España. Cuando ocurrió el golpe militar patriótico en 1936, España tenía un nivel de desarrollo y riqueza (medida por el PIB per cápita) semejante al que tenía Italia. Al final de la dictadura, casi cuarenta años más tarde, España tenía un PIB (indicador del nivel de riqueza) per cápita que era solo el 64% del de Italia. Y el Estado del Bienestar era, el año de la muerte del dictador, 1975, uno de los menos financiados en Europa (junto con Grecia y Portugal, que habían sido también gobernados por dictaduras ultraconservadoras). Estas fueron las consecuencias del patriotismo de derechas, que antepuso la defensa de sus privilegios a los intereses de la mayoría de la población. El domino de las derechas sobre el Estado español explica pues, como ya indiqué, el gran retraso económico, político y social de España, que incluso continúa en el día de hoy, siendo España uno de los países que tiene el gasto social por habitante más bajo de la UE-15 (el grupo de países con un nivel de desarrollo similar al español), y ello a pesar de los indudables progresos conseguidos durante sel periodo democrático (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
La otra España y el patriotismo popular
Frente a este patriotismo de las derechas ha existido siempre otra visión de España y de la Patria, la cual identifica Patria con la gente normal y corriente, y patriotismo con la defensa de sus intereses. Desde esta perspectiva, patriotismo era y es el sentido de pertenencia a un colectivo que a través del ejercicio de su soberanía configura y desarrolla su propia identidad. Patriotismo popular es, pues, a diferencia del patriotismo elitista, el garantizar y expandir la calidad de vida de la población, constituida en los diferentes pueblos y naciones existentes en España (respetar esta diversidad no es lo mismo, como maliciosamente presentar los sostenedores del patriotismo de derechas, conseguir privilegios especiales).
En esta visión, un acto patriótico es, por ejemplo, establecer programas universales de atención sanitaria a la población, o garantizar la buena educación a toda la infancia, adolescencia, adultos y personas de edad avanzada, o ayudar a las familias en su desarrollo, o asegurar una jubilación digna a todos los ciudadanos cuando, por razones de edad o de lo que fuera, una persona se retira de su trabajo, o facilitar que todo ciudadano tenga un trabajo satisfactorio y bien remunerado, y así una larga lista de compromisos e intervenciones que ayudan a crear una conciencia de identidad, pertenencia y soliaridad. Esta visión surge de una concepción del poder derivada de la soberanía popular y entra en conflicto con la otra visión casi mística del concepto de Patria, en la que esta es identificada con los intereses particulares de los grupos económicos, financieros, políticos, corporativos y mediáticos dominantes.
La visión popular de la Patria y el patriotismo se construye siendo parte integrante de la formación de la colectividad, en contraposición con el concepto elitista de Patria de las derechas, que la identifican con símbolos, narrativas e instituciones que se equiparan con las estructuras del poder. Es un síntoma saludable que esta visión popular, profundamente democrática, que había caracterizado la visión de España del patriotismo de las izquierdas, sea recuperada ahora por los herederos del 15-M, contraponiéndola a la visión elitista de derechas que domina en los establishments políticos y mediáticos del país. El 15-M era una denuncia del sistema democrático español precisamente por su falta de democracia (“no nos representan”) como consecuencia del maridaje entre el poder financiero y económico por un lado, y el poder político y mediático por el otro. Sus eslóganes hablaban claro. “Esta España no es nuestra España”, y llevaban razón.
La utilización, de nuevo, del argumento de la defensa de la “unidad de España”
Predeciblemente, estamos viendo una enorme resistencia y hostil oposición a la redefinición de España, que incluye el derecho a decidir, derecho apoyado por la gran mayoría de la población de Catalunya. Según las sucesivas encuestas, unos porcentajes elevados de la población que vive en Catalunya desean ejercer tal derecho. Derecho a decidir implica, naturalmente, el derecho a escoger, siendo una de las alternativas la de la secesión de Catalunya de España. Pero no es la única alternativa. Esta resistencia a esta posibilidad es justificada por parte de los establishments políticos y mediáticos españolistas porque asumen que ello conllevaría la secesión de Catalunya (oposición al referéndum es, según ellos, oposición a la secesión). Es interesante indicar que este supuesto asume que la mayoría de los catalanes desean separarse de España, lo cual las encuestas señalan que no es cierto. Pero no deja de ser interesante que tales establishments asuman este deseo de separación, pues, si eso fuera cierto, están –con su negativa a permitir tal derecho a elegir- decidiendo continuar con la situación actual a base de fuerza militar (garantizada por el Ejército, según declara la Constitución), pues parecen admitir que el deseo de los catalanes es separarse, pero no tienen que permitirles que lo hagan, percepción que precisamente es la mayor causa del crecimiento del independentismo. La mejor manera de prevenir la secesión es, precisamente, hacer el referéndum, con la plena expresión democrática. Ni que decir tiene que, en el caso improbable de que la población catalana mostrara un claro apoyo mayoritario por la secesión (posibilidad que yo creo que sería menor si se permitiera la plena expresión democrática del sentir de la población catalana, pero que sería más que probable en el caso de que la intolerancia antidemocrática continuara por parte del Estado español), tal deseo de separación de Catalunya debería consensuarse con el Estado español.
En realidad, este Estado está siendo cuestionado por fuerzas progresistas a lo largo del territorio español que comparten con las fuerzas de izquierdas progresistas de Catalunya la visión plurinacional, habiéndose establecido una alianza y coalición con Podemos e IU (que a su vez comparten esta visión plurinacional) que probablemente, en su acción coordinada, expresada democráticamente, permitirá y forzará un cambio. Hoy los deseos de justicia social (con la exigencia de un cambio y reversión de las nefastas políticas de austeridad) y de democracia van de la mano en esta redefinición de España.
El limitado compromiso de las derechas con la soberanía popular
Esta defensa de los intereses de la mayoría (y no solo de la minoría) de la población exige una concepción más popular y extensa del patriotismo, homologándola al concepto de soberanía popular. La falta de sensibilidad hacia esta soberanía popular es lo que ha ocurrido en dos sentidos. Uno es el claro abandono de la soberanía en el apoyo por parte del PP, Ciudadanos y CDC a los tratados de libre comercio, como el TTIP (que favorecen predominantemente a los grupos financieros y empresariales, representados por las derechas, pero perjudican a la mayoría de la población). Anteponer los intereses minoritarios sobre los mayoritarios es un ejemplo claro de falta de patriotismo, imposibilitando el ejercicio de la soberanía popular, al trasladar las decisiones a niveles supranacionales, lejanos e indiferentes a tal soberanía. Y otro ejemplo de la violación de los derechos de decisión y soberanía popular es también la práctica de las derechas (PP, Ciudadanos y Convergència) de mostrar una gran docilidad hacia el gobierno alemán (representante del capital financiero alemán) y sus políticas neoliberales, y ello para beneficio del capital financiero y la gran patronal españoles, que se benefician de las políticas impuestas por aquel gobierno y por el español, que representan los mismos intereses dentro de la Eurozona. Y ahí está el quid de la cuestión. Pero, mírese como se mire, es difícil sostener que las derechas en España puedan hoy presentarse como las fuerzas patrióticas que la han salvado. En realidad, si España es, como debería verse, la suma de las poblaciones (de las cuales la mayoría son las clases populares) de sus distintos pueblos y naciones, entonces es fácil de ver que su compromiso con España tiene escasa credibilidad, pues sus políticas públicas la han dañado enormemente, tanto en su calidad de vida como en su integridad. Así de claro.
(Vicenç Navarro, 14/06/2016)




“La realidad que llamamos Estado no es la espontánea convivencia de hombres que la consanguinidad ha unido. El Estado empieza cuando se obliga a convivir a grupos nativamente separados. Esta obligación no es desnuda violencia, sino que supone un proyecto iniciativo, una tarea común que se propone a los grupos dispersos. Antes que nada es el Estado proyecto de un hacer y programa de colaboración. Se llama a las gentes para que juntas hagan algo. El Estado no es consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contigüidad de habitación. No es nada material, inerte, dado y limitado. Es puro dinamismo –la voluntad de hacer algo en común–, y merced a ello la idea estatal no está limitada por término físico alguno”.
José Ortega y Gasset, ese pensador al que todos nuestros políticos fetén citan pero ninguno ha leído, escribió esto en los periódicos españoles de 1927, año rapsoda por excelencia, para después incluirlo en La rebelión de las masas, “ensayo de serenidad en medio de la tormenta”. Me voy a poner negacionista climático: desde entonces, en España y en Europa seguimos bajo la misma tormenta, con los paraguas tan destrozados de entonces, ya solo utilizables para seguir batiéndonos a bastonazos bajo el incesante aguacero nacional.
En pleno juicio por las urnas de papel de fumar de aquel 9-N, no se nota que sobre las palabras de Ortega hayan transitado ya 90 años.
Me entero por mi caro Fernando ‘Radiocable‘ Berlín de que un periodista francés, Henry de Laguerie, acaba de acuñar el término procesismo para definir la tesitura catalana. Lo que viene a sugerir el transalpino corresponsal es que los líderes secesionistas catalanes no son realmente independentistas, sino procesistas. No buscan tanto el descanso del fin como la adrenalina del medio. No quieren vencer ni ser derrotados, pues morirían de aburrimiento sin el fragor de la batalla, los juicios, las esteladas, los baños de multitudes, los tres por ciento, las consultas, las rufianadas, los desplantes al Borbón y demás abalorios confiteros del procés.
Sin embargo, yo creo que Laguerie no se da cuenta de que ese procesismo es también vicio común de los grandes partidos del toro: PP y PSOE. Sostengo que tanto PP como PSOE son tan procesistas como los convergentes y los esquerros. No quieren que el conflicto acabe. Juegan a enconarlo. Les beneficia electoralmente que siempre, sea desde Catalunya o desde Euskadi, alguien les dé excusa para pronunciar lo de “la sacrosanta unidad de España”. Saben que cada vez que pronuncian esa frase, la vieja izquierda y la nueva izquierda pierden un voto. Porque la verdadera izquierda no enarbola dogmas ni soluciones al conflicto. Y lo que quiere el español medio, el humano medio, el votante medio, el explotado medio, son dogmas. La verdadera izquierda solo expresa dudas, y me parece un punto de partida admirable para iniciar un entendimiento, un intento hermanador, un debate. No quiero certezas, prefiero la felicidad intelectual que me proporcionan mis dudas, parafraseando al otro. Pero cuéntale esto a Soraya Sáez de Santamaría, al comisario Villarejo, a la gestora del PSOE o a sus respectivos votantes.
El procesismo no sería un problema en sí, sería tan solo inofensivo esparcimiento, si no fuera porque nos distrae de nuestras cuitas esenciales, cual el paro, los desahucios, los hambrientos, la prostitución, los explotados, los refugiados, los ladrones, los maltratos, la epidemia de idocia, el calentamiento global y el precio de la luz.
El procesismo es un estado mental consistente en usar lo menos posible la mente. No vaya a ser que algún día alcancemos una solución razonable y llena de dudas, y empecemos todos a ganar tiempo y arriesgar votos.
(Anibal Malvar, 08/02/2017)




El Manifiesto Comunista fue publicado en 1848 y en él Marx y Engels sentaron las bases de lo que se llamará izquierda (socialdemócrata, socialista, comunista): la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Oprimidos y opresores. Los proletarios, los pobres del mundo, tenían una guía y una obligación: unirse (“proletarios de todos los países, uníos”). Décadas atrás, en 1784, había aparecido, en tierras germanas, la más conocida obra del filósofo alemán Johann Gottfried Herder, Ideas para la Filosofía de la Historia de la Humanidad, obra que dio forma al embrionario sentimiento nacional alemán. Herder consideraba que lo alemán era diferente de lo francés, pero no por ello menos digno de respeto. Las civilizaciones debían surgir de las propias raíces, representadas por el pueblo, no del cosmopolitismo de las clases altas. No obstante, fue Fichte, con su Discurso a la nación alemana de 1808, quien sentó las bases del “nacionalismo de derecho divino”, como lo llamó Jean Daniel, al asegurar que Dios había elegido al pueblo alemán para salvación de la humanidad. Las ideas de Herder no tenían el fondo político de las de Fichte, pero de ambos filósofos surgió el sueño de crear un gran Estado que mostrara al mundo la fuerza del pueblo alemán.
Las ideas del nacionalismo alemán se propagaron como fuego en yesca entre los pueblos de Europa Central, entonces dominada por cuatro imperios: alemán, ruso, austro-húngaro y otomano. Pero fue en Italia, con Giusseppe Mazzini, donde el nacionalismo adquirió cara de naturaleza. En 1834, Mazzini elabora el principio de las nacionalidades, dirigido a crear un sentimiento nacional italiano, que permitiera expulsar a los austriacos del norte del país y fundar un Estado nacional, bajo la consigna de “un pueblo, un Estado”. Mazzini y su movimiento Joven Italia fueron figuras centrales del Risorgimento italiano. Italianos y alemanes, siguiendo los unos a Cavour y Garibaldi y los otros al canciller de hierro, Otto von Bismarck, alcanzaron sus sueños. Tras sucesivas guerras, en 1860 fue proclamado el Reino de Italia y, en 1871, el Imperio Alemán. El nacionalismo, como el Dr. Jeckill y Mr. Hyde, mostrará pronto su doble naturaleza. Surgido como reacción liberadora frente a los imperialismos francés y austriaco, pronto derivará en chovinismo, racismo e imperialismo, desde una pregonada superioridad racial y cultural de Europa, destinada a dominar a los pueblos inferiores. Una década después, Alemania e Italia reclaman su parte es el festín colonialista.
La relación entre nacionalismo, imperialismo y colonialismo fue casi inmediata y, como afirma Eric Hobsbawn, “los vínculos entre el nacionalismo y el racismo son obvios”. En 1824, aparece en París la obra Histoire naturelle du genre humain, de Julien-Joseph Virey, quien divide al género humano “en cinco o seis razas primordiales”, afirmando que los blancos “debían enorgullecerse de no estar entre los pueblos bárbaros”. Virey, incluso, compara a los negros con ciertos simios como forma de ‘demostrar’ su parecido. Tres décadas después, entre 1853 y 1855, aparece, también en Francia, un colosal trabajo, en seis volúmenes, del conde de Gobineau, titulado Essai sur l’inégalité des races humaines, que sostenía la superioridad de la raza blanca, con la raza germana en la cúspide de la pirámide racial. Gobineau hizo un estudio comparativo del tamaño de cráneos humanos de blancos, amarillos, pieles rojas y negros, estudio que dio como ‘resultado’ que el cráneo de los blancos tenía un tamaño medio mayor que el de las otras ‘razas’, lo que fue tomado como prueba definitiva de la superioridad natural de la raza blanca. Al igual que su paisano Virey, Gobineau comparó a la población mulata de Brasil –donde ocupó varios años un puesto diplomático- con las sociedades de los monos macacos. La obra de Gobineau tuvo un enorme impacto en la Europa de los imperios coloniales. Tanto, que Winston Churchill, icono de la II Guerra Mundial, racista, reaccionario e imperialista, participó en ensayos para preservar la pureza de la raza anglosajona. El racismo nazi era uno más en la época del apogeo del nacionalismo y su error fue, como dijo Hannah Arendt, aplicar en Europa las tácticas de exterminio que el colonialismo aplicaba contra los pueblos sometidos. Arendt, incluso, comenta que los judíos en Sudáfrica “se acomodaron al racismo tan bien como los demás y su comportamiento con el pueblo negro no mereció reproches” de los blancos.
Podría creerse que estas teorías decimonónicas están hoy superadas, pero no es así. En 1994, dos científicos estadounidenses publicaron The Bell Curve, pseudo estudio en la línea de Virey y Gobineau, que pretendía demostrar la inferioridad congénita de los negros respecto de los blancos. Tampoco ha desaparecido del imaginario europeo. En 2013, el vicepresidente del Senado italiano comparó a una ministra, de origen africano, con un orangután. O los bananos que lanzan en estadios europeos a futbolistas negros.
El principio de nacionalidades alcanza su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX, en franca oposición al socialismo. Como resume Hobsbawn, “todas las versiones [del nacionalismo] tenían algo en común: el rechazo de los nuevos movimientos socialistas proletarios, no sólo porque eran proletarios, sino también por ser conscientes y militantemente internacionalistas”. Siguiendo el principio “un pueblo, un Estado” (el Estado-nación), el movimiento de nacionalidades somete las reivindicaciones sociales a la deificada nación. Rosa Luxemburgo, en La Cuestión Nacional, publicada entre 1906 y 1908, rechaza tal visión y afirma que “la socialdemocracia está llamada a realizar no el derecho de las naciones a la autodeterminación, sino solamente el derecho de la clase trabajadora, explotada y oprimida a la autodeterminación”. La contradicción entre ambas visiones –la nacionalista excluyente, burguesa y racista y la internacionalista incluyente, socialista y solidaria- estalla en la I Guerra Mundial, con triunfo apabullante del nacionalismo. Decenas de millones de obreros y proletarios van voluntarios a matarse en nombre de sus respectivos Estados-nación y por la gloria de sus imperios.
Tras la Gran Guerra, la Conferencia de Versalles, en 1919, reordena Europa central y oriental, acogiendo como guía el principio de las nacionalidades, sostenido por el presidente de EEUU, Wodrow Wilson, como parte de sus famosos 14 puntos. La Conferencia de Versalles se celebra bajo la impacto de la revolución bolchevique de 1917, que había sacudido los cimientos de las sociedades europeas, sembrando el temor entre las clases dominantes. Las grandes huelgas de enero de 1918 decidieron el rumbo de Versalles: “habría una Europa ‘wilsoniana’ en lugar de una soviética”. No obstante, las rivalidades nacionalistas y las ambiciones territoriales hacen que el principio de las nacionalidades se aplique de forma arbitraria y desigual. Los nuevos Estados que se crean sobre las ruinas de los imperios derrotados, divide a unos pueblos y junta a otros, en un ambiente saturado de conflictos geopolíticos, codicias territoriales y rivalidades étnicas. Las tesis de Marx y Luxemburgo estaban en las antípodas de Versalles, donde las potencias imperiales excluyen de la libre determinación a sus colonias. La izquierda socialista sostiene entonces que el nacionalismo es válido entre los pueblos oprimidos por colonialismo e imperialismo (lo que Andrew Orrigde llamó nacionalismos de liberación), no en las metrópolis, donde la izquierda sólo podía ser internacionalista.
Con los nuevos Estados salidos de Versalles llegó la limpieza étnica. Grecia impuso una política de homogenización que obligó al intercambio de población con Turquía –lo que forzará a cambiar de país a dos millones de personas- y con Bulgaria, traducida en la expulsión de 53.000 búlgaros de Grecia. Hungría, país derrotado, sufre una aplicación inversa del principio de nacionalidades. Buena parte de su territorio pasó a Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia. Tres millones de húngaros fueron sacados de la ‘madre patria’. Alemania y Bulgaria pierden territorios y población, mientras Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca los ganan, creándose decenas de bolsones étnicos y lingüísticos.
La creación de Estados étnicos crea un problema insoluble. Producto de siglos de convivencia, era imposible crear Estados-nación puros. En todos ellos quedaban grupos, mayores o menores, de otras etnias, surgiendo el asunto de las minorías. Este problema se intenta resolver en múltiples tratados (de paz, específicos, paralelos) con cláusulas sobre la obligación de respetar los derechos de las minorías: nacionalidad del Estado donde residían, plena igualdad jurídica, protección y enseñanza en el propio idioma, etc. La repartición arbitraria de territorios y poblaciones agudiza el sentimiento de afrenta en los derrotados y será una de las causas de la II Guerra Mundial. La primera obsesión de Hitler es juntar en un poderoso Estado a todos los germanos. El último episodio son las brutales matanzas, promovidas por grupos nacionalistas, entre ucranianos y polacos, en 1943 y 1945, resuelta por Stalin intercambiando un millón de polacos de la URSS por 800.000 ucranianos de Polonia (lo que polacos y ucranianos deben agradecer a Stalin).
Con la creación de NNUU, el nacionalismo es enterrado por sus graves implicaciones con el nazismo y el fascismo. Se construye un nuevo principio de libre determinación, pero para liquidar los imperios coloniales. Todos los pueblos sometidos a dominio colonial poseían el derecho inalienable a la libre determinación, como consignó la histórica resolución 1514 de la Asamblea General. Derecho atribuido a un pueblo en su conjunto, entendiendo como pueblo a todos los habitantes de un dominio colonial. Para impedir la fragmentación de los Estados en ciernes, la 1514 estableció que “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. No cabía, ni sigue cabiendo, la libre determinación en nombre de principios nacionalistas que atenten contra la integridad territorial de un Estado.
Tras el suicidio de la Unión Soviética, el nacionalismo renació en Europa con virulencia inusitada, tanta que destruyó Yugoslavia o se hizo conflicto armado entre armenios y azeríes. En Letonia, la población de ascendencia rusa -30% del total- es declarada “no ciudadana” y privada del derecho a ocupar puestos públicos y votar en las elecciones parlamentarias (vulneración gravísima de sus derechos humanos callada por la UE). En Ucrania, el gobierno cierra canales de televisión en ruso y prohíbe al Partido Comunista de Ucrania y otros dos partidos comunistas. En Polonia, Hungría y Eslovaquia, el drama de los refugiados ha servido de pretexto para aprobar leyes que protejan la ‘pureza étnica’ de sus pueblos, en línea con Virey y Gobineau. Un dramático salto atrás en el tiempo, que devuelve a esos países al nacionalismo primario del siglo XIX y primeras décadas del XX. Nacionalismo sectario contra internacionalismo proletario.
Conocer el pasado ayuda a situar el presente en perspectiva. Pretender juntar las ideas de izquierda con movimientos nacionalistas es un oxímoron. Las izquierdas han sido, desde sus orígenes, internacionalistas, incluyentes y solidarias. Lo opuesto de lo que ha sido –y sigue siendo- el nacionalismo, que es sectario, racista y excluyente. Donde avanza el nacionalismo retrocede la izquierda. Véanse, si no, los casos de Polonia, Hungría o Ucrania. La crisis de la izquierda europea está relacionada, directamente, con el resurgimiento del nacionalismo, donde campea a su gusto la extrema derecha y donde unas izquierdas acogotadas rehúsan dar la batalla. En estos tiempos de corrupción rampante, militarismo agresivo, incremento exponencial de las desigualdades y concentración obscena de la riqueza hay que retomar a Marx y Rosa Luxemburgo. No deben encogerse de miedo las izquierdas ante el discurso nacionalista. Deben dar la batalla ideológica por el derecho de los oprimidos a la autodeterminación, entendida como lucha por los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Esas son las posiciones de izquierdas. Lo demás es papanatismo, pavura, derrota ideológica.
(Augusto Zamora R., 30/07/2017)




Juncker, presidente de la Comisión Europea, se ha servido de esta frase de inicio para hacer un juicio sumarísimo sobre el nacionalismo. La pregunta es cosa mía. No es el único en culpar a los nacionalismos, con razón, de espantosas tragedias. Las dos guerras mundiales fueron precedidas de exaltaciones nacionalistas, y los horrores de las guerras de los Balcanes, las matanzas étnicas en África y en muchos otros lugares, permiten corroborar el título del libro de Amin Maalouf, un libanés que conoce bien las tensiones nacionalistas: ‘Identidades asesinas’. La Unión Europea puede considerarse un hecho milagroso, porque ha conseguido pacificar naciones endémicamente en guerra. Pero la condena de Juncker se hace menos clara cuando en vez de fijarnos en los movimientos sociales nos fijamos en sus protagonistas. En general, son personas movidas por el patriotismo, una virtud cívica que ha sido elogiada siempre, porque impulsaba a sacrificarse por la comunidad. ¿Por qué una virtud ha llegado a considerarse peligrosa? Todos tenemos amigos nacionalistas, ¿es que se han convertido en asesinos potenciales? Los sociólogos hablan de nacionalismos extremistas y moderados. ¿Hay una clara distinción? ¿Hay nacionalismos buenos y malos, patriotismos decentes e indecentes? ¿Con qué criterios los evaluaríamos?
Creo que la clave de estos fenómenos sociales está en los mecanismos psicológicos que dirigen nuestras opciones políticas, y pueden llevarnos a comportamientos que no habíamos previsto. Los conceptos y los sentimientos forman un ‘sistema oculto’, que relaciona cosas aparentemente inconexas. Al asimilar uno de los nodos de esa red, deglutimos la red entera sin saberlo. Eso acaba haciendo extraños compañeros de cama. Por ejemplo, la aceptación de la sociedad de consumo (que nos resulta agradable a todos) lleva aparejada la necesidad de estar incentivando continuamente los deseos y su satisfacción inmediata, para animar al consumo, lo que provoca una insatisfacción permanente e inevitable. La búsqueda de resultados a corto plazo compromete el futuro de las empresas. El mercado libre aumenta la prosperidad, pero también las desigualdades. Las religiones que se fundan en una verdad revelada directamente por Dios tienden a ser acríticas y excluyentes. Nadie quiere las consecuencias negativas, pero, por desgracia, van en el mismo paquete que las positivas.
El nacionalismo y el patriotismo forman un sistema complejo que puede volverse potencialmente peligroso. ¿Por qué? Aunque relacionamos el patriotismo con un ‘sentimiento nacional’, existió antes de que las naciones existieran. Los antropólogos reconocen que en los seres humanos hay un fuerte sentimiento de ‘pertenencia al grupo’. Para indicar su antigüedad evolutiva, lo denominan “emoción tribal”. No hay en esta expresión ningún ánimo despreciativo. Solo busca reconocer su carácter ancestral, preprogramado ya en nuestro cerebro. Instituciones como el totemismo reforzaban simbólicamente esa pertenencia. Como todas las emociones muy profundas, se ha mantenido evolutivamente por su utilidad. En este caso, porque resultaba beneficioso para el grupo, fomentando la cohesión social, la solidaridad grupal. Por ello, todas las culturas han construido sistemas ideológicos, religiosos, morales, educativos, para fomentar y legitimar esta emoción. Por ejemplo, la ‘escuela pública’ apareció para fortalecer la identidad nacional.
En este punto, la neurociencia nos proporciona un dato relevante. El sistema emocional está radicado en estructuras cerebrales muy antiguas —el llamado sistema límbico— que cambian con lentitud. Algunos sensacionalistas dicen que vivimos en el siglo XXI con un cerebro emocional del pleistoceno. Como todas las exageraciones, tiene su pizca de verdad. En cambio, las funciones racionales residen en el córtex, que es la parte del cerebro evolutivamente más moderna, y que cambia con mucha rapidez mediante el aprendizaje. Por eso es más fácil cambiar de ideas que de estilos emocionales. Ambos sistemas —afectivo y cognitivo— interaccionan de forma estrecha, como han demostrado los estudios de nuestro compatriota Joaquín Fuster y de Antonio Damasio. Las emociones impulsan a la acción, y el córtex intenta modularlas, dirigirlas y controlarlas.
Podemos reconocer racionalmente que una emoción es inadecuada o destructiva, y, sin embargo, seguir sintiéndola. Hay un blindaje de las emociones semejante al blindaje de las ilusiones perceptivas. Contemple la siguiente imagen: ¿son iguales ambas mesas? Irremediablemente, verá que una es más larga que la otra, y seguirá viéndolas así aunque las mida y compruebe que son iguales.
Algo parecido ocurre con las emociones. No puedo dejar de ver maravillosa a la persona que quiero. El nacionalista no puede dejar de emocionarse al pensar en su nación. ¿Hay alguien a quien no se le hayan saltado las lágrimas al escuchar un himno, o ver tremolar una bandera? Es evidente que se trata de un sentimiento aprendido, a partir de una predisposición innata, lo mismo que el aprendizaje de la lengua propia, o el respeto al tótem, pero eso no elimina su poder. Poder que solo resulta efectivo para quienes están emocionalmente integrados en ese grupo.
A los demás les ocurre lo que al frío oyente del sermón, en el conocido chiste. Cuando le preguntaron por qué no se emocionaba con la elocuencia del predicador, contestó: “Es que yo no soy de esta parroquia”. Todos los argumentos en contra de ese sentimiento pueden ser tan inútiles como los que nos hacemos acerca de la ilusión perceptiva. Se mueven en capas mentales diferentes.
El asunto se complica porque las emociones ponen a la razón a trabajar en su favor, lo que ha hecho que el sentimiento de pertenencia al grupo —la emoción tribal— se amplíe y busque nuevos fundamentos. En Grecia, se estimuló el orgullo de pertenecer a la ciudad. Recuerden el discurso de Pericles sobre la gloria de Atenas. Roma también fue un símbolo movilizador. ‘Dulcis est pro patria mori’. Posteriormente, se fomentó la fidelidad al rey, y, a partir de las revoluciones del siglo XVIII, se transfirió a la nación. La pugna entre razón y emoción se manifestó en el enfrentamiento entre Ilustración y Romanticismo. Este venció. El nacionalismo romántico enlazó con la psicología emocional. Herder, profeta del nacionalismo, es un antiilustrado. Heidegger fue un irracionalista, y acabó defendiendo que el ser hablaba en alemán, y que Hitler era un acontecimiento ontológico.
En cambio, los valores universales son racionales. Hasta ahora no están acompañados de emociones tan profundas como la pertenencia al grupo. Después de la guerra mundial, un pensador alemán, Habermas, lanzó la idea del “patriotismo constitucional”, intentando racionalizar y aprovechar la emoción patriótica en bien de toda la ciudadanía. Recuerdo que discutiendo con Jordi Pujol sobre este tema, en un curso que dirigí en El Escorial, él insistía en la frialdad de la noción, en su escasa capacidad de arrastre. Una defensora de la “ciudadanía mundial” y de los “valores universales” como Martha Nussbaum lanzó un debate sobre el patriotismo, defendiendo un “patriotismo universal”. Muchos de los participantes insistieron en la dificultad, por ejemplo, de pedir sacrificios en pro de la comunidad basándose solo en argumentos racionales. El cosmopolitismo lleva con frecuencia al desarraigo, que acaba fomentando un individualismo desvinculado. Resumiendo lo dicho: la emoción tribal tiene su sede en el cerebro límbico, mientras que los valores universales radican en el córtex cerebral. Se puede ser nacionalista visceral y cosmopolita racional. O conseguir una justa negociación entre ambos.
Volvamos ahora al ‘sistema oculto’ de la emoción nacionalista. En él se dan algunos aspectos que favorecen la deriva radical:
1º.- La ‘emoción tribal’ dota al nacionalismo de un ‘modelo ideal’, que funciona como prototipo: la imagen de una tribu. Es decir, de un grupo homogéneo, donde hay comunidad de creencias, de ideas, de cultura o de raza. Sin embargo, las sociedades modernas no tienen esta uniformidad, lo que obliga al nacionalista a distinguir entre los que son de la tribu y los advenedizos. Por ello, es una emoción que favorece una discriminación interna. Necesita crear ficciones unificadoras como ‘pueblo’, o ‘voluntad del pueblo’, que simulan una voz única inexistente. Solo la unanimidad haría reales esas ficciones. Y por eso la busca denodadamente.
2º.- La explicable valoración y orgullo de lo propio produce una automática devaluación de lo ajeno. Los antropólogos indican que muchos pueblos se denominan a sí mismos ‘los humanos’, considerándose los únicos representantes de la humanidad. El sentimiento de humanidad compartida es muy reciente. Más cognitivo que pasional. Por eso desaparece con facilidad en los enfrentamientos identitarios. Los otros son peores y, en casos extremos, dejan de ser humanos. La emoción tribal favorece, pues, una discriminación exterior.
3º.- Evolutivamente, el sentimiento de pertenencia obedece a una finalidad defensiva. Guarda por eso en sus entrañas un horizonte de enfrentamiento. Las emociones nacionales se fortalecen si encuentran un enemigo común. Por ello, las emociones nacionalistas pueden hacer difícil la colaboración. Los pensadores ilustrados pensaban que la ‘pasión dulce’ del comercio permitía suavizar las pasiones calientes, que llevaban a la agresividad.
4º.- La ‘emoción tribal’ facilita la discriminación positiva a favor de los miembros de la tribu. Esta ha sido una crítica común a los nacionalismos, que admiten que se debe favorecer a los miembros de la nación antes que a los extraños en cualquier circunstancia.
5º.- Cuando a lo largo de la evolución histórica la ‘emoción tribal’ se vierte en moldes nacionales, aparecen nuevas modificaciones. La ‘Nación’ deja de ser el conjunto de los seres humanos ‘nacidos’ en un lugar, para convertirse en un ente abstracto, dotado de derechos. ¿Y contra quién pueden esgrimirse esos derechos? Contra el individuo. El nacionalismo surgido de la ‘emoción tribal’ recupera la idea ancestral de que la tribu está por encima del individuo. Es fácil ver la relación que tiene con el totalitarismo, que afirma que “el Estado es todo, el individuo nada” (Mussolini). Es la sacralización de un ente abstracto. Puede ser también la Cultura, o la Raza.
6º.- El salto desde una ‘emoción tribal’, dirigida a una comunidad en la que todos se conocen, a una ‘emoción nacional’, dirigida a un ente abstracto, históricamente construido, a veces no es fácil. Eric Hobsbawn recordaba que en el primer Parlamento del recién creado Reino de Italia (1861), un diputado dijo: “Ya hemos constituido la nación italiana, ahora necesitamos construir el ciudadano italiano”. No existía ese sentimiento, y era necesario inventarlo. Como muchos otros movimientos sociales, el nacionalismo político comienza con una minoría comprometida —normalmente un partido nacionalista— que debe intentar atraer a su causa a una mayoría. Eso provoca un fervor proselitista que, a veces, admite que el fin justifica los medios.
7º.- Las emociones profundas nos hacen vulnerables, porque son fáciles de manipular desde fuera. Piensen en el miedo, en la furia o en la indignación. Son, además, contagiosas, lo que resulta visible en las movilizaciones masivas.
Vuelvo a insistir en que estos son mecanismos automáticos, que actúan sin que el sujeto sea consciente de ellos. Pueden funcionar de manera tan implacable como las ilusiones perceptivas. He hablado solo del sistema emocional nacionalista, pero hay otros muchos, que nos afectan a todos. Todos podemos ser colaboracionistas, sin saberlo, de situaciones que conscientemente reprobamos.
Los prejuicios actúan subrepticiamente, percibiendo solo aquellas informaciones que los corroboran. Hay diferentes test que revelan nuestros prejuicios escondidos y es fácil llevarse sorpresas desagradables. ¿Entonces hemos de admitir que no somos libres, que nuestras decisiones nos vienen dadas por esos sistemas ocultos que albergamos en nuestra memoria sin saberlo? No.
Solo debemos recordar que la libertad no es algo dado, sino una ardua tarea. Ahora como nunca resultan actuales las palabras del sabio Baruch Spinoza: “La libertad es la necesidad conocida”. La libertad es el determinismo que al ser conocido podemos controlar… en parte.
¿Son el nacionalismo y el patriotismo venenos a eliminar o sería interesante recuperarlos? Creo que puede haber una reformulación moderna, menos romántica y más ilustrada, que aproveche los factores movilizadores y elimine los irracionales. Pero la explicación se queda para otro día.
(José Antonio Marina)




ETA no existe. Se ha extinguido. La han extinguido su ferocidad anacrónica y el Estado de derecho, de tal forma que sus comunicados de ultratumba únicamente retratan los movimientos reflejos de un cadáver putrefacto. ETA es una abstracción. Ni siquiera ha logrado materializar a la banda la obscena conciencia del perdón. Porque ETA pide perdón igual que mataba: con la pistola en la nuca, atribuyéndose una posición de decencia y de exquisitez en la montaña del osario. Ya lo decía el capo mafioso Leoluca Bagarella en el fiel del juicio final: “Dios da la vida, yo la quito”.
Ni ETA existe ni ha pedido perdón. La mera discriminación entre muertos necesarios y superfluos expresa la brutalidad de su discurso y reivindica la contribución necesaria de su historial criminal. No disculpa la ejecución de un guardia civil ni de un concejal ni de un juez ni de un periodista, pero los últimos pistoleros se conmueven con los cuerpos de los niños descoyuntados. O con la mala suerte de un transeúnte. O con la mujer embarazada a quien despedazó el amonal, arrastrando su pierna como la arrastra entre alaridos la mujer del Guernica de Picasso.
Entrañables etarras, verdugos piadosos. Se les han abierto las entrañas a los matones. Y corazón no había, pero el fingimiento de una vomitiva filantropía aspira a la respuesta solidaria, magnánima del Estado, de la sociedad y de las instituciones. Produciría estupor agradecer a los terroristas que hayan liberado de su conciencia la serpiente de la paz, pero algunos síntomas inquietantes sobrentienden una tolerancia hacia el modelo de sociedad excluyente, intimidatoria, delatora, que impusieron los asesinos con el pretexto de la guerra (unilateral) al opresor.
Ha sido el Parlamento de Navarra el que se ha solidarizado con la manada de Alsasua. Y ha sido el Gobierno foral el que se ha pronunciado del lado de los agresores a los guardias civiles, considerándolos una expresión arbitraria e injusta de los delitos de terrorismo.
Es legítimo el debate sobre la oportunidad de un proceso a la antigua usanza etarra en la Audiencia Nacional, pero resultaría indignante que el brutal linchamiento a los agentes de la Benemérita se resolviera en el prosaísmo de una pelea de bar. Ni siquiera el delito de odio responde al móvil de paliza. Los guardias civiles fueron apaleados porque eran guardias civiles. Proscritos en el pueblo. Aislados como fuerza de ocupación. E intimidados junto a sus familias en una cápsula que retrata la suspicacia y rechazo hacia quienes recelan de la independencia.
ETA ya no mata porque no puede matar, pero el principio de la termodinámica presupone que su energía homicida pueda transformarse en presupuesto necesario de la normalización, entendiéndose por normalización no ya la memoria tergiversada de sus atrocidades —853 asesinados, 6.389 heridos, 86 secuestros, 3.600 atentados—, sino un estado de amnesia, de coacción y de sensibilidad que abocaría, como en Alsasua, a la naturalidad con que la omertà mafiosa y la delación identifican el sueño pervertido y todavía verosímil de la nación pura a expensas de las reglas elementales de la convivencia.
(Anton Amón, 24/04/2018)




Por encargo del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en su sondeo de octubre de 2017 el Euskobarómetro incluyó una pregunta inédita: ¿Quién fue la primera víctima mortal de ETA? Solo acertó el 1,2% de las seiscientas personas encuestadas. Casi el 20% dio una respuesta errónea. El resto reconoció que no lo sabía. Tal desconocimiento resulta tan preocupante como otra revelación del mismo estudio: el 44% de los ciudadanos vascos quiere pasar página, como si el terrorismo nunca hubiese existido.
El superviviente del holocausto Primo Levi escribió que “lo sucedido puede volver a suceder, las consciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también”. Por eso es tan necesario leer todas las páginas en voz alta, empezando por la del asesinato fundacional de ETA, del que ahora se cumple el 50º aniversario. Es la mejor vacuna contra el odio.
El dirigente etarra Juan José Etxabe confesó que él había visto la “necesidad” de emplear la violencia “desde un principio”. No fue el único. Exceptuando alguna crisis pasajera y su inactividad desde 2011, la organización siempre ha apostado por la “lucha armada”. Apenas había pasado un año desde su nacimiento, acontecido a finales de 1958, cuando ETA puso artefactos explosivos en el Gobierno Civil de Vitoria, en un periódico de Santander y en una comisaría de Bilbao. El Libro blanco establecía que “la liberación de manos de nuestros opresores requiere el empleo de armas cuyo uso particular es reprobable” (1960).
El 27 de junio de 1960 una bomba acabó con la vida de la niña Begoña Urroz en la estación de tren de Amara (San Sebastián). A menudo se ha afirmado que ETA estuvo detrás, pero las pruebas lo desmienten. Aquella explosión, que formaba parte de una cadena producida en el norte de España, tuvo el sello del DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Se trataba de un grupo hispanoluso antifranquista y antisalazarista que ya había realizado atentados similares en los meses anteriores. Hay poco lugar para la duda. Por un lado, ni siquiera en su documentación interna ETA reconoció como suyas las bombas de junio de 1960. Por otro, la Brigada de Investigación Social responsabilizó al DRIL. Por último, como recogió el diario El Nacional (Caracas), el propio Directorio se las atribuyó públicamente. En definitiva, Begoña Urroz fue víctima del terrorismo, pero no de ETA.
En 1960 la banda todavía no estaba preparada para cometer asesinatos, aunque continuó dando pasos en la senda de la violencia. En julio de 1961 los etarras intentaron hacer descarrilar un tren de veteranos requetés guipuzcoanos que habían acudido a San Sebastián a conmemorar el 25º aniversario del Alzamiento. No lo lograron. En diciembre de 1963 propinaron una paliza al maestro de un pueblo. En junio de 1965 varios activistas atacaron a dos guardias civiles que les habían detenido. Dejaron inconsciente a un agente, al que habían golpeado con una piedra. Más tarde, en su IV Asamblea, ETA aprobó la estrategia de acción-reacción: provocar, mediante atentados, una represión desproporcionada por parte de la dictadura. La debía sufrir el conjunto de la sociedad vasca, que así se uniría a la “guerra revolucionaria” en pro de la independencia de Euskadi. En septiembre de 1965 un comando realizó el primer atraco a mano armada. Un fiasco: el botín ascendió a 2,75 pesetas.
Entre 1967 y 1968, ETA se embarcó en una dinámica frenética de robos, atentados y refriegas con las Fuerzas de Orden Público. El grupo ya tenía liberados, dinero, explosivo, armas y voluntad para utilizarlas. Su manifiesto con motivo del Aberri Eguna, redactado por Javier Echebarrieta (Txabi), avisaba de que “para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto”. Se trató de una profecía autocumplida. El 2 de junio de 1968 la dirección de ETA tomó la decisión de empezar a matar. Y el 7 de junio, hace medio siglo, causó su primera víctima mortal.
Ese día dos jóvenes miembros de ETA, Txabi Echebarrieta e Iñaki Sarasketa, se dirigían en un Seat 850 robado a Beasain por la carretera Madrid-Irún. Ambos iban armados. Debido a unas obras en un puente de la Nacional I, tuvieron que coger un desvío que pasaba por la localidad de Aduna. Allí se encontraban regulando el tráfico los guardias civiles Félix de Diego y José Antonio Pardines. Sobre las 17:30 el automóvil de Echebarrieta y Sarasketa pasó por delante de Pardines, quien los siguió en su motocicleta y les hizo señas. El Seat se detuvo a la altura del kilómetro 446,5, junto a la yesería Izaguirre. El agente pidió el permiso de circulación. Con él en la mano derecha, pudo comprobar que los datos no coincidían con el número del bastidor. Expresó su extrañeza en voz alta. Fueron sus últimas palabras antes de ser asesinado. Recibió cinco tiros en el torso. Las pruebas indican que tres balas salieron de la pistola de Echebarrieta y dos de la de Sarasketa, pero él jamás admitió haber disparado.
Un camionero navarro, Fermín Garcés, intentó retener a los etarras, pero, tras amenazarlo, huyeron en su automóvil. Buscaron refugio en Tolosa, en la casa de un colaborador. Después de un par de horas, los miembros de ETA le pidieron que los trasladase en su coche. En el cruce de la carretera N-I con la comarcal Tolosa-Azpeitia, en el punto conocido como Benta-Haundi, les paró una pareja de la Guardia Civil. Se produjo un tiroteo, en el que murió Echebarrieta.
La primera víctima de ETA se llamaba José Antonio Pardines Arcay. Se trataba de un joven de 25 años, natural de Malpica de Bergantiños (La Coruña), apasionado del fútbol y las motocicletas. Hijo y nieto de guardias civiles, en su hoja de servicios consta que llevaba poco más de un lustro sirviendo en el cuerpo. Había pasado por Barcelona y Asturias. Después de especializarse como motorista, fue trasladado a San Sebastián. Allí conoció a una chica, Emilia, con la que tenía previsto casarse. No lo hizo. ETA le rompió la vida.
En palabras de José María Garmendia, el 7 de junio de 1968 “cambió la historia del País Vasco para siempre”. El crimen marcó el comienzo de la espiral terrorista de ETA, que arroja un saldo trágico: 853 víctimas mortales y casi 2.600 heridos, sin contar a los amenazados, exiliados, extorsionados y damnificados económicamente. Todos ellos forman parte de nuestro pasado reciente. Para evitar que sean olvidados o borrados de la historia, contamos con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
(Gaizka Fernández Soldevilla, 03/05/2018)




La derrota de ETA se ha debido a la presión policial y judicial, por un lado, y a la colaboración internacional, por otro. Ambos factores se concretaron en las sucesivas detenciones de cúpulas y comandos hasta que la organización acabó convencida, tras medio siglo de existencia y más de 800 víctimas mortales, de que la vía de las armas frente a un Estado europeo en el siglo XXI era el camino a ninguna parte en el que solo iba a encontrar muerte, sufrimiento y cárcel.
Poco se ha escrito y valorado, sin embargo, sobre cómo aceleró esa derrota el mayor atentado de la historia del planeta —el del 11-S de 2001 contra las Torres Gemelas— y el ataque terrorista más mortífero registrado en España —el 11-M de 2004—, ambos obra del yihadismo.
Mientras los más de 3.000 muertos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 obligaron a ETA a replantearse su estrategia por la guerra global contra el terror desatada a continuación, la matanza de los trenes de Atocha tres años después sumió a la banda en un desconcierto total, en una crisis de identidad, al verse reflejada en el brutal sinsentido del uso de la violencia.
Lejos de lo que ahora puede parecer, ETA era a comienzos de la década pasada una organización potente, fuerte, con una docena de comandos dirigidos por algunos de los líderes más duros y carismáticos de su historia. Por eso, había roto en 1999 el alto el fuego —“tregua trampa” para algunos— iniciado un año antes con el Gobierno conservador de José María Aznar.
La ruptura de esa tregua la decidió Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, duro entre los duros, recién ascendido a jefe del aparato militar, el que siempre ha mandado en la banda. Lo avalaban sus antecedentes como jefe del comando Donosti, autor de los asesinatos de Gregorio Ordóñez (PP), Fernando Múgica (PSOE), el inspector Enrique Nieto o el concejal Miguel Ángel Blanco (PP).
Con semejante historial, la llegada de Txapote a la cúpula supuso la puesta en marcha de una ofensiva que costó la vida en el año 2000 al coronel Blanco García, en Madrid; al empresario José María Korta, en Gipuzkoa; y al exministro socialista Ernest Lluch, en Barcelona.
Esa ofensiva pudo cortarse el 23 de febrero de 2001. Ese día, un joven delgado, alto, con pelo corto, gafas de sol Oakley, zapatillas blancas de la marca Fila y con las llaves de un Audi A3 robado en el bolsillo almorzaba en la soleada terraza del restaurante Chambre D’amour, en Anglet. Era Txapote, detenido allí por agentes franceses tras ser identificado por policías españoles.
Estaba a punto de producirse un doble error de apreciación. De un lado, la alegría de las fuerzas de seguridad españolas por tan relevante arresto no fue seguida por una interrupción de la campaña de terror diseñada por Txapote. De otro, ETA tampoco supo interpretar las consecuencias del 11-S pocos meses después. Por el contrario, la banda creyó que el ataque a Nueva York afectaba solo a los americanos y a unos pocos países árabes. Nada más lejos de la realidad. Solo unas semanas después del derrumbe de las torres gemelas, el entonces presidente norteamericano, George W. Bush, lanzó “la guerra global contra el terror”, asumida de inmediato por la ONU, la UE y una coalición militar de decenas de países de los cinco continentes.
Uno de esos aliados de primera hora fue España, cuyo presidente, Aznar, aprovechó la oportunidad para incluir a ETA entre los objetivos de esa cruzada mundial contra el terrorismo. Fue el primer favor de Bush a su crecido aliado.
En efecto, Washington introdujo a dirigentes etarras en la lista negra de terroristas perseguidos por el mundo entero a la vez que endurecía toda legislación internacional para controlar las finanzas de grupos armados. En paralelo, Aznar, como socio privilegiado de Bush —por el apoyo a la guerra de Irak—, convenció a la UE no solo de incluir a 30 dirigentes etarras en la lista europea de terroristas, sino también a organizaciones de la izquierda abertzale, como Askatasuna, sucesora de las Gestoras Pro Amnistía. Meses después, España ilegalizaba a Batasuna, el brazo político del conglomerado de la izquierda abertzale.
De esta forma, Aznar convirtió su lucha contra ETA en parte fundamental de su política exterior, especialmente en la UE, donde utilizó el 11-S para desbaratar las resistencias a la euroorden, la herramienta que desde entonces aceleró y facilitó la entrega de etarras residentes en países europeos.
Fue también el 11-S el que incrementó al máximo la colaboración de Francia contra ETA, como lo demostró el hecho de duplicar el número de policías españoles —más de 150— dedicados a la localización de etarras en Francia.
La combinación de esos elementos fue tan letal para ETA que, entre 2001 y 2004, la policía española logró descabezar cuatro veces a la banda.




Se produce, al fin, la desaparición de ETA. Bienvenida sea. Pero hay que calibrar bien la catástrofe moral que ha supuesto. Solo eso servirá para que aprendamos de ello. Ese gran desastre ha sido el envilecimiento del pueblo vasco. Se ha medio pedido perdón tendenciosamente a algunas de las víctimas porque se ignora la lógica del perdón. Pero no se menciona lo más grave: que pudrieron la integridad moral de todo un pueblo. Implantaron un pavor difuso que interceptó la libertad personal de los vascos. Y determinó el deterioro de su dignidad moral al forzarlos a mirar para otro lado. Les obligaron a no ver a base de miedo, de coacción. Y eso todavía persiste. Y se recurre a ello.
Lo acabamos de ver en Alsasua. Lo de menos es si esas agresiones son o no son terrorismo desde el Código Penal. Lo grave es que allí vuelven a tener que pasar por la vergüenza moral de no haber visto nada, vuelven a traicionar sus deberes morales más elementales solo porque en Alsasua sigue en el aire el tóxico moral de ETA, el veneno que determinó durante tantos años la indignidad moral del pueblo vasco, incluida la de sus pastores religiosos. Ninguno de ellos, por cierto, ha levantado tampoco la voz en Alsasua. Hacen como el patrón de la villa, Pedro, negar una y otra vez su condición y traicionar sus convicciones morales; y la verdad que pueda acompañarlas. Quizás por miedo. Quizás porque también han sido inoculados con ese veneno.
¿Cómo puede explicarse este desastre ético? Pues no es tan difícil. Un antiguo texto que rescató ya hace años Arthur Koestler, lo ilustra muy bien. Es de un obispo medieval, y dice así: “Cuando está amenazada su existencia, la Iglesia queda libre de toda restricción moral. Con el fin de la unidad de los fieles, todos los medios están santificados, todos los ardides, traiciones, violencias, simonías, encarcelamientos y muertes, puesto que las reglas protegen al grupo, y el individuo tiene que sacrificarse para garantizar el bien común”. He ahí el trasfondo de todo ello. Entre el individuo y sus deberes morales más elementales se ha interpuesto una entidad colectiva que se presenta como una realidad ética suprema y determina la identidad de sus integrantes como agentes morales.
Su existencia e integridad se constituyen así en un ideal moral superior que confiere a los individuos su identidad ética. Llámese iglesia, partido, clase, pueblo, comunidad, nación, patria, o como sea, la aparición de una realidad colectiva dotada de esencia moral desplaza a los individuos a posiciones subalternas en el discurso ético. Quienes obran en nombre de esa realidad colectiva están dotados por ello de una legitimidad moral más alta que la del ser humano común, y pueden proyectar sobre él su mensaje moral, de grado o por fuerza. Un terrorista etarra no es más que esa lógica llevada al extremo: una mente inmadura en la que se ha alojado de tal modo semejante aporía moral que le lleva a verse como instrumento privilegiado de la entidad colectiva.
En esta lógica no cabe la compasión individual, porque sería tanto como poner en cuestión el postulado moral del grupo. Por eso esta lógica no deja espacio a las relaciones individuales de perdón. La víctima puede perdonar unilateralmente pero el victimario está imposibilitado para pedirlo, porque pedir perdón es sencillamente solicitar la restauración de mi estatus de agente moral, y eso le está vedado al guardián de la iglesia. Por eso lo pide con los labios, pero no con el corazón.
Aunque parezca contrario a nuestras convicciones más elementales, en la mentalidad abertzale los etarras son inocentes, porque su peripecia moral individual carece de importancia ante su alta misión de defensa y promoción del destino ético de la patria. En un escrito propio de su comunismo más dogmático, Luckács apelaba a la frase tremenda de la Judith de Hebbel: “Y si Dios hubiera puesto el pecado entre mí y la acción que se me ha impuesto, ¿quién soy yo para sustraerme al pecado?”. Exactamente la misma convicción que late en el escrito del obispo medieval. Igual que la actitud del etarra. La moralidad objetiva que anida en la patria ordena el pecado para existir y sobrevivirse a sí misma. Y esa orden hace inocente por definición la hazaña de Judith y el acto de terror. Quienes así pecan solo están obedeciendo una orden moral superior y, por tanto, sus acciones “están santificadas”.
El desastre colectivo de sustraer a los individuos su sustancia moral infundiendo el terror en sus conciencias es despreciado ante el destino del todo. El envilecimiento de las personas individuales que conforman un pueblo es irrelevante ante la salvación del pueblo como entidad ética superior. Esa es la catástrofe moral de los vascos. Y todavía está en el ambiente, como una ponzoña que se adhiere a las relaciones sociales y a las relaciones personales. Tardará decenas de años en desaparecer. Todos los años en que su vida social y política esté presidida por el relato nacionalista, que es una versión más de esa mentira moral.
Hace ya algunos años, Elías Díaz nos recordó que la sustanciación de lo colectivo acompaña siempre al Estado totalitario. El nacionalismo es también una sustanciación de lo colectivo, una transformación de una realidad colectiva en un ser único dotado de atributos morales. Esa transformación es seguramente gradual, se produce paulatinamente en una sociedad por vías muy complejas y diversas, pero a medida que lo colectivo se va solidificando y sustantivando hasta alcanzar la pretensión de ser una demanda moral unitaria, esas sociedades se van haciendo más autoritarias e intolerantes, y se van fragmentando con discriminaciones inspiradas en esa exigencia moral colectiva.
Se empieza en la educación, y entonces maestros y profesores asumen que deben indoctrinar en la epopeya nacional a muchachos inermes. Se sigue con la manipulación de la deliberación colectiva: medios de comunicación, mensajes, proclamas, etcétera; la mentira y la tergiversación son entonces un instrumento tan legítimo como cualquier otro. Y se acaba poco a poco en aquella supresión de todas las restricciones morales de que hablaba el obispo medieval. Incluida, sí, la violencia sobre las personas; y también la manipulación blasfema del credo religioso de la comunidad para que se adecue al mensaje moral nacional. En Cataluña se está viviendo esa paulatina transformación. Muchos lo estamos viendo con el alma en un puño.
(Francisco J. Laporta, 21/05/2018)
La vieja inquietud por el Ser de España ha resurgido como consecuencia de la crisis territorial en Cataluña. Estos días se escuchan de nuevo declaraciones como “España sufre una crisis de identidad” o “debemos repensar qué es ser español”. Historiadores, juristas, políticos, son muchas las voces que coinciden en que España tiene la tarea pendiente de encontrar su esencia, insinuando que “ser español” trasciende la prosaica y neutra realidad de tener nacionalidad española.
Este debate intelectual en torno al Ser de España surgió a finales del XIX, principalmente de manos de un grupo de intelectuales que la historiografía literaria inmortalizaría como Generación del 98. Los Unamuno, Maeztu, Ganivet y compañía inauguraron un régimen emocional que muchos se niegan a abandonar, y que consiste en emplear moldes metafísicos para enmarcar debates políticos. Es un vicio que no terminó con el fin de siglo. Ni siquiera Ortega y Gasset, que encaró el “problema de España” desde un regeneracionismo más institucionista, logró superar el marco esencialista impuesto por la generación precedente.
Si este debate fuera una mera distracción académica, no valdría la pena ocuparse de él, pero la cuestión arrastra consecuencias políticas. La zozobra nacional resurge ante una grave crisis, y lleva a muchos a presumir que España no puede justificarse plenamente como Estado hasta que sea aclarado su verdadero Ser, es decir, hasta que se manifieste el espíritu nacional que define a su pueblo. Estas aproximaciones esencialistas olvidan que España, con sus defectos, es una democracia consolidada, y no necesita urdir narrativas nacionales ni descubrir humores colectivos para legitimar su soberanía. Que en el siglo XIX nunca se consolidara como nación cultural —como tampoco otros países europeos— no implica que hoy no pueda ser un Estado sólido. Sin embargo, hay quien considera que la ausencia de un espíritu nacional definido debe abrir la puerta a una discusión sobre la existencia misma del Estado.
La tradición del nacionalismo español expresado como quejido no la inventó el 98. Las primeras menciones a la decadencia española aparecen ya a mediados del siglo XVII. Como señala el historiador Álvarez Junco, España era retratada por sus cronistas como la Mater Dolorosa del imaginario católico, portando el aire quejumbroso y autoconmiserativo de la virgen doliente. Este imaginario encaja con el “me duele España” noventayochista, y llega hasta nuestros días. Por eso, ahora que se cumplen 120 años del desastre, es importante aunar esfuerzos para desdramatizarlo como acontecimiento y superarlo como marco discursivo.
¿Hubo tal cataclismo? Los historiadores coinciden en negarlo: la derrota no tuvo un impacto acusado en la economía, ni logró agitar el frágil régimen de la Restauración. Tampoco se explica el trauma anímico, supuestamente, provocado por la pérdida del imperio, pues la mayor parte de los territorios de ultramar se habían perdido ya en 1821. Los críticos coinciden en que aquel pesimismo generacional no fue consecuencia de un acontecimiento histórico concreto, sino de la corriente finisecular de decadentismo extendida por Europa; el célebre Fin de siècle. Según esta lectura, la crisis de la identidad nacional española sería una variante de la crisis intelectual europea, que entroncó bien con la mencionada pesadumbre del Antiguo Régimen. Aquella intelectualidad digirió el mal de siglo en clave nacional y, desgraciadamente, aún no hemos superado la fiebre esencialista y sentimental que impregna el discurso político.
A este lamento en la esfera pública por el Ser de España le acompaña el desconcierto por el “ser español”. Cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el director Fernando Trueba declaró no haberse sentido español “ni cinco minutos”. Declaración que muchos encontraron divertida, otros, hiriente, y algunos encontramos ininteligible. El error conceptual reside en envolver la nacionalidad —una realidad administrativa objetiva— en el ámbito de la subjetividad sentimental. La afirmación no es ofensiva, es simplemente un sinsentido. No es un caso aislado; la sentimentalización engendra una concepción de nacionalidad (“ser español”) desatinada: se emplea para designar la pertenencia a una identidad sentimental colectiva por definir, en lugar de a una comunidad política nítidamente definida.
Hasta que no se generalice una concepción cívica, es decir, administrativa, de la nacionalidad, estamos condenados a repetir los mismos errores conceptuales y los mismos tópicos esencialistas. La nacionalidad se rige por un sistema binario, y por tanto no puede vincularse a una esencia o tradición cultural, que admite grados, y nos aboca irremediablemente a discursos de pureza de sangre: A es más español (o catalán o francés) que B. Superar el 98 significa precisamente erradicar la metafísica del discurso nacional para entender la nacionalidad como la pertenencia a una comunidad política, que hace titular a quien la posee de una serie de derechos y obligaciones; nada más, y nada menos.
Este retorno al 98 está relacionado con el giro emocional que aqueja la esfera pública de la última década. A esto se refiere el profesor Manuel Arias Maldonado en La democracia sentimental cuando explica cómo el populismo emplea un lazo social de índole emocional. La emergencia del populismo y el descrédito de la democracia representativa, sumados al éxtasis nacionalista, han contribuido a que las comunidades políticas sean percibidas como comunidades sentimentales, lo que permite señalar como disidente a quien no participa adecuadamente del Volksgeist. Y las mismas voces atribuyen a estas entidades emocionales (que llaman naciones) una agencia que las personifica, es decir, que las dota de una voluntad e intención unívocas, y de un espíritu imperecedero; sirva como ejemplo el eslogan “España contra Cataluña”.
La crisis del 98 no fue una reacción política, sino ideológica. Hizo visible una transformación social en curso, marcada por el descrédito del positivismo, la ciencia y el progreso. En el renacer actual del “me duele España” resuena la misma angustia, y el mismo desengaño, respecto a la posibilidad de definir, cívica y racionalmente, el lazo que nos envuelve como comunidad. Y urge insistir en que, ni ahora ni entonces, la crisis es consecuencia de los “males de la patria”, ni es una crisis exclusivamente española. España no es ni fue excepcional. Lo único que hace a España diferente es su mística y turbada autopercepción de excepcionalidad.
(David Mejía, 28/05/2018)
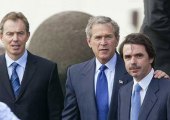



¿Es inevitable que las banderas se enfrenten entre sí? La respuesta podría ser afirmativa, pues se crearon para representar una identidad colectiva, que puede comportar un sentimiento excluyente, cuando no hostil, hacia otros. No obstante, en muchas ocasiones, conviven en paz varias banderas diferentes. Por ejemplo, en el Palau de la Generalitat ondean dos, y según el último barómetro de opinión política del Centre d'Estudis d'Opinió al menos un 60,8 % de los catalanes sienten ambas como suyas, a pesar de todo lo que ha pasado, aunque a una parte de ellos les gustaría hacer más pequeña una u otra. Casi todos se sienten, al mismo tiempo, europeos.
Muchos tienen además otras identidades que pueden convivir con éstas o ser incluso más importantes para ellos. Alguien puede sentirse ciudadano de Barcelona y asumir esa identidad como más importante que su nacionalidad. O puede ser europeo, español, catalán, musulmán y negro, y la forma en la que conviven esas identidades, la importancia que cada una tiene para él, su interrelación, no será seguramente igual a la de ningún otro ciudadano. Se impone lo que podríamos llamar pluridentidad. Pocos sienten ya una sola pertenencia, aunque en un momento determinado muchos se echen a la calle para defender aquella parte de su identidad que creen que está amenazada, sobre todo si algunos —interesadamente— les animan.
Las identidades reales son complejas e individuales, o de grupos muy pequeños, ya que la mezcla de orígenes e influencias presenta tal número de variaciones que en grupos grandes es imposible encontrar una identidad única, aunque pueda haber una predominante. Como en un cuadro impresionista, de lejos puede parecer una sola imagen, pero si te acercas, está formado por puntos muy distintos en forma y color. En nuestras sociedades todo es impuro, y por eso es bello. Las identidades nacionales, como las razas, están en extinción. Solo los populismos intentan construir, para sus fines políticos, una identidad colectiva, única, imaginaria, que nos salvará de los malos, del infierno, que son —siempre— los otros, utilizando un sentimiento de hostilidad, fácil de propagar porque nace del miedo, para sus fines políticos.
La globalización tiende a borrar diferencias, a imponer una cultura única y devorar las identidades más frágiles. Hay que esforzarse para protegerlas, para preservar la diversidad. No como refugio de hostilidad y negación, sino como aportación a lo común. Mucha gente teme diluirse en un espacio más poderoso, y trata de evitarlo rechazando lo ajeno, levantando barreras protectoras. Pero es un esfuerzo inútil, porque la contaminación ya se ha producido y jamás se volverá al estado originario, si alguna vez existió. Es necesario e insoslayable vivir en la identidad múltiple, conservar lo propio e integrar lo demás. Aportar, colaborar, transigir, convivir. Aunque es un fenómeno global, España es buen ejemplo. No será un país plurinacional, porque las naciones están dejando de existir, es ya un país pluridentitario, formado por otras entidades también pluridentitarias, formadas a su vez…Esa es nuestra realidad, y también nuestra riqueza.
A los únicos que interesa negar esta realidad es a los que intentan sustituir un poder – más o menos ajeno – por otro propio, para su beneficio. O imponer un poder centralizador, que ya no se corresponde con la realidad, y suscita rechazo. A la mayoría de los ciudadanos solo les interesa que el poder político resuelva sus problemas y respete su identidad, sea cual sea, del modo más pacífico posible. En la historia, siempre que una identidad ha intentado imponerse a otras con las que convive, ha habido un conflicto, o una guerra abierta si ambos contendientes tenían suficiente entidad. Cuando ha predominado la tolerancia, la cooperación, la mezcla, ha habido paz y progreso para todos.
Vivimos, y viviremos cada vez más, en un mundo híbrido, fluido, en constante transformación, en el que nada es blanco ni negro. Todo se mueve, a gran velocidad, en una amplia gama de grises. Las relaciones políticas y sociales se van pareciendo cada vez más a las redes neuronales: las sinapsis entre los diferentes centros de decisión se desarrollan de acuerdo con las necesidades. El tiempo de las referencias sólidas y permanentes ha pasado. Tenemos necesariamente que acostumbrarnos a movernos en esta nueva realidad, a aceptar un grado elevado de incertidumbre y ambigüedad. Desconfiemos, pues, de los que propugnan la uniformidad y ofrecen fórmulas mágicas, aparentemente seguras, de aquellos que dividen en los de aquí y los de allí, buenos y malos. Saben que mienten, son peligrosos, pueden llevarnos a la violencia y al sufrimiento. Y si no lo saben, cuidado, entonces son aún más peligrosos.
(José Enrique de Ayala, 06/06/2018)




En Porta a porta, el programa político de más audiencia en la RAI, se debatió el día 12 sobre la suerte del Aquarius. El fondo italiano del tema fue cuidadosamente evitado por los portavoces políticos. Solo el del Partido Democrático aludió positivamente al gesto de Sánchez; los demás se entregaban a la crítica de Europa. No reparaban en las muertes que el diktatde Salvini hubiera provocado ni en lo que su extremismo xenófobo, ahora probado, puede suponer para la democracia en Italia.
Algo similar, la desviación de la mirada, está sucediendo con el reto político que representan, de un lado la recuperación del Gobierno catalán por el más duro independentismo, y de otro, las perspectivas y los obstáculos que se alzan ante la nueva política socialista de diálogo (como negociación) y apertura hacia una reforma constitucional. En este último aspecto, despuntan ya los primeros síntomas de wishful thinking, al tomar por moneda contante la táctica del disimulo ahora utilizada por Torra, mientras la recuperación de la senda del 1-O reemprende su marcha bajo la superficie. Alarma por ello la declaración del PSC confiando en que el relanzamiento de la acción diplomática puede limitarse a la promoción de la marca Catalunya. Si el palo no tiene sentido, la política del avestruz tampoco. Los puentes pierden sentido si desde la otra orilla es alzado un muro. El encuentro Sánchez-Torra deberá aclarar las cosas.
Por otra parte, ante la difícil perspectiva de afirmación del proyecto federal, según acaba de concretar lúcidamente el manifiesto de Alternativas, se suceden las cortinas de humo en vez de aportaciones positivas. Pueden verse favorecidas además por una cierta confusión que preside el discurso socialista, al hablar de plurinacionalidad, sin concretar en qué sentido es utilizado el concepto. Si plurinacionalidad implica la existencia de varias naciones ya consolidadas en un Estado, el español, tal y como piensan muchos catalanistas y los nacionalistas vascos, no cabe la federación, sino relaciones bilaterales de soberanía en una confederación destinada al fracaso inmediato, como todas las confederaciones. Otra cosa es si nos atenemos a la realidad histórica, cultural y política, que nos lleva a la antipática expresión “nación de naciones”, reconociendo que los estrangulamientos experimentados por la construcción nacional que sirvió históricamente de eje, propiciaron en España, a diferencia de la también plural Francia desde 1789, la supervivencia y la afirmación de las nacionalidades periféricas, singularmente Catalunya y Euskadi. Vinculadas no obstante al tronco español por el predominio de identidades duales. En tanto que realidad sociopolítica, España no es Yugoslavia ni el Imperio austrohúngaro, y son los ciudadanos catalanes y vascos quienes mantienen este vínculo. A pesar de la presión ideológica de los independentistas, quienes invocando al “pueblo” —catalán o vasco— se presentan como titulares exclusivos y excluyentes de su nación.
Porque las naciones, sujetos colectivos portadores en la edad contemporánea de una identidad basada en la historia y de una dimensión política, no necesariamente estatal, distan de ser simples mitos o fábulas. Aunque la mitología, lo que Anderson llamó “la invención de la nación” pueda intervenir en su forja y proyección por los nacionalismos. Suplanta entonces eficazmente a la historia, según vemos en la fe independentista fundada sobre las interpretaciones míticas del 1714 catalán o en la sabiniana de los fueros como independencia.
Pero la especificidad derivada de la estructura foral vasca o de la evolución catalana, tanto en el Antiguo Régimen como siendo luego vanguardia industrial de un país atrasado, no son invenciones. Y tampoco lo fue la larga marcha de una identidad española, que tiene un antecedente tan lejano como la alusión a la ruina “Spaniae” de la crónica mozárabe, y que cobra forma en la Edad Moderna. Claro que el de los Reyes Católicos no era el Estado español, pero sí fue la plataforma para un desarrollo histórico, con identidad común expresada por las elites durante el Antiguo Régimen, y culminado en 1812. En ese punto de inflexión de la guerra de Independencia, cuya depreciación como mito, celebrada por los nacionalismos, surge de una ceguera voluntaria. Las causas de su ulterior entrada en crisis hasta el “país moribundo” del 98, primero, y por el franquismo después, son materiales, nada míticas, viniendo a plasmarse en una construcción nacional agónica, ante la cual emergen los nacionalismos periféricos. Y en su estado actual la federación es la única salida.
(Antonio Elorza, 16/06/2018)
