|
| Documentos | Sociedad | Economía | Historia | Letras | Ciencia | Ser |
Política 2:
Izquierda: Errores:
Hay quienes sostienen que España está como está porque los votantes no castigaron al Partido Popular por su gestión en el Gobierno y por la corrupción que lo anega. Eso es una falsedad injusta. Si hoy Mariano Rajoy es el rey del mambo de la política española, si tiene en su mano los cuatro ases de la baraja, si va a ser el próximo presidente del Gobierno con elecciones o sin ellas, ello se debe exclusivamente a la calamitosa actuación de la izquierda durante los últimos 10 meses.
Rajoy no ha tenido que hacer nada especial, salvo lo que mejor hace: sentarse a contemplar cómo sus adversarios cavan su propia tumba. Y lo han hecho a conciencia.
La realidad es que el año 2015 fue una pesadilla electoral para el PP. Viajemos al 24 de mayo del año pasado: elecciones municipales y autonómicas, primera votación de ámbito nacional con Rajoy en la Moncloa
Ese día el PP no solo sufrió una sangría de votos. Antes tenía 18 alcaldes en las 25 ciudades más pobladas de España, casi todos con mayoría absoluta. ¡Le han quedado dos! Había 36 alcaldes populares en capitales de provincia (añado Santiago y Mérida, que son capitales autonómicas), y solo conservó la mitad. Y de 12 gobiernos autonómicos pasó a cinco. ¿No es castigo suficiente? El PP quedó laminado en su poder territorial, que es de las cosas que más daño hacen a un partido de ámbito nacional con vocación de gobierno.
Llegó la Navidad y en las generales del 20-D lo abandonó uno de cada tres de sus votantes, y perdió la friolera de 63 puestos en el Congreso. Un vapuleo equiparable al que sufrió el PSOE en 2011.
Mantuvo la primera posición con un magro 28% porque el voto de la izquierda se dividió. Pero en conjunto, la izquierda (PSOE+Podemos+IU) superó a la derecha (PP+Ciudadanos) en un millón de votos.
El PP finalizó el año 2015 en una situación dramática: un partido represaliado en las urnas, perseguido por la Justicia, despojado de casi todo su poder territorial, con su histórico monopolio del centroderecha amenazado por un competidor emergente y limpio, con un liderazgo desacreditado y una fuerza parlamentaria manifiestamente insuficiente para formar gobierno. Una organización desmoralizada en todos los sentidos de la palabra.
Al otro lado aparecía una izquierda ya no dominada por el PSOE sino dividida por mitades, pero en expansión como espacio político. Tras hacerse con las alcaldías de todas las grandes ciudades y con un puñado de comunidades autónomas, en las generales recuperó su fuerza electoral previa a la crisis (46%, casi como en 2008); y frente al liderazgo ajado y amortizado de Rajoy, presentaba tres líderes jóvenes y supuestamente renovadores, con niveles de conocimiento superiores al 90%: Sánchez, Iglesias y Garzón.
Pues bien, una muestra de lo que ha ocurrido desde entonces:
Hemos pasado de cuatro puntos de ventaja para la izquierda en diciembre a siete puntos a favor de la derecha en este momento, según la encuesta de DYM que hoy publica El Confidencial.
En la primera votación, hubo 33 escaños de diferencia entre el PP y el segundo; en la segunda, la ventaja se amplió a 52; y a la tercera podrían ser 76, tomando como referencia esta estimación de DYM (que coincide con otras publicadas recientemente).
¿Se ha producido un vuelco ideológico en la sociedad en estos meses? No, esos cambios no suceden así. Pero está claro que permitir las segundas elecciones fue un mal negocio para la izquierda, y que ir a las terceras sería enfilar el camino hacia la bancarrota.
Hoy, aquel PP desfallecido del 20-D campa por sus respetos. El viento electoral sopla a su favor. Reabsorbe poco a poco a los votantes que se le fueron a Ciudadanos, que en cualquier caso es ya su socio natural para la investidura. Mariano Rajoy tiene asegurada la presidencia, sea con investidura inmediata o con elecciones (si es así, con más fortaleza). Ayer suplicaba que le dejaran gobernar; hoy resiste la tentación de provocar las terceras y aplastar a sus rivales. Todo eso se lo debe a la inaudita torpeza estratégica de los dirigentes de la izquierda.
En la izquierda tenemos a dos partidos mortalmente enfrentados entre sí y a la vez fracturados internamente. Un líder (Sánchez) ha quedado destruido y el otro (Iglesias) está seriamente averiado dentro y fuera de su partido. Dos partidos en plena desorientación ideológica: uno en busca de la socialdemocracia perdida y el otro mareado tras haber viajado ideológicamente por Venezuela, Argentina, Grecia, Dinamarca y las 17 naciones que, según ellos, forman provisionalmente España.
Pudieron cargarse a Rajoy exigiendo su cabeza cuando estaba más débil, y en lugar de eso, lo han hecho invulnerable.
Pudieron tener a un Gobierno del PP ultraminoritario completamente condicionado por la oposición, y lo que probablemente vendrá si hay terceras elecciones es un Gobierno de la derecha con mayoría absoluta.
Pudieron hacerse con el poder votando la investidura de Sánchez en el mes de marzo y Pablo Iglesias lo saboteó con un NO sectario acompañado de una patada en el hígado.
Hoy los socialistas se ven en el trance de digerir una rendición ante Rajoy, tras haber galleado durante 10 meses con el estéril no es no. Toda la izquierda se enfrenta a una elección tenebrosa con una segura abstención masiva de sus votantes anteriores (si usted sabe de antemano que lo único que se discute en un partido de fútbol es el tamaño de la goleada que le propinarán a su equipo, ¿qué hace ese domingo, acude al estadio o se va al cine?). Y la consecuencia será una enorme frustración y una quiebra política del espacio progresista que tardará años en superarse. Todo ello, ganado a pulso.
Por si algo faltara, ahora aparecen las amenazas de dinamitar lo más precioso que tienen: los Gobiernos municipales y autonómicos que conquistaron juntos en la primavera de 2015.
Este naufragio no es solo la culpa de dos personas. Es cierto que la ciega ambición de poder personal de Sánchez y la obsesión monomaníaca por el ‘sorpasso’ de Iglesias han hecho mucho daño. Pero también lo es que nadie tuvo el valor de hacerles frente con una estrategia alternativa y un discurso consistente. La responsabilidad es colectiva.
Y encima, algunos de estos alfeñiques políticos se permiten el lujo de despreciar y ¡mandar callar! al tipo que reinventó un partido desaparecido en combate durante decenios, lo levantó de la nada, lo orientó hacia la mayoría social y proporcionó 15 años de hegemonía a la izquierda española. Realmente, no hay nada tan osado como la mediocridad con mando.
En fin, lo que narrará la historia es que la sociedad española castigó durísimamente al PP en el año 2015, y que en 2016 los dirigentes de la izquierda lo resucitaron. Eso no es vieja ni nueva política: es mala política a secas.
(Ignacio Varela, 2016)
Izquierda americana:
Redefinición política:
Tendencias por países:
Populismo:
Corrección política:
Liberales fachas:
El gran hartazgo:
En realidad, lo que ha aflorado en los votantes es un sentimiento de hartazgo que se fue macerando durante largo tiempo y que acabaría provocando una violenta reacción contra la enorme y deliberada complejidad de la política, contra una acción de los gobernantes que se inmiscuyen cada vez más en la vida privada, contra la enorme censura del lenguaje y contra la discriminación (¿positiva?) de unos grupos con respecto a otros. Lo advertíamos en junio de 2016, con un artículo titulado “La corrección política: una bomba a punto de explotar”
“Durante décadas, los políticos han aprovechado el viento de popa de la prosperidad económica para desviarse de sus obligaciones y dedicarse a “defender al ser humano de sí mismo”, de su avaricia y capacidad de destrucción. Han utilizado la seguridad, la salud y el medioambiente como coartadas para perseguir sus propios intereses. Para ello, han promulgado infinidad de leyes y normas que se inmiscuyen cada vez más en el ámbito privado de las personas e interfieren de forma inexorable en sus legítimas aspiraciones.”
Y añadíamos
“Lo más grave, con diferencia, es la pretensión de políticos y burócratas de moldear la forma de pensar de las personas para evitar que se resistan a la arbitrariedad, al atropello. Generaron, para ello, una ideología favorable a los intereses grupales, una religión laica: la corrección política, que arroja a la hoguera a todo aquel que cuestiona su ortodoxia. Esta doctrina determina qué palabras pueden pronunciarse y cuales son tabú, aplicando el principio orwelliano de que todo aquello que no puede decirse… tampoco puede pensarse. Propugna que la identidad de un individuo está determinada por su adscripción a un determinado grupo y dicta que la discriminación puede ser buena: para ello la llama ‘positiva’. Pero toda persona consciente sabe en su fuero interno que ninguna discriminación es positiva.”
No obstante, aun siendo un texto provocador, sorprendió la furibunda reacción que desencadenó, tanto desde la izquierda como desde la derecha oficial, por afirmar que la corrección política es un gravísimo problema, un troyano diseñado para dinamitar los principios que alumbraron la democracia liberal. Tan virulentos ataques se explican porque existe un enorme negocio, una poderosa industria política montada alrededor de numerosas patrañas. Y también, quizá, porque los prohombres intuyen que la corrección política está tan imbricada en el statu quo que no hay manera de desmontar lo primero sin que se desmorone los segundo. Así, los investigadores sociales prefieren no dar ni una a exponerse a terribles críticas, a cerrarse las puertas que conducen a posiciones bien remuneradas.
A ese artículo le siguió el “El abuso de la política, el populismo y la rebelión de las masas”, que ponía el foco en la supuesta materia oscura que ciertos politólogos, ejerciendo como ancestrales brujos tribales, han señalado como origen del mal. Argumentábamos allí que la propia ingeniería social -que ellos mismos promueven- es la principal causa del caos. “La planificación civil genera millones de fricciones, contingencias, cambios de incentivos, accidentes y azares que, acumulados, constituyen una niebla de incertidumbre donde todo puede suceder. Todo… menos lo inicialmente previsto.”
Estuviéramos acertados o no, lo cierto es que meses después, Donald Trump ganaba contra todo pronóstico, consumándose así un cataclismo que generó enorme conmoción entre analistas, políticos e informadores. Sin embargo, lejos de hacer acto de contrición y arrojar alguna luz que de verdad explicara el fenómeno, perseveraron una vez más en el error. Los votantes estaban equivocados, insistían; es decir, la estúpida cobaya, pese al rastro de migas cuidadosamente dispuesto, había vuelto a tomar el camino equivocado para salir del laberinto. Olvidaron un sabio consejo: cuando empieces a creer que los votantes son en su mayoría idiotas, quizá debas preguntarte si el idiota no serás tú.
En este espacio intentamos explicar el verdadero motivo por el que Trump ganó, rechazando la explicación convencional de que sus votantes eran ignorantes, racistas, sexistas o simplemente malas personas. En su lugar, interpretamos su victoria como una reacción de buena parte de la sociedad contra una ideología gelatinosa, la corrección política, que se encuentra en las antípodas de los principios que alumbraron los Estados Unidos de América. A muchos americanos les molesta profundamente ser tratados según el grupo al que pertenecen, no por sus méritos. Y les enoja sobremanera verse obligados a adaptar su lenguaje a unos códigos que consideran absurdos. Un mes más tarde, el aspirante demócrata derrotado por Hillary Clinton, Bernie Sanders, apuntaba exactamente el mismo motivo para la victoria de Trump.
Como continuación escribimos “¿Y si Clint Eastwood tuviera razón?”, un análisis crítico de la corrección política que se convirtió en el contenido más leído y compartido de Vozpópuli en 2016, con 274.000 lectores. Dado que el tema tratado no es ni mucho menos viral o popular, más bien intelectual, su éxito sólo se explica por haber conectado con un estado de opinión muy extendido que, sin embargo, ha sido censurado, reprimido, ignorado por las estadísticas agregadas y, por supuesto, por la clase política, los científicos sociales y analistas. El mérito no estaba tanto en la perspicacia como en la osadía, en el atrevimiento de escribir públicamente aquello que mucha gente piensa, o intuye, pero pocos dicen porque constituye un terrible tabú, porque supone violar la ley del silencio.
En España, a verlas venir:
Pero no es sólo el mundo exterior el que se agita. También España, con un sistema político inasequible a las inquietudes reales, se encuentra sometida a grandes presiones, a enormes incertidumbres. Pero ninguna de ellas figura en las agendas de los partidos. Muy al contrario, todo son temas menores, discusiones banales íntimamente relacionadas con la corrección política, tal y como señalamos en el penúltimo artículo de 2016, “¿Hemos sobrepasado el punto de no retorno?”
En los meses anteriores habíamos tratado los graves problemas de España, como la hiperregulación, que impide sistemáticamente al español común prosperar por sus propios medios (“La gran estafa legislativa que impide a la gente ganarse la vida”) o la bomba de relojería de las pensiones, guardada durante tres décadas en un cajón hasta que su inminente detonación ha impedido seguir obviando el problema (“Las pensiones que vienen: otra gran estafa política”). Pero, para nosotros, la pieza más divertida fue una sátira del modelo político español que publicamos con el título “El Régimen más estúpido de la historia de España”, del que extraemos este fragmento
“Se ha comparado el regimen juancarlista con el de la restauración canovista del siglo XIX. Y ciertamente hay muchas similitudes: el caciquismo, la corrupción generalizada, el clientelismo, las estrategias para comprar votos, la costumbre de enchufar en la administración a los partidarios, el control de la prensa, el turnismo, etc. Pero existe una discrepancia fundamental. En el régimen actual no han surgido políticos de gran talla sino mediocres sucedáneos sin carisma ni visión de futuro, auténticos zoquetes, vendedores de crecepelo, repetidores de consignas sin una idea propia. El perverso proceso de selección de los partidos ha alumbrado una clase política refractaria al debate de ideas, preocupada sólo por su permanencia en el poder y la consecución de estrechísimos intereses particulares.”
Como era de prever, provocamos el disgusto y posterior reprimenda de algún que otro padre de la patria. Estimados prohombres, ¡qué poco sentido del humor!
Sea como fuere, como usted querido lector podrá corroborar, en este espacio hemos desafiado las rígidas leyes del periodismo de ocasión al mantener nuestra agenda siempre lejos del oficialismo, de ese debate impostado, obligatorio y menor, donde un día es la regulación de los deberes a los niños, al otro la llamada “pobreza energética” y al otro los currículum anónimos lo que genera titulares y contenidos, mientras se oculta lo fundamental, aquello que tarde o temprano acaba desencadenando una reacción intempestiva.
Por suerte, al igual que usted, cientos de miles de lectores parecen apreciar y coincidir con esta poco ortodoxa selección de temas. El mérito, sin embargo, es más suyo que nuestro. Así pues, ahora que 2016 llega a su fin, es momento de agradecerles su seguimiento e interés. Y también habernos ayudado a no claudicar ante la marejada general. Ha sido duro, agotador; en ocasiones, una locura, pero, ¡qué demonios, ha valido la pena!
Ojalá 2017 sea una año con más luces que sombras.
(Javier Benegas, Juan Manuel Blanco, 31/12/2016)
Populismo: Discurso:
Vagos, delincuentes y caraduras:
Las ideas de Wallace no fueron particularmente exitosas en aquel instante, pero sí tiempo después. Reaparecieron sin cesar en la era Reagan y durante los dos Bush. Esa pinza entre los políticos progresistas y las minorías indolentes, cuando no criminales, reapareció infinidad de ocasiones en los años posteriores. El esquema era el mismo, aunque girase mucho más hacia el terreno económico. El populismo de Reagan mostraba cómo las personas con iniciativa, y en especial los poderosos, eran entorpecidos, cuando no aplastados, por un Estado omnipotente que ponía todos los escollos posibles a los actores más eficientes mientras subvencionaba a los inútiles. Había un montón de vagos, delincuentes y caraduras que pretendían vivir del erario público y unos políticos sin escrúpulos que satisfacían esos deseos y así les ganaban para su causa. Los progresistas, es decir, los burócratas estatales, los amigos de la regulación, de las normas y de las leyes estaban contra la prosperidad, el bienestar y el sentido común, y lo único que querían era ponerse al frente del Estado para trincar la pasta de los impuestos y garantizarse el poder mediante sectores cautivos.
Pero todos estos argumentos, que son típicos del populismo liberal contemporáneo, no surgen de la nada. En la campaña presidencial estadounidense de 1896, que enfrentó al conservador William McKinley con el candidato populista William Jennings Bryan, quien se presentó como líder del partido demócrata, esta clase de argumentos estuvieron muy presentes. En gran medida, la mayoría de los discursos que escuchamos hoy para combatir el populismo contemporáneo no son más que repeticiones de las ideas que se manejaron en aquella época. A veces actualizadas, a menudo simplemente reproducidas.
Los agentes del caos:
Existieron dos clases de argumentos, una más directa, la otra algo más sofisticada. Entre las primeras figuraban las invocaciones a ese caos que llegaría si el candidato populista era nombrado presidente. Salvar el orden constitucional de la anarquía y de la revolución e invocar a los contrincantes como socialistas o comunistas eran las estrategias típicas, así como tildarlos de antiamericanos que estaban haciendo un mal uso de las posibilidades que el sistema les proporcionaba. La posición populista era otra, pero eso no importaba a la hora de distorsionar las peticiones reales: “Nuestra batalla no es por la supremacía, sino por la igualdad. No pretendemos tener un Gobierno paternalista, sino uno que nos proteja de los buitres corporativos. Pedimos en nombre de Dios que el Gobierno sea dirigido de tal manera que el más humilde de los ciudadanos tenga igualdad de condiciones”, tal y como reflejaba Lorenzo Lewelling, alcalde populista del condado de Sedgwick, según se reproduce en ‘Populism’, de Gene Clanton. Vestirlos como agentes del desorden era una parte de la campaña, pero también se les dibujó como una suerte de lumpen emergido de la América profunda, gente analfabeta e irracional que había visto en la política un camino para no ser expulsada de la historia. Eran los perdedores del progreso, y se notaba con solo echarles un vistazo.
Había una tercera clase de argumentos, los ligados a lo económico. Frente al gobierno de mediocres, resentidos y revolucionarios que propugnaban los populistas, los conservadores oponían el reinado de los mejores. En esencia, su propuesta era la siguiente: los tiempos difíciles deben ser resueltos únicamente a través de la economía de mercado y del crecimiento económico, y el papel del Gobierno debe ser poner en marcha las políticas que canalicen la riqueza de la sociedad hacia arriba. Si se nombra cargos públicos a hombres decentes y respetables, esto es, a los que tienen éxito y saben lo que los negocios necesitan, todo el mundo se verá beneficiado, y la prosperidad llegará.
Todas estas ideas tienen un notable componente populista. Si sus rivales jugaban en el eje élites/pueblo, los conservadores se situaron en el mismo terreno, solo que dándole la vuelta. Ellos eran los que de verdad defendían a la gente común de los engaños populistas y los que guardaban las esencias de su país y luchaban por la gente de bien. Es cierto que se beneficiaban del ambiente típico de corrupción reinante y que ayudaban a quienes sacaban provecho de él, los ‘robber barons’, pero esto era en el terreno de la realidad, y no iban a dejar que los hechos les hicieran perder la campaña.
Hoy, los argumentos son muy similares, en el sentido de defender el progreso y la prosperidad del país, pero sobre todo en lo que se refiere a la defensa de las capas medias y bajas. Algunos ejemplos de lo que el populismo liberal hace: si se sube el salario mínimo, a quien se perjudica de verdad es a las personas con menos recursos y a los trabajadores menos preparados, porque será más difícil que se les contrate; si se aumentan los impuestos, el problema será para la gente que menos tenga, porque los empresarios tendrán menos dinero disponible, crearán menos empleo y no habrá trabajo; si hay más gasto público, no contarán con mejores servicios, sino que tendrán que pagar más dinero para devolver la deuda en que incurren los políticos o llegará la hiperinflación y el país se sumirá en el caos. En definitiva, todas aquellas cosas que podrían empujar a personas con menos recursos a votar a los populistas son falsas, porque los únicos garantes de la estabilidad, el crecimiento económico y el bienestar común son los liberales.
Mentirosos e hipócritas:
Desde su perspectiva, el objetivo de los populistas no es reducir la pobreza, sino beneficiarse de la gestión del asistencialismo. Políticos sin escrúpulos formulan promesas a sabiendas de que son falsas, porque eso les permitirá llegar al poder, y cuando lo hagan crearán potentes redes clientelares que asegurarán sus sillones. Son mentirosos e hipócritas porque utilizan al pueblo para llegar al poder, su verdadera meta. Son gente irresponsable que pretende gastar a manos llenas porque el dinero no es suyo, así como malos gestores porque la ideología les ciega.
Frente a esta panda de mediocres, emerge la gente sensata y responsable, que sabe que solo dejando hacer a los ricos puede crearse prosperidad. En la medida en que las personas que pueden impulsar la economía son los empresarios exitosos, no tiene sentido ponerles impedimento alguno. El mensaje es: si quieres que a la mayoría de la gente común le vaya bien, lo primero es que todo funcione para los mejores de la sociedad, los que más dinero ganan, y luego, por arte del mercado, todo el mundo se verá beneficiado.
Esta es la versión populista del liberalismo, aquella que invoca para meter miedo a Cuba o Venezuela, esos sustitutos fantasmáticos de la anarquía o del socialismo al que se recurría en el final del XIX, que dice defender de verdad al pueblo mediante ese extraño rodeo que pasa por poner primero al 1% o que ataca a sus adversarios tildándoles de mediocres llevados por la ignorancia, los prejuicios y la furia.
Ver en otros los pecados propios
Y es una versión populista porque juega en el mismo eje élites/pueblo que aquellos a quienes atacan y porque proporcionan soluciones simples a problemas complejos. La economía, esa ciencia que han reducido a una de sus versiones y a esta la han vestido de irrefutable, es el mejor de los ejemplos. A veces, cuando hay gasto público, se produce más riqueza y no menos; en ocasiones, cuando se sube el salario mínimo, no se perjudican las contrataciones, y cuando los impuestos se elevan, no se frena la economía capitalista. Tenemos diferentes ejemplos de ello a lo largo de la historia, incluso reciente. Pero ellos lo ven todo desde una perspectiva encorsetada, y creen en verdades inmutables que, por ser tan rígidas, no pueden ser ciertas. Haciéndolo así no consiguen más que ofrecer fórmulas cuadriculadas y fácilmente comunicables, que son efectivas como propaganda pero que en la realidad generan muchos más problemas que ventajas. Es cierto que hasta ahora eso les ha dado el poder, pero no deja de ser una forma obvia de ese populismo que dicen despreciar mientras lo practican. Quizá porque proyectan en los otros los pecados propios.
Por supuesto, nada de esto tiene que ver con el liberalismo real, ese que cree en el Estado de derecho, en la separación de poderes y en las libertades civiles y cuya esencia última es la defensa del individuo respecto de la acción del poder. Porque cuando alguien cree en estas cosas hoy y trata de llevarlas a la práctica, es tenido por un antisistema; en parte porque la degradación de las estructuras institucionales no deja demasiado espacio a quienes pretenden que las reglas del juego sean limpias, y en gran medida porque el poder real, ese que es necesario limitar, es fundamentalmente económico.
(Esteban Hernández, 21/04/2017)
Francia abril 2017:
Izquierda vendida:
Socialdemocracia y lucha de clases:
Verdadero poder:
Antropología: Política y concepciones religiosas:
Política |
Políticos |
Políticos 2 |
Allende |
Bienestar |
Catalán 1 |
Catalán 2 |
Catalán 3 |
Catalán 4 |
Nacionalismo |
Chávez |
Democracia |
Democracia2 |
Fascismo |
Lucha de clases |




Probablemente culparán a James Comey y al FBI. Culparán al registro de voto y al racismo. Culparán a Bernie or Bust y a la misoginia. Culparán a los terceros partidos y a los candidatos independientes. Culparán a los medios masivos por darle una plataforma, a las redes sociales por ser un megáfono y a Wikileaks por airear los trapos sucios.
Pero todo esto olvida al mayor responsable de la pesadilla en la que ahora nos encontramos: el neoliberalismo. Esta visión del mundo –completamente encarnada por Hillary Clinton y su maquinaria– no es rival para el extremista estilo Trump. La decisión de competir el uno contra el otro es lo que selló nuestro destino. Aunque no aprendamos nada más, ¿podemos por favor aprender algo de este error?
Aquí está lo que necesitamos entender: hay un infierno lleno de gente que está sufriendo. Bajo las políticas neoliberales de desregularización, privatización, austeridad y acuerdos corporativos, su nivel de vida ha caído en picado. Han perdido sus trabajos. Han perdido sus pensiones. Han perdido gran parte de la red de protección que solían utilizar para hacer que esas pérdidas fueran menos aterradoras. Ven un futuro para sus hijos incluso peor que su precario presente.
Al mismo tiempo, han presenciando el ascenso de la clase de Davos, una red hiperconectada de millonarios procedentes del sector bancario y tecnológico, líderes electos que están terriblemente cómodos con esos intereses y estrellas de Hollywood que hacen que todo parezca insufriblemente glamuroso. Los que sufren no están invitados a formar parte del éxito, y saben de corazón que este aumento de riqueza y de poder está, de alguna manera, directamente conectado con el crecimiento de su deuda y de su indefensión.
Para la gente que veía la seguridad y el estatus como un derecho de nacimiento –esto significa para la mayoría de hombres blancos– esta pérdida es inaguantable.
Donald Trump apela a vuestro dolor
Donald Trump se dirige directamente a este dolor. La campaña del Brexit habló directamente sobre este dolor. Lo mismo ocurre con el ascenso de los partidos de extrema derecha en Europa. Responden con nacionalismo nostálgico y enfado a alejadas burocracias económicas –ya sea Washington, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización Mundial del Comercio o la Unión Europea. Y, por supuesto, responden atacando a los inmigrantes y a las personas negras, vilipendiando a los musulmanes y degradando a las mujeres. La élite neoliberal no tiene nada que ofrecer ante este dolor porque el neoliberalismo fue el creador de la clase de Davos. Gente como Hillary y Bill Clinton son el brindis de la fiesta de Davos. En realidad, ellos organizaban la fiesta.
El mensaje de Trump fue: "Todo es un infierno". Y la respuesta de Clinton fue: "Todo está bien". Pero no está bien, nada más lejos de la realidad.
Las respuestas neofascistas a la rampante inseguridad y desigualdad no van a desaparecer. Pero lo que sabemos de los años 30 es que lo que hace falta para combatir contra el fascismo en una verdadera izquierda. Se podría arrancar una buena parte del apoyo a Trump si hubiera un auténtico programa de redistribución sobre la mesa. Una agenda para enfrentarse a la clase multimillonaria con algo más que retórica. Un plan para usar el dinero hacia un nuevo acuerdo ecológico.
Un plan como este podría crear una ola de puestos de trabajo bien remunerados, aportando los recursos tan necesarios y las oportunidades para las comunidades negras. También haría hincapié en que los contaminadores deben pagar por la formación de sus trabajadores e incluirlos en el futuro.
Se podrían modelar políticas que luchen contra el fascismo institucionalizado, la desigualdad económica y el cambio climático al mismo tiempo. Se podrían combatir los malos acuerdos comerciales y la violencia policial, y honrar a los indígenas reconociéndolos como los protectores originales de la tierra, el agua y el aire.
La gente tiene derecho a estar enfadada, y una agenda de izquierda, poderosa e interseccional, puede dirigir este cabreo adonde corresponde mientras se lucha por soluciones globales que harán que una sociedad deshilachada se una.
Una coalición como esta es posible. En Canadá hemos empezado a improvisarla bajo la bandera de una agenda popular llamada The Leap Manifiesto, apoyada por más de 220 organizaciones desde Greenpeace Canadá hasta el movimiento Black Lives Matter Toronto, y algunos de los sindicatos más importantes.
La increíble campaña de Bernie Sanders fue un largo camino hacia la construcción de este tipo de coalición y demostró que el apetito por un socialismo democrático sigue ahí. Pero hubo un error en la campaña a la hora de conectar con los votantes negros y latinos más mayores, que componen el sector demográfico más maltratado por nuestro actual modelo económico. Este fracaso hizo imposible que la campaña alcanzase su máximo potencial. Estos errores pueden ser corregidos y una valiente y transformadora coalición está ahí para llevarlo a cabo.
Esta es la tarea pendiente. El Partido Demócrata necesita ser definitivamente desvinculado de los neoliberales favorables a las corporaciones o merece ser abandonado. Desde Elizabeth Warren hasta Nina Turner, pasando por los antiguos alumnos de Ocupa Wall Street que tomaron las riendas de la campaña de Bernie –una auténtica supernova–, en mi vida había visto un terreno más sembrado de líderes progresistas inspiradores de una coalición. Todos somos líderes, como dicen muchos en el movimiento Black Lives Matter.
Así que dejemos a un lado esta sacudida lo más rápido que podamos y construyamos el tipo de movimiento radical que tenga una auténtica respuesta al odio y al miedo representado por los Trumps de este mundo. Dejemos a un lado todo lo que nos separa y empecemos ahora mismo.
(Naomi Klein, 11/11/2016)




Este puede ser, paradójicamente, un “momento socialdemócrata” en Europa, del que no sabe aprovecharse la socialdemocracia. La nueva izquierda, como Podemos, se ha reclamado (a ratos) de ella. También, desde EEUU, Bernie Sanders. En la Eurozona, y más allá, la austeridad está aflojando algo (aunque no lo suficiente), mientras aumentan las peticiones de ayuda, o de rescate, a la parte de las clases medias y trabajadoras que están en declive. Incluso en EEUU Donald Trump ha ganado con un discurso xenófobo y machista, pero también keynesiano. Y, sin embargo, en muchos países –España entre otros– los socialdemócratas están a la baja, perdiendo electores a su izquierda y a su derecha, a menudo en los extremos. ¿Qué está pasando?
La primera razón es que la socialdemocracia, no es ya que no tenga las respuestas, es que no tiene las preguntas adecuadas. No sabe a quién dirigirse, pues la sociedad, y su base social, han cambiado profundamente desde la conjunción de clases trabajadoras y una parte de las clases medias sobre la que se basaba. Esa base se transformó en los tiempos de bonanza y ha vuelto a cambiar con la crisis. La socialdemocracia tradicional ha perdido el apoyo de los sectores más dinámicos de las sociedades (jóvenes, grandes núcleos urbanos) y se ha quedado con los más conservadores necesitados de un Estado de bienestar pendiente de un profundo aggiornamento.
Además, en muchos países se ha abierto un abismo entre los militantes de los partidos socialdemócratas y sus votantes potenciales. El mejor ejemplo al respecto es el británico donde ha subido la militancia en el Partido de Corbyn, pero bajado la intención de voto. Los propios electorados están cambiando profundamente, como se ha demostrado en el caso del referéndum sobre el Brexit y en las elecciones presidenciales en EEUU.
La actual socialdemocracia carece de una idea de lo debe ser una “buena sociedad” en un mundo globalizado y tecnologizado. La globalización ha producido una caída de las clases medias y trabajadoras occidentales (y una subida de las de los emergentes) a cambio de productos más baratos. Pero como señala el británico Neal Lawson, la buena sociedad no puede basarse sobre el tamaño del televisor plano que uno tiene en su casa o el último modelo de móvil inteligente. Para Lawson, director de Compass, un grupo de impulso a esta idea de la buena sociedad, estamos en “un mundo en el que valoramos cosas que no sabíamos que queríamos compradas con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos importa”.
Aunque muchos, sobre todo jóvenes, estén cambiando algo al respecto por sí solos, la socialdemocracia debe reflexionar más a fondo sobre el consumismo, hiperconsumismo de hecho (un fenómeno relativamente reciente) y sobre la diferencia profunda, que se ha perdido, entre ser ciudadano, y ser, no ya cliente o consumidor, sino mero usuario.
Se dirá ¿qué es la socialdemocracia, uno de los mejores inventos del siglo XX? Habría infinitas definiciones. Avner Offer y Gabriel Söderberg, en un libro reciente, la describen como la continuación de la Ilustración (aunque incluso ésta está hoy en crisis): de la igualdad ante Dios a la igualdad ante la ley, igualdad entre hombres y mujeres y entre razas, e igualdad de derechos entre los ciudadanos. Hay antecedentes claro, pero la tomaremos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el impulso al Estado de Bienestar moderno que partió de Beveridge en el Reino Unido para responder a los sufrimientos de la contienda y al desafío del modelo alternativo soviético. Pero ahora, ante nuevas realidades económicas y demográficas, no se trata de remendar sino de transformar el Estado de Bienestar y sus sistemas de financiación.
La socialdemocracia ha funcionado mientras hubo crecimiento económico, con un aumento de los salarios y de ingresos para financiar el Estado de Bienestar, y con un peso, ahora perdido, de los sindicatos a los que estaba muy próxima. La austeridad y la liberalización de los mercados laborales de estos años han sido mortales para este movimiento. Ahora, con salarios más bajos y un estancamiento quizás secular de la economía en Europa, con el crecimiento de las rentas del capital respecto a las rentas del trabajo, con una economía abierta en una UE ampliada y con la globalización, con el crecimiento de la desigualdad, sí, pero sobre todo de la pobreza, y con los efectos de la digitalización, la socialdemocracia ha hecho aguas.
Incluso una gran consultora nada sospechosa de izquierdismo como McKinsey ha publicado desde su Instituto Global un interesante informe titulado ¿Más pobres que sus padres?, según el cual en promedio entre un 65% y 70% de los hogares en 25 economías maduras han experimentado un estancamiento o una reducción de sus ingresos en los últimos años. Tampoco la socialdemocracia tiene respuesta, ni como decimos, preguntas, ante la nueva revolución industrial que ya está provocando un cambio en el concepto de empleo y de trabajo, reemplazándolo por el de actividades y tareas, cuando las máquinas digitales no nos sustituyen.
Tampoco la socialdemocracia ha sabido gestionar la mayor diversidad en nuestras sociedades abiertas a la inmigración y al multiculturalismo antes que a la interculturalidad (conocer y aprender del otro), ni las demandas de identidades que, de diversa manera afloran desde diferentes sectores o territorios. Se ha de reconciliar con el hecho de que la identidad es un elemento importante (sin el cual, por ejemplo, no se explica el éxito electoral del Brexit). Lo que implicará controlar la inmigración, pues inmigración se necesitará en casi toda Europa. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, por ejemplo, lo hizo bien negociando acuerdos con los países subsaharianos de origen.
En 1935, George Dangerfield publicó un famoso libro, La extraña muerte de la Inglaterra liberal, título múltiples veces parafraseado (recientemente por John Gray). Y en efecto, el Partido Liberal desapareció poco después ante la pujanza del laborismo. Le puede pasar lo mismo a partidos socialdemócratas. Los conservadores resistieron y resisten. Entre otras razones porque, además de no entrar en contradicción con el mercado (aunque no son liberales), incluso les están hurtando a los socialdemócratas parte de su programa, sazonándolo, eso sí, con dosis de xenofobia y de proteccionismo. Merkel lo ha hecho en Alemania, Theresa May lo está haciendo en Inglaterra (donde ha enterrado a Thatcher) y entre los nórdicos nació hace ya años la nueva especie políticamente exitosa de los “conservadores sociales”, o incluso Donald Trump con su promesa de iniciar grandes obras de infraestructuras. Pero estos conservadores (como tampoco Obama ni la socialdemocracia) no han querido o sabido poner freno a la financiarización de la economía internacional u otros enormes problemas.
Tony Judt poco antes de morir reclamó que la socialdemocracia se hiciera conservadora para conservar cosas que valían la pena. Pero falleció en 2010, cuando empezaba la austeridad y la Cuarta Revolución Industrial, la de la digitalización, que no llegó a vivir, estaba entrando en serio. La socialdemocracia necesita defender sus valores, pero ir también añadiéndoles otros, como ha ocurrido con la defensa del medio ambiente, e idear nuevos instrumentos.
¿Cómo reconciliar las políticas que se han de ofrecer a los nuevos electores potenciales con las dirigidas a conservar los que les quedan? Para recuperarse, los partidos socialdemócratas van a tener que plantearse programas más radicales, aunque han de atraer tanto al centro como a la izquierda: repensar el capital (quizás, como ya hemos señalado, con fondos públicos de inversión nacionales y europeos); repensar la propia Europa (¿cómo República más que como Unión de Estados?); repensar el trabajo; repensar los impuestos (y Bruselas está ayudando con su caso contra Apple al que seguirán otros); no caer en la tentación proteccionista –la salida de miles de millones de seres humanos de la miseria y la pobreza es un plus a apuntar a favor de la globalización desde toda sensibilidad de izquierdas– pero sí de exigencia de reciprocidad, e impulsar una nueva política industrial.
Algunos proponen rentas básicas u otras medidas similares. Pero servirán para una transición, no para fundamentar una sociedad, sobre todo una sociedad que envejece. Pues la socialdemocracia propició el babyboom que ahora se vuelve contra ella por sus efectos demográficos. Son solo ejemplos, a los que hay que añadir planes contra la pobreza, una transformación radical de la educación inicial y a lo largo de la vida (la igualdad de oportunidades permanentemente actualizada)…, etc.
En general estos partidos necesitan también cambiar su forma de organizarse que se ha quedado anticuada en la era de la digitalización, de las redes sociales y las ganas de participación de muchos más, y, de la economía ‘gig’ de las tareas múltiples. Incluso necesitan una nueva organización europea –pues ese es el marco en el que hay que decidir– e internacional con otros movimientos, como hemos mencionado. Y pensar en alianzas a su izquierda y a su derecha o centro, pues ya no están solos.
Finalmente –¿o en primer lugar?– está la falta de liderazgo. Ya no hay ni un Brandt, un Schmidt, un Mitterrand, ni un González, ni, menos aún, un Olof Palme. Ni siquiera un Tony Blair que, pese a las críticas a su Tercera Vía, comprendió bien la situación de entonces, aunque de aquellos barros vinieran estos lodos. Era aquella vía también una manera de aproximar el mundo socialdemócrata europeo al demócrata estadounidense, aunque luego Blair siguió en esta inercia con Bush y la Tercera Vía colapsó en las arenas de Irak y en los despachos de Wall Street. Pero si quiere recuperarse, la socialdemocracia habrá de recrear un marco de cooperación mundial entre fuerzas progresistas de distinta índole, incluso con un liberal nada neoliberal como Justin Trudeau al frente de Canadá, más una parte de la izquierda latinoamericana, pues hace tiempo que la Internacional Socialista ya no vale. Pero la crisis de liderazgo en la socialdemocracia es general.
La socialdemocracia está en una crisis existencial. Se puede recomponer. Pero el mejor programa, el mejor nuevo contrato social que proponga, pues de eso se trata, no resultará atractivo para cada electorado si no se encarna en un o una líder de talla. No es condición suficiente, mas sí necesaria.
(Andrés Ortega, 11/11/2016)




¿Cómo puede ser que aumenten las desigualdades en perjuicio de amplias mayorías de las clases medias y populares y unas minorías acumulen privilegios y riquezas y a pesar de lo cual los ultraconservadores ganan elecciones o esperan ganarlas, si no ahora quizás muy pronto. Es suficiente citar Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Holanda y países de Europa central (Austria, Hungría, Polonia, etc). Incluso en Alemania, la hegemonía conservadora gobierna pero crece la extrema derecha y las izquierdas bajan. En Italia, la izquierda se ha hecho neoliberal con Renzi (una versión meridional de Blair) y los movimientos derechistas se reactivan: la Lega (muy similar al lepenismo francés), una parte importante de las 5 Stelle y su líder Beppe Grillo se identifican con Trump y la alcaldesa de Roma es de perfil berlusconiano. Pero veamos primero algunos casos que indican, como en las monedas, que hay cara y cruz. Como ocurre en Estados Unidos, Francia y España.
Trump ha ganado pero Hillary es un caso de fenómeno antipopular. Quizás el panorama político no es tan negro como parece. Probablemente Sanders, una izquierda socialdemócrata, hubiera ganado según las encuestas. Hillary aparece como antipática, elitista y militarista, vinculada al mundo de los multimillonarios y a la oligarquía política de Washington, sospechosa de corrupción. Cuando no hay esperanza y no se percibe un futuro mejor los sectores populares se refugian en el pasado, en la identidad y en el conservacionismo. El problema no está en la sociedad sino en su representación política.
En Francia se temía una posible victoria de Marine Le Pen, la extrema derecha y ultranacionalista. La alternativa que aparece ahora ganadora es Fillon, un conservador tradicional, clasista y que solo ha evolucionado para identificarse con el neoliberalismo más dogmático. Le Monde le define como “derecha thatcheriana”. ¿La sociedad francesa se identifica solamente con estos dos perfiles? La cultura republicana está arraigada en el tejido social pero los valores de “liberté, égalité et fraternité” han sido de facto arrinconados por la presidencia catastrófica de Hollande y el resto de las izquierdas están fragmentadas y de bajo perfil. Sin embargo un bloque que reuniera a todas las izquierdas, socialistas incluidos, como el “programa común” que lideró Mitterrand, podría ser una alternativa real. ¿Falta liderazgo? Podría haberlo, por ejemplo Montebourg, socialista marginal, jacobino, productivista pero consciente de la sostenibilidad, y profundamente republicano. Estilo Borrell y más simpático que Martine Aubry.
Caminar en la España política es como prostituta en rastrojos, es repetir un gobierno PP con Rajoy y su tropa de funcionarios de los aparatos centralistas, apegados a las normas y los procedimientos pervertidos de tres décadas de burocracia conservadora y desconocedora de las realidades concretas y diversas, políticas, sociales y culturales. Como dijo Cortázar “nada se ha perdido si asumimos que todo se ha perdido”. Los socialistas por miedo unos y por apego a sus canonjías otros perdieron una gran oportunidad hace un año, en las elecciones de diciembre. Un Gobierno progresista, con el PSOE y Unidos Podemos con apoyos de las minorías nacionalistas podría haber dado una respuesta positiva a los nuevos retos de nuestra época y reformar lo que se ha deformado especialmente en los últimos 20 años: las desigualdades, la sostenibilidad, la austeridad para las mayorías sociales, la reforma laboral, la legislación mordaza, etc. Y se podría hacer lo que no se hizo en la transición, superar los lastres del franquismo. Se precisa la segunda transición, o más exacto: democratizar la democracia naciente y limitada. Como la judicatura, el control público del sistema financiero, la recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento específico de las naciones del Estado español, un sistema electoral justo, la participación efectiva y no limitada a las elecciones.
Estamos en una época de cambio, de crisis y de oportunidades. La historia puede acelerarse. En los años 30 después de la crisis del 1929, los altos niveles de desocupación, la irrupción del fascismo y el nazismo, la violencia entre las clases sociales pero también entre los sindicatos y los partidos de izquierda, los comunistas llamaban a los socialistas “socialfascistas”. Sin embargo en esta década emergieron el New Deal en Estados Unidos, las políticas productivas (keynesianas) y no de austeridad, el inicio del Welfare State en Reino Unido y la participación de los laboristas en el gobierno, los frentes populares en alianzas que unían a socialistas y comunistas (en Francia y España). En un mundo que en parte ya era globalizado los problemas podían ser similares, las respuestas fueron dispares y contradictorias. También es cierto que este período culminó con la guerra. Ahora la guerra ya la tenemos pero se practica principalmente fuera de América y de Europa por parte de Occidente. No se trata de evitar la guerra sino acabarla y promover formas más pacíficas y productivas que fabricar y consumir armas.
(Jordi Borja, 04/12/2016)




Ha ganado un fascista. Decirlo no es banalizar el fascismo. El fascismo no es un fenómeno exclusivamente italiano y alemán de los años 30; es una forma de construir lo político. Algunos politólogos españoles trataron de delimitar el fenómeno fuera de nuestras fronteras para evitar hablar de fascismo en España. En España sólo habrían sido fascistas los camisas viejas de la minúscula Falange joseantoniana. No es cierto. El fascismo en España se construyó con los materiales ideológicos disponibles para un proyecto de masas; el catolicismo más reaccionario. Lo que algunos llamaron nacional-catolicismo es la versión española del fascismo. Y fascismo ha habido en muchos países de Europa y de América con diferentes combinaciones discursivas de patrioterismo, xenofobia, reivindicación de un pasado nacional glorioso, religión, una fraseología anti-élites, chovinismo y ningún cuestionamiento de las relaciones de propiedad. Trump es un fascista viable en los EEUU; no hace el saludo romano ni luce esvásticas, pero ha sido apoyado explícitamente por fascistas inviables, desde el Ku Klux Klan hasta varias milicias armadas americanas.
Quienes llamen a lo de Trump populismo de derechas tendrán razón ¿Hay una forma mejor de describir el fascismo que como populismo de derechas? El populismo no es una ideología, ni un paquete de políticas públicas, es una forma de construcción de lo político desde un “afuera” que se expande en los momentos de crisis. Ese afuera es el que ha movilizado a la white american working class con Trump, del mismo modo que movilizó a la británica a favor del Brexit. Ese desprecio aristocrático tan políticamente correcto por los rednecks americanos, por los chavs británicos o por los badaloneses que hicieron alcalde a Albiol, revela la miopía de cierto progresismo cosmopolita que sólo es paletismo urbano.
Los populistas son outsiders y pueden ser de derechas, de izquierdas, ultraliberales o proteccionistas. ¿Quiere esto decir que los “extremos” se tocan o se parecen? En ningún caso. No por repetido es menos ridículo ese argumento mediante el que un extremista de centro se autoidentifica como el virtuoso término medio y en un triple salto mortal dice que los puntos más lejanos a un lado y a otro en realidad están cerca. Trump no está cerca de Sanders, está cerca de las políticas migratorias de Bush y de la Unión Europea. Trump, multimillonario, está cerca del mundo construido por los presidentes que le precedieron, incluido Obama, que dejaron a la intemperie a las clases populares americanas. Trump simplemente ha aprovechado el momento.
Y es que en realidad el populismo no define las opciones políticas sino los momentos políticos. Hubo un momento populista Berlusconi, un momento Putin, un momento Perón y Estados Unidos acaba de vivir el momento Trump. Pero no es un momento aislado. El colapso financiero de 2007 fue la antesala de la crisis de buena parte de los sistemas políticos occidentales. No olvidemos que esos sistemas, sustentados sobre la mejora de las expectativas de vida de la clase trabajadora, el consumo de masas, la redistribución y los derechos sociales, nacieron sobre el espíritu del antifascismo, en un contexto geopolítico bipolar. Todo eso entró en crisis con Thatcher y Reagan y se acabó definitivamente con la caída del muro de Berlín. Lo que reveló la crisis financiera de 2007 fue un conjunto de verdades económicas que, tarde o temprano, habrían de tener traducción política: el empobrecimiento de los sectores medios y asalariados y el deterioro de los servicios públicos y los derechos sociales. La traducción política en EEUU se llama Trump, en Francia se llama Le Pen y en España, gracias a la virgen que diría Esperanza Aguirre, se llama Podemos. ¿Nos parecemos en algo? En nada, lo que se parecen son los momentos políticos.
Lo importante de los momentos políticos populistas es que desnudan la política de sus ropajes parlamentarios (y de paso ponen de moda al Carl Schmitt de Chantal Mouffe incluso entre los politólogos mainstream). Trump es eso: desnuda obscenidad que tenía enfrente a la candidata de Wall Street. Qué distinto hubiera sido todo si Trump hubiera tenido enfrente a alguien que, sin obscenidad fascista, hablara al pueblo llamando a las cosas por su nombre. Ese rival existía y era Bernie Sanders. Los populistas también pueden ser socialistas porque en realidad el populismo sólo define los momentos y el momento de EEUU era el de Trump y Sanders, no el de la candidata del establishment. ¿Hubo alguna vez un momento más populista que aquel en el que hace 99 años alguien dijo paz y pan? Lo que tiene similitudes, insisto, son los momentos políticos, no las opciones políticas que los aprovechan.
Piensen ahora en España. Pregúntense cuál ha sido el asunto político más importante de este año. Algunos dirían que el bloqueo político. Pero tratemos de concretarlo. Juan Miguel Villar Mir lo dijo bien claro: “lo importante de verdad es que Podemos no esté en el Gobierno porque desajustaría la economía”.
La política cuando es de verdad es descarnada, agonista, dura. Los matices, la cortesía, la mesura, las formas palaciegas y la pulcritud aparecen a veces en los parlamentos y en las recepciones pero si se habla de lo importante se acabaron las buenas formas. No hay nada más elegante que la diplomacia pero todo el que conozca las relaciones internacionales sabe que detrás de la diplomacia hay divisiones acorazadas e inmensos poderes económicos. Por eso lo de Trump es ya un acontecimiento geopolítico que transciende su propio momento.
En estos días nosotros estamos saboreando el amargo caramelo de lo que significa ser una oposición que es realmente alternativa y que puede ganar. No tiene nada que ver con los debates parlamentarios, por mucho que allí nos llamen gilipollas, sinvergüenzas o nos acusen de trabajar para dictaduras. No se engañen, al lado de Villar Mir, Rafa Hernando es un osito de peluche, su obscenidad es cándida. En el Congreso, aunque el árbitro no sea imparcial, al menos podemos hablar con libertad y darnos el gusto de decir desde la tribuna verdades que casi nadie dijo antes.
Pero es mentira que el Congreso sea hoy el escenario más importante de la política, como es mentira que en el banco azul del Gobierno se sienten los hombres y mujeres más poderosos del país. Lo decía el otro día Rubén Juste en su valiente artículo en Ctxt: “hay un Estado paralelo y privado, o semiprivado, con un apellido propio: sociedad anónima”. Juste señala el parlamento privado de ese Estado en la sombra, compuesto por 417 consejeros entre los que solo hay 74 mujeres y señala también a sus ministros: los Villar Mir, los Echenique Landiribar, los Isla… Dueños de Repsol, Telefónica, ACS, Inditex, OHL, Santander, ex ejecutivos en Goldman Sachs, y dueños de casi todo lo que los españoles pueden ver, oír y leer para informarse. Esa sí es la política de verdad y la excepcionalidad del momento que vivimos tiene que ver también con la desnudez de los dueños de la opinión. Nunca como ahora el viejo proverbio según el cual perro no come carne de perro había estado tan lejos de la realidad. Hemos viso al dueño de un grupo mediático despedir y llevar a los tribunales a periodistas por informar sobre él. Política de la verdad en estado puro.
La victoria de Trump nos deja una importante lección, que tiene mucho que ver con nuestros debates internos. El antídoto frente a los Trump, los Albiol, los Le Pen, el antídoto frente al fascismo y el autoritarismo finaciero es la política que interpela y organiza a la gente asumiendo al enemigo como lo que es. Tiene muchos riesgos. Desata la ira de los poderosos y sus aparatos y es mucho más áspera que la política parlamentaria. Tiene muchas dificultades porque implica dotar de instrumentos de poder y auto-organización a la sociedad civil y a los movimientos populares. Tipos como Trump sólo pueden avanzar allí donde no hay trincheras de la sociedad civil organizada, allí donde la anomia y la soledad de los desposeídos imperan, allí donde puede enfrentar al penúltimo contra el último.
Pero esa política que interpela y habla claro, esa política que da instrumentos para la organización de lo popular es la única que toca las conciencias y la única que puede ganar.
(Pablo Iglesias Turrión, 10/11/2016)
Contaba Camille Paglia un suceso que, aunque parezca extraído de una hilarante comedia televisiva, sucedió en la vida real. Fue en 1991, en la Universidad Estatal de Pensilvania. Una profesora de Cultura inglesa y Estudios de la Mujer se escandalizó por la presencia en el aula del retrato de Francisco de Goya: La maja desnuda. Profundamente indignada, protestó airadamente porque la presencia de la pintura constituía “acoso sexual” e infringía las leyes federales orientadas a evitar la “hostilidad en los lugares de trabajo”.
La universidad le ofreció primero impartir sus clases en un aula distinta: dijo que no. Después mover el cuadro a un lugar menos visible del aula, incluso cubrirlo cuando ella impartiera sus clases. Tampoco, su postura era inflexible: las imágenes de mujeres desnudas no podían exhibirse, estuviera ella presente o no. Que la pintura fuera un hito de la historia del arte no disculpaba la ofensa de exhibir a una mujer desnuda.
Finalmente, se acordó una solución de compromiso que permitía a la universidad disimular una capitulación bochornosa: se trasladó el cuadro a una sala de usos generales… no sin antes colocar en la entrada un cartel advirtiendo la presencia del ofensivo cuadro; cualquier cosa con tal de salvaguardar a los espíritus sensibles. A pesar de lo rocambolesco del episodio, que mereció la sátira de cierta parte de la prensa, la respuesta del mundo académico fue increíblemente comprensiva con la profesora.
Fuera del mundo universitario, Anthony Browne fue censurado en 2002 por publicar un artículo en el que cuestionaba la causa del fuerte incremento del SIDA en Gran Bretaña. Según Browne, no se debía a la creciente promiscuidad de los jóvenes, tal como sostenían las autoridades, sino a la inmigración de países africanos donde la enfermedad tenía una elevada prevalencia. Pero el gobierno decidió ocultar este hecho porque poner el foco en los inmigrantes podía acarrear una acusación de racismo. Lamentablemente, cerrar los ojos ante la realidad impedía aplicar la política sanitaria correcta. Muchas personas podían morir pero, al menos, lo harían en silencio, sin importunar al gobierno.
España tampoco se libra de curiosos ejemplos como el de un profesor universitario que, ante la irrupción de un grupo de jabalíes correteando por el campus, bromeó con sus colegas en un chat privado proponiéndoles organizar unas jornadas de caza. El comentario se filtró y ciertas organizaciones estudiantiles exigieron que fuera sancionado por incitar a la violencia contra los animales.
Por último, qué decir del caso de Joan Higgins, de 75 años de edad, propietaria de una modesta tienda de animales que, según la nueva Ley de Bienestar Animal británica, resultó condenada a pagar una multa de 1.000 libras y a un arresto domiciliario de siete semanas por tener una cacatúa estresada y vender un pez de colores a un menor sin instruirle convenientemente sobre cómo cuidarlo.
Estos casos, y otros muchos, muestran que la sociedad occidental ha sido infectada por un terrible virus de puritanismo, intolerancia y censura. Una nueva ideología, la corrección política, se ha impuesto de forma silenciosa pero implacable. Pero ¿qué es exactamente y cuál es su objetivo?
Grupos frente a personas
La corrección política es una ideología que clasifica a la humanidad en colectivos bien diferenciados. Unos serían víctimas (“grupos débiles”) y, por tanto, buenos, siempre en posesión de la razón. Otros, por el contrario, verdugos, (“grupos fuertes”) y, por ello, malvados y mentirosos. Sin embargo, que un acto esté justificado, o no, no depende de su propia naturaleza, sino del colectivo al que pertenezca quien lo cometa. La corrección pretende eliminar cualquier expresión que pudiera ofender, aunque sea de forma no intencionada, a algún grupo calificado como débil… pero permite insultar y ofender a quien forma parte de los malos, de un grupo fuerte.
Resulta muy ilustrativa la experiencia de Star Parker, una activista americana de raza negra que, en su juventud, fue detenida por robar. Su tutor escolar, un profesor de raza blanca, lejos de reprenderla, la eximió: “no debes preocuparse, tú no eres más que una víctima del racismo”. Para la corrección política, los delincuentes son víctimas de la sociedad… si pertenecen a los llamados “grupos débiles”. Como era mujer, negra y pobre, Parker podía cometer cualquier tropelía: siempre estaría justificada.
Sin embargo, más adelante, Star comenzó a cuestionar estos argumentos. Entendió que el victimismo, la queja constante, la transferencia de la responsabilidad a otros creaban un círculo vicioso que debía romper. Así, decidió abandonar las drogas y reconducir su vida siguiendo el consejo de otra persona: “deja de vivir de ayudas sociales, busca trabajo, esfuérzate y asume tu responsabilidad”. Al principio tuvo que aceptar empleos mal remunerados pero no desistió. Hoy es una figura destacada en la opinión americana, una activista que denuncia la corrección política, y el exceso de ayudas sociales, como principales problemas de la comunidad negra: muchos caen en la trampa de un entorno paternalista que les impide tomar las riendas de su vida.
Antidemocracia
La ideología de la corrección política es contraria a la racionalidad porque no define las verdades por la calidad de los argumentos, o por su objetividad, sino por criterios meramente subjetivos como el colectivo al que favorecen. Debe, para ello, establecer verdades incuestionables conectadas a la emoción, tabúes que no pueden romperse sin un castigo. Por no mencionar el criterio absolutamente arbitrario con el que divide a la sociedad en víctimas y verdugos, en grupos débiles y grupos fuertes.
Pero también es incompatible con la democracia, con la sociedad abierta, porque niega la libertad de pensamiento, expresión y debate, imponiendo un conjunto de prohibiciones, códigos y tabúes lingüísticos. Su excusa es que sólo prohíbe lo que pudiera resultar ofensivo para las “víctimas”. Pero la ofensa suele ser subjetiva, no se encuentra en el emisor sino en el receptor. Por ello, la frontera entre lo permitido y lo prohibido es arbitraria y, demasiadas veces, interesada.
Hay quienes frivolizan con el fenómeno de la corrección política, argumentando que advertir del peligro es exagerado: ¿cómo puede llamarse inquisición a algo que no ejecuta en la plaza pública? Y ¿qué hay de malo en evitar las agresiones verbales o ideológicas? Pero esta ideología no tiene nada que ver con la buena educación, con ese acertado consejo que nos daban nuestros mayores de ser respetuosos con los demás. De hecho, es antagónica al respeto porque anima a denigrar, a denostar, a linchar a quienes no se pliegan a sus dictados. Y, al mismo tiempo, muestra una exquisitez tan extrema y exagerada con otros, que prohíbe muchas expresiones que ni por asomo tienen ánimo de injuriar. ¿Acaso Goya tenía intención de ofender cuando pintó la Maja Desnuda?
No hay que tomar la corrección política como una broma o exageración sino como un verdadero peligro para la libertad, la igualdad ante la ley y la responsabilidad individual. Una corriente que desnaturaliza el lenguaje, impide el pensamiento crítico, transforma a muchos en neuróticos tiranos y genera problemas de convivencia donde no los hay.
Fe, emociones y, sobre todo, dinero
La corrección política surgió en las universidades de Estados Unidos pero se extendió como mancha de aceite al resto de los países occidentales. En nuestro país, el secular vacío intelectual permitió que se contagiara con rapidez, sin apenas oposición. De hecho, hemos adaptado reglas “made in USA” a nuestro propio ideario, como los llamados “micromachismos”, evidente traslación del término de lengua inglesa microaggression ideado en la década de 1970 y que hacía referencia a las conductas racistas o sexistas extremadamente sutiles, casi siempre inconscientes.
En España, la expansión fue primero consentida y después alentada por las élites porque políticos y burócratas cayeron en la cuenta de que podían utilizarla en su favor. Clasificar a la sociedad en rebaños dificulta el control sobre los gobernantes. Además, políticos y partidos podían suplir su mala gestión y ganar notoriedad sumándose a las nuevas “causas sociales”, incluso llegando a ser sus ideólogos. Y por último, la súbita eclosión de “discriminaciones” justificaba una ingeniería social que, como es lógico, lleva aparejada más poder y más gasto. Claro que… una cosa es resolver problemas y otra muy distinta favorecer a unos cuantos grupos de activistas bien organizados. Con demasiada frecuencia, las nuevas medidas no sólo agravan los problemas sino que crean otros nuevos. Y la solución, cómo no, es la creación de más organismos, más observatorios, más burocracia, más presupuesto…
Sea de un modo u otro, en EEUU y en Europa se ha instaurado un nuevo puritanismo que se escandaliza con un inocente retrato dieciochesco, una suerte de religión laica, obligatoria, que no busca soluciones; sólo culpables y víctimas, que supedita las cualidades y la conciencia de cada persona a la pertenencia a un grupo. Pero juzgar a los individuos por el colectivo al que pertenecen, y no por sus hechos y cualidades personales, desemboca finalmente en aquello que la corrección política dice combatir: la injusta discriminación.
Miedos, traumas y realidad
Error sobre error, la ingeniería social no cambia la naturaleza humana, no puede erradicar la maldad, mucho menos construir un mundo feliz. Más bien suele conseguir lo contrario. De hecho, la corrección política, como herramienta de transformación social, se ha convertido en un factor determinante de la alarmante polarización política que hoy aflora en muchos países. Convierte a muchas personas en personajes dogmáticos, quejumbrosos y neuróticos, que en todas partes ven agresiones, conflictos, agravios contra su propio colectivo. A un martillo todo le parecen clavos.
Aun sin saberlo, podemos estar convirtiendo el mundo en un sufrido espejo de nuestros miedos y traumas personales. Quizá deberíamos tomar ejemplo de Star Parker, cuando decidió que su condición de mujer negra no iba a determinar su vida. Y recordar aquella frase que sintetiza el valor de la sociedad abierta: “Estoy en desacuerdo con tus ideas, pero defiendo tu sagrado derecho a expresarlas”.
(Javier Benegas, Juan Manuel Blanco, 17/12/2016)




Un año muere y otro nace; es momento de recapacitar. Aunque 2016 termina planteando más preguntas que respuestas, desde luego ha sido un año especial, muy diferente a 2015 pues han comenzado a sustanciarse tendencias larvadas que, con cierta perspicacia, era posible vislumbrar. También ha resultado especialmente turbador para los politólogos, que quedaron en entredicho, ajenos por completo a la realidad, como si súbitamente la percepción del espacio-tiempo se hubiera dislocado y sus métodos para realizar proyecciones hubieran quedado obsoletos, anclados en el ayer. Roto el antiguo paradigma, tan estupendos analistas siguieron aferrados a sus tradicionales y estrechos enfoques, repitiendo como papagayos la misma cantinela, la misma explicación, la misma predicción… aunque todas ellas fallen más que una escopeta de feria.
El año que jubiló a los científicos sociales
En efecto, más allá de la política doméstica, donde también han patinado clamorosamente, los científicos sociales han sido incapaces, no ya de intuir, sino siquiera explicar convincentemente el triunfo de Donald Trump o el resultado del referéndum sobre el Brexit. Increíblemente, de un día para otro, todo era margen de error; todo, voto oculto; todo, materia oscura.
No obstante, lo más sorprendente es que, lejos de aceptar su imprevisión, la pérdida de referencias válidas, el deterioro de sus herramientas y, sobre todo, su enorme rigidez de pensamiento, han pretendido amoldar la realidad a sus errores, como un terco zapatero que ahorma la zapatilla de una bailarina para que encaje en el colosal pie del yeti. Según su criterio, si los análisis eran correctos; los pronósticos, honestos; la racionalidad, incuestionable, sólo quedaba una conclusión posible: el error no se les podía imputar a ellos sino a los votantes. No fue el impecable científico social sino el sujeto observado quien, renunciando a toda racionalidad, escogió el camino equivocado, en definitiva, no es el experimentador quien yerra: es la cobaya.
Así, las mentiras, las noticias falsas, las redes sociales que suplantan a los esforzados medios de información, las emociones, las creencias, la idiocia de las gentes, los mitos, los bulos, las fantasías, los deseos, los más bajos instintos… se convierten en los nefastos ingredientes que, arrojados a un tiempo en el puchero, desencadenan una alocada ebullición. De esta forma tan empírica, los sesudos investigadores sociales intentan explicar por qué, en 2016, la materia oscura tomó el control, cómo, de pronto, sin transición alguna, todo fue populismo, todo posverdad,
Sin embargo, tal y como hemos venido argumentando en este espacio, las explicaciones anteriores son absurdas, excusas propias de quien carece de pensamiento lateral, de visión de conjunto, meras conjeturas de sujetos sin ingenio que aplican mecánicamente las herramientas aprendidas sin saber siquiera cómo adaptarlas a un contexto distinto, a un marco cambiante. En el fondo, su problema no es la falta de inteligencia o formación, sino la autocensura, ese pánico a considerar argumentos o explicaciones que pudieran salirse de la senda que marca la corrección política. Y también, sus propias creencias e intereses.
El populismo no ha sido tomado en serio. Tanto la izquierda como la derecha contemporáneas lo han minusvalorado o despreciado. La creencia de que se trata de una simple táctica, un modo de engañar a masas incultas cuya necesidad las lleva a creer al primer mentiroso carismático que les dice lo que quieren oír, es compartida por las élites liberales de un lado y otro del espectro ideológico.
Pero el populismo es mucho más que un modo comunicativo cuya pretensión es hacerse con el poder. Como se cuenta en el recién publicado ‘El porqué del populismo’ (Ed. Deusto), el movimiento político, tal y como lo conocemos, nació en las últimas décadas del siglo XIX en EEUU, y fue la consecuencia de profundos cambios socioeconómicos. El principal de ellos fue la enorme importancia que cobraron el ferrocarril y la energía, así como la concentración de ambos recursos en monopolios y oligopolios que empeoraron de forma sustancial las condiciones de vida de la mayor parte de la población. El People’s Party, los Pops, surgió en el entorno agrícola, y se extendió desde ahí a poblaciones y sectores mayores que luchaban contra la concentración del poder y del dinero en pocas manos. No eran un movimiento revolucionario, sino conservador, en el sentido de que pretendían hacer valer los preceptos de una constitución, la estadounidense, contra aquellos, políticos incluidos, que la estaban transformando en un instrumento favorable a los nuevos poderosos, los ‘robber barons’. Fue un movimiento popular que pretendía que aquella ley de la que se habían dotado y que les constituía y les definía como estadounidenses se cumpliera, en lugar de ser pervertida y cooptada por los sectores más favorecidos de la sociedad. No lo consiguieron por poco (su candidato presidencial, William Jennings Bryan, estuvo a punto de llegar a la Casa Blanca), pero sí lograron establecer una serie de temas en la conciencia estadounidense de forma definitiva.
El populismo fue diluyéndose tras perder las elecciones de 1900. Pero tras el New Deal reapareció con fuerza, aunque de un modo inesperado. George Wallace, que decía ser el primer obrero que presentaba su candidatura a la Casa Blanca, le dio una nueva y sorprendente versión. Wallace también utilizaba en sus discursos el eje élites/hombre común, aunque las primeras ya no eran los multimillonarios corruptores, sino los burócratas de Washington. El hombre común, ese que se esforzaba todas las mañanas por llevar el sustento a su familia y que seguía las normas, se veía claramente perjudicado por los burgueses liberales y cosmopolitas que les cosían a impuestos para dar lo recaudado a los negros, a los estudiantes de izquierda y a los ‘hippies’ que protestaban por Vietnam. En su versión, los pasillos de Washington estaban llenos de ingenieros sociales que pretendían controlar la vida cotidiana de la gente común mientras trincaban el dinero de los impuestos para dárselo a los grupos de presión afines y a sus amigos de los guetos. Era esa gente que abogaba por las escuelas públicas pero llevaba a sus hijos a colegios de élite, un montón de burócratas ineptos que permitían que las calles las tomaran los antipatriotas que odiaban a su país, y todo porque esa gente les aseguraba los votos necesarios para seguir en el poder.
En las encuestas previas a la primera vuelta, la hipótesis de una confrontación entre Macron y Le Pen era la más desfavorable para la candidata del Frente Nacional. La proyección hace unos días era de 60-40 a favor de Macron.
Ayer mismo los institutos de opinión ya se lanzaron a preguntar por la intención de voto en la segunda vuelta.
Aparentemente, la distancia ha aumentado: El sondeo de Ipsos mostró un 62-38 y el de Harris un 64-36. Dada la precisión que –esta vez, sí- han tenido las encuestas, algo muy extraño tendría que suceder para que dentro de dos semanas Emmanuel Macron no sea el próximo presidente de la República Francesa.
En esta elección se ha puesto en juego mucho más que el Gobierno de un país. Sobre la mesa, una opción definitoria y definitiva: si el proyecto de la Unión Europea tiene alguna posibilidad de seguir adelante o hay que bajar el telón. Como señaló el Washington Post, la de ayer era una votación mucho más trascendental que la del Brexit, porque se puede imaginar una Europa sin el Reino Unido, pero es inconcebible sin Francia.
Si el 7 de mayo se confirma la victoria de Macron, Europa habrá salvado un punto de partido (lo que no significa que se haya ganado el partido). Y lo habrá hecho en el escenario más complicado: Francia es el único país en el que hay dos populismos potentes, simétricamente eurófobos y reaccionarios: uno por la extrema derecha, el de Le Pen, y otro por la extrema izquierda, el de Melenchon. Ayer, 4 de cada 10 franceses apoyaron a uno de los dos. La epidemia está muy lejos de extinguirse.
Con las categorías tradicionales, la del 7 de mayo sería la competición entre una ultraderechista y un centrista liberal. Verlo así, a mi juicio, está desfasado y es inservible como análisis.
Lo cierto es que se está librando en occidente una batalla sin tregua entre dos concepciones del mundo, en la que el eje convencional de la derecha y la izquierda, tal como lo hemos manejado hasta ahora, ha quedado relegado a un segundo plano.
Hoy se discute entre europeísmo o eurofobia. Entre globalización o soberanías nacionales. Entre fronteras libres o clausuradas. Entre cosmopolitismo o nacionalismo. Entre sociedades integradoras de la diversidad o excluyentes. Entre ciudadanía o identidad. Entre libre comercio o barreras proteccionistas.
La actitud ante esas dicotomías marca la línea divisoria entre el progresismo y el conservadurismo con más claridad que la topografía política con la que estamos familiarizados. Esta confrontación se está reproduciendo en todo el mundo occidental, y hasta ahora habíamos perdido dos batallas importantísimas, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Perder también a Francia sería conclusivo.
Macron y Le Pen representan cada uno de los dos modelos en su estado más puro. Son los dos candidatos más opuestos entre sí de todos los que compitieron ayer. Si, como siempre, hubieran pasado a la segunda vuelta el representante de la derecha clásica (Fillon) y el de izquierda clásica (Hamon), sería una elección confusa y de perfiles borrosos. Sin embargo, un Macron-Le Pen es clarísimo, no hay espacio para la ambigüedad: todo el mundo sabe lo que cada uno de ellos representa y lo que está en juego en esa decisión, que es muchísimo.
Ciertamente, es un shock que los dos fuerzas políticas que han sostenido a la la V República francesa hayan quedado eliminadas a la primera. Pero para ser justos, admitamos que se trata de circunstancias distintas. El centro-derecha sufrió un accidente al tropezar con su propio candidato, ganador de unas primarias y posteriormente delatado como corrupto. Lo del Partido Socialista es mucho más grave, porque es estructural. Hamon, otro rutilante ganador de primarias, fue abandonado por el 75% de los ciudadanos que hace solo cinco años apoyaron a François Hollande. Probablemente ayer firmó no sólo su defunción política personal, sino también la de su partido.
Recuperando a Benedetti, podría decirse que el problema de los partidos tradicionales es que les cambiaron las preguntas. Y su fracaso es doble, porque no sólo se han encontrado ayunos de respuestas, sino que ni siquiera han sabido luchar por mantener vigentes sus propias preguntas –que, pese a todo, siguen siendo relevantes para mucha gente. Sólo ofrecen desconcierto y desconexión de la realidad.
Esta segunda vuelta planteará a Francia un delicado problema de gobernabilidad. En un par de meses se celebrarán las elecciones legislativas. Macron es un líder sin partido y Le Pen tiene sólo dos diputados en la actual Asamblea Nacional, y es difícil que consiga muchos más. Gane quien gane el 7 de mayo, tendrá que inventarse una mayoría parlamentaria que sólo podrán proporcionarle los perdedores de las presidenciales. Un puzzle inédito y endiablado que no sería extraño que desemboque en alguna clase de reforma constitucional. Probablemente, la VI República está cerca.
Impresiona especialmente el descalabro socialista. La “hamonización” es aún peor que la pasokización. Habrá que comprobarlo, pero tengo para mí que el PSF es el primer gran partido socialdemócrata europeo que se va por el desagüe para no regresar.
No es casualidad que la única respuesta efectiva al populismo la estén dando gentes que no están en los partidos socialdemócratas. En Austria tuvo que ser un líder verde, Van der Bellen, quien plantó cara y derrotó al candidato presidencial de la extrema derecha. En Holanda también fue la Izquierda Verde quien dio alguna ilusión al campo progresista ante el derrumbamiento del socialismo histórico. En Francia ha tenido que aparecer un hermafrodita ideológico como Macron para doblegar a las dos versiones del populismo. Y en el Reino Unido, que vota dentro de dos meses, sólo los liberal-progresistas mantienen en alto la bandera del europeísmo ante el vergonzoso repliegue del carcalaborismo corbyniano.
Dentro de veinte años habrán nacido expresiones políticas del progresismo capaces de representarlo en los parlamentos y en los gobiernos; pero no serán ya los partidos socialdemócratas que escribieron páginas llenas de dignidad y de progreso en la segunda mitad del siglo XX. Estos, me temo, han emprendido el camino de su jubilación histórica, como en el campo de la derecha le sucedió antes a la democracia cristiana.
Pero vayamos, como predica Simeone, partido a partido. Tal como se puso el patio en el negro año de 2016, era crucial para el mundo civilizado que un europeísta ganara en Francia. Aún hay que rematar la faena el 7 de mayo, pero todo indica que ayer la cosa quedó más o menos encauzada. Qué sofocos, oiga.
(Ignacio Varela, 25/04/2017)
La Unión Europea está viviendo una verdadera implosión respecto a lo que en teoría pretendió ser: un Proyecto Regional que permitiera alcanzar la cohesión social y territorial, el pleno empleo, la igualdad de todas las personas de los Estados miembros, en definitiva, un Espacio de Democracia Social avanzado preocupado y resuelto a dar satisfacción al bienestar de las personas.
La crisis económica y financiera de 2007/2008 puso al descubierto que con la orientación neoliberal y los instrumentos económicos de las instituciones europeas y sus Tratados, no sólo no se alcanzaban esos objetivos, sino que la UE retrocedió en valores sociales tan importantes como el empleo, la igualdad y la protección a las personas trabajadoras a cifras de los años 50 del pasado siglo. Al ataque de todas las conquistas del Movimiento Obrero europeo alcanzadas gracias a una lucha continuada durante más de 150 años, luchas heroicas y en ocasiones revolucionarias, se añadió un cuestionamiento de las soberanías nacionales de los Estados y sus respectivas Constituciones, además de una agresión a todos los servicios públicos e incluso a los derechos civiles, que fueron bandera en toda Europa.
El tratamiento inhumano dado a los miles de refugiados, que huyen de las guerras de Libia o Siria, guerras causadas por algunos Estados miembros, recordaba el peor periodo de la historia europea, y es la expresión del fracaso estrepitoso de la UE, entendida ésta como un proyecto enraizado en los mejores valores de la Revolución Francesa( libertad, igualdad y fraternidad), y de la aportación de la Revolución Soviética al protagonismo indiscutible de las personas trabajadoras al gobierno de la economía.
Tras la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, los partidos de la ultraderecha han visto una oportunidad en su discurso nacionalista y xenófobo alcanzando fuertes representaciones institucionales en las elecciones celebradas en Austria ,Holanda y en las últimas elecciones presidenciales en Francia, Marie Le Pen pasará a la segunda vuelta tras la estrepitosa derrota del candidato socialista Hamon.
La derecha pro Unión Europea, sigue en su ruta neoliberal ofreciendo una Unión “a la carta” con fuertes contestaciones de la derecha más extrema en los Países del Este.
Esta verdadera implosión tiene mucho que ver con la debilidad de la Izquierda Europea marxista y no marxista que, al día de hoy, no ha sido capaz de transformar la crisis en una oportunidad para orientar el descontento social y revertirlo en la construcción de un Proyecto Alternativo Regional a la UE, que proteja las conquistas sociales y las desarrolle en un marco de respeto a las soberanías nacionales, mediante una economía democrática y participada con Estados Sociales potentes. Muy al contrario, es la extrema derecha y sus valores la que está capitalizando ese descontento social.
La debilidad de la Izquierda Europea viene asociada sin duda a la autodestrucción de la URSS y de los países del llamado “Socialismo Real” del Este de Europa, que influyó negativamente que influyó negativamente en la mayoría de la izquierda marxista, “encogida” al día de hoy, y a la transformación sufrida de la Socialdemocracia y sus valores defendidos en la década de los 70 del pasado siglo.
En aquella época, la Socialdemocracia era la fuerza política más poderosa de Europa Occidental. Gobernaba la República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Suecia, y con la fórmula de coparticipación estaban presentes en los gobierno de Italia, Irlanda y Suiza.
El ideario, sus señas de identidad, eran defendidas por los líderes de entonces, Willy Brandt, Bruno Kreisky , cancilleres de Alemania y Austria respectivamente u Olof Palme, Primer Ministro de Suecia.
De 1972 a 1975, estos líderes intercambiaron opiniones sobre el ideario socialdemócrata que fueron publicadas años más tarde (1). El interés de esas opiniones estribaba en que las realizaban en su doble condición de líderes políticos y jefes de gobiernos y por tanto condensaban la reflexión teórica y la práctica gubernamental.
Sus preocupaciones y propuestas de entonces, eran como revitalizar la democracia desde la base, evitando que la concentración económica escapase al control del interés público, apostando por una economía planificada. (2)
Coincidían en la necesidad de tomar medidas para que los asalariados tuviesen una influencia más decisiva a todos los niveles de la economía, desde los problemas cotidianos hasta los procesos de decisión de mayor alcance (3)
El papel que debería jugar el Estado, como actor activo en el control y participación directa de la economía, lo entendían como un factor corrector del Capitalismo, dando mucha importancia a los sectores estratégicos de la economía (4)
Concluían que en aquella fase de desarrollo de Europa Occidental, la democracia política resultaba insuficiente y sólo podría funcionar plenamente si entraba en una fase superior, la de la democracia social, esto es, desarrollando los principios democráticos en todos los aspectos y no circunscribiéndolos únicamente al ámbito político. En esa reflexión, el papel del Estado, como garante y actor de la economía planificada era central al igual que su política progresiva de impuestos.
Optaban por moderar al Capitalismo sin cuestionarlo, con políticas reformistas de contención a las ansias depredadoras del mercado sin control ni regulación.
En 1973, con la subida del precio del petróleo, se produce una profunda crisis económica y una reconsideración de las políticas socialdemocrátas hacia finales de esa década, coincidiendo con el triunfo del neoliberalismo representado por el binomio Thatcher-Reagan. Vendría posteriormente la propuesta conocida como “la tercera vía “personificada en Blair, Clinton y Schröder, que significó el abandono definitivo del intervencionismo y del control público, el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización progresiva.
En definitiva, en la renuncia del papel del Estado como regulador y planificador de los mercados.
Esa evolución hacia el Neoliberalismo marcó su práctica institucional en el conjunto de los países europeos y en la propia Unión Europea, adoptando en la práctica una formula bipartidista activa con la derecha al coincidir con ella en la desregulación completa de la economía. Los Tratados de la UE, incluido el de Estabilidad Presupuestaria que dio lugar al “austericidio”, salieron adelante con su voto favorable.
Las consecuencias de esa evolución al Neoliberalismo adquirió en lo institucional la fórmula del cogobierno con la derecha europea. En Alemania gobiernan en coalición con la CDU-CSU y gobiernan conjuntamente la Comisión Europea, el Consejo y se reparten las funciones en el Parlamento Europeo.
La “rendición” frente al mercado, la aceptación de la lógica neoliberal da lugar al día de hoy que se hable del “declive de la socialdemocracia” o “fin de la socialdemocracia”.
Lo cierto es, que al renunciar a la contención de una acumulación de capital desenfrenado, los partidos socialdemócratas europeos se convirtieron en simples acompañantes de los partidos de la derecha, sufriendo derrota tras derrota y en algunos casos entrando en contradicciones internas como las vividas en Francia o Alemania o en crisis profundas como en Grecia.
El caso de España es paradigmático. La anterior dirección del PSOE, de forma muy tímida, se cuestionó la política de contención del gasto impuesta por la UE realizando una dura crítica a la gestión de gobierno del Partido Popular. Se negaba en consecuencia a facilitar la investidura de Mariano Rajoy a la Presidencia de Gobierno. Como es sabido, esa negativa dio lugar a una profunda crisis del PSOE, la dimisión de su secretario general Pedro Sánchez y el acuerdo de su Comité Federal, presidido por una gestora, para facilitar la investidura al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy.
La implosión que está viviendo la Unión Europea, la hegemonía que se va creando en torno a valores de la extrema derecha, el ataque a todo lo público, (al empleo y a los servicios públicos), la renuncia a las soberanías nacionales y al papel del Estado como garante del control y participación de la economía, tiene mucho que ver con la involución de la socialdemocracia europea que, en política económica, ya no se distingue de la derecha europea.
No sería justo si no mencionara también la responsabilidad evidente de la izquierda marxista europea que, al día de hoy, no ha sabido ganarse la confianza de las personas trabajadoras para defender un Modelo Productivo y un Proyecto Regional Alternativo al de la Unión Europea, que acabe con el sufrimiento y la incertidumbre de la mayoría social europea. Ahora la izquierda marxista tiene, si cabe, una mayor responsabilidad al haber abandonado la socialdemocracia valores y prácticas, que ayudaban a contener el afán irrefrenable del mercado a acumular capital a cualquier precio castigando las rentas del trabajo.
Pero, al día de hoy, desgraciadamente el plumaje de la socialdemocracia y la derecha europea es el mismo.
Y ya sabemos lo que decía Karl Liebknecht de los pájaros con el mismo plumaje…
(Willy Meyer, 27/04/2017)
Un fantasma recorre Europa, el fantasma… de la socialdemocracia; nadie sabe dónde está y todo el mundo la busca sin encontrarla: los viejos partidos socialistas perdidos en la renovación, los flamantes partidos emergentes, las pujantes plataformas ciudadanas o, incluso, los redefinidos partidos social liberales con nuevos aromas macronianos.
La evocación inicial con la que arrancan estás líneas emulando el comienzo del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1888, sirve en la situación actual -más de un siglo después- para describir una vez más la actual crisis profunda de los partidos socialdemócratas en Francia, España, Holanda, Gran Bretaña e incluso en Alemania, su inicial cuna, ante el abandono progresivo en todos los casos de sus históricos electorados. La incapacidad de la socialdemocracia para dar respuesta a los principales retos de futuro con innovado discurso y su ineficacia para adaptarse con un programa propio a la evolución del capitalismo global y virtual imperante.
Las transformaciones técnicas y tecnológicas, el avance imparable de la globalización cultural y de comunicación como un nuevo instrumento de penetración ideológica y económica del neoliberalismo en esta nueva era digital, provocó la incapacidad de aquellas propuestas de mayor contenido social y de avance en la igualdad, keynesianas en lo económico y sociales en lo político, para transformarse en igual medida y similar ritmo que su oponente. Más todavía cuando la globalización impuso a “sangre y fuego” el programa económico global, calcado de las nuevas propuestas y recetas económicas de ese nuevo neoliberalismo digital imperante asociado con el poder financiero. La globalización ganaba así un nuevo calificativo: globalización “especulativa”.
Este nuevo programa de gobierno fue impuesto en todas las dinámicas globales con poca o ninguna resistencia y fue asumida por la socialdemocracia y el socialismo democrático sin rechistar, pasando a ser imaginario y relato de un pensamiento único que establecía idénticos criterios globales para adquirir las credenciales de fiabilidad política y coherencia económica. Esos factores y magnitudes económicas y financieras -ninguna de ellas de carácter social o del empleo- fueron establecidas como referencia para el Euro, como catecismo del ECOFIN y de los criterios de convergencia; dogma de fe en todos y cada uno de los nuevos objetivos de estabilidad en los distintos espacios de integración en Europa, América y Asia.
Para santificar los nuevos estándares de solvencia de forma más solemne, el nuevo dogma pasó a ser la recomendación obligada de todos los organismos internacionales: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional -individualmente considerados y también en combo Troika– la OMC, la OCDE, así como en todos y cada uno de los organismos económicos y financieros regionales. Y no digamos ya con la llegada de la crisis a partir del 2008, cuando los últimos bastiones del socialismo democrático se plegaron al dogma de la “austeridad” y a las condiciones leoninas de esos organismos asimilados que suponían una involución en los logros sociales y derechos consolidados dos siglos atrás. Llegados a este punto, el triunfo del pensamiento único en esta fase del neocapitalismo virtual y digital, era completo.
La incapacidad de la socialdemocracia para dar respuesta a estos efectos perversos de la globalización para una parte importante de la clases medias y populares ante el recorte de derechos y el desmantelamiento progresivo de los Estados de bienestar -el mayor aporte del socialismo democrático a la modernidad en el siglo XX- provocó una distancia y desconfianza cada vez mayor de la ciudadanía respecto a esos partidos socialistas asimilados al nuevo programa neoliberal de gobierno global. La idea de una socialdemocracia secuestrada (JF Tezanos, Temas para el Debate) expresa con claridad esta situación y el elevado rescate que están pagando estos partidos en desafectos, votos y militantes, antes de conseguir su libertad; si no han perecido antes en el intento de refundarse y encontrar un programa propio con nuevos apoyos.
Es imprescindible una neo-socialdemocracia capaz de recoger los principios históricos del sentido de lo “público” y del Estado para consolidar los logros sociales y ampliarlos con un nuevo programa de alto contenido social y laboral, dentro de una apuesta para conformar esa gran coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas como alternativa política y electoral dentro de los sistemas de partidos actuales. La socialdemocracia estará muerta si no es capaz desde la izquierda de encontrar un espacio y un programa propio separado de toda apuesta liberal en sus distintas versiones. Es necesario refundar la internacional socialista y socialdemócrata dando respuesta singular a las preguntas y dinámicas claves en el futuro.
Para llevar a cabo esta refundación, a riesgo de sonar como anatema y en un ejercicio principalmente provocador similar al realizado por Karl Kautsky con el que se ganó el epíteto de renegado, es imprescindible que esta neo-socialdemocracia, desde la reafirmada fe en los valores y sistemas democráticos, así como en los principios de libertad en todos los ámbitos políticos y económicos, rescate algunos de los valores del marxismo para afirmar hoy, en pleno siglo XXI, la total validez de la lucha de clases como un instrumento de cambio y transformación de la realidad global.
Una lucha de clases que se pone de manifiesto en el enfrentamiento entre gran parte de las clases medias proletarizadas por la crisis y las clases trabajadoras en situación de precariedad, frente a ese poder neocapitalista económico y financiero global capaz de establecer las principales dinámicas globales por encima de gobiernos, de ciudadanos y de cualquier ética y moral. Esos mismos capaces de decretar intervenciones financieras o bancarias e incluso establecer las principales magnitudes económicas en todos los escenarios globales. Los que marcan el ritmo del proceso globalizador y provocan los efectos más perversos de esta mundialización de valores que supone, la mayor revolución tecnológica de información abierta en red de democracia virtual y, a la vez, el mayor ejército de parias al servicio de los nuevos imperios tecnológicos y de comunicación dentro de un macro proceso de alienación global en donde el resultado es claro: un nuevo ejército de mano de obra disponible capaz de aceptar contratos basura y condiciones laborales cercanas a la esclavitud.
Quién es capaz de negar rotundamente que se pueda estar al borde de una revolución global con métodos más o menos violentos, tanto en la realidad física, como en la realidad on line. Derrocar este nuevo tipo de explotación hight tec de forma más o menos violenta, con métodos revolucionarios clásicos o incluso, con nuevos instrumentos de hackers militantes que, como está ocurriendo en estos días globalmente, emulando al Míster Robot inconformista de la serie de culto en la televisión mundial, provoque el colapso financiero y económico con la caída de este imperio de hegemonía virtual, capitalismo on line y banca electrónica. En conclusión, provocar el derrumbe del sistema capitalista en esta fase de la globalización financiera especulativa para hacer las delicias de Rosa Luxemburgo, Otto Bauer, Henryk Grossman y de otros líderes de la socialdemocracia clásica.
(Gustavo Palomares, 15/05/2017)
La reciente victoria electoral de Emmanuel Macron y las iniciativas políticas que este ha emprendido son la última evidencia de una profunda mutación política global. El bipartidismo francés de los últimos 60 años, basado en la alternancia de un partido de centro-izquierda (el partido Socialista) y de uno de centro-derecha (los diferentes avatares de la herencia de De Gaulle) ha saltado por los aires. Macron ha reunido a su alrededor personalidades de los dos grandes partidos, dando entidad de organización política a lo que venía sucediendo en los hechos: la coincidencia del grueso de las políticas de los dos bandos. No se trata en modo alguno de una particularidad de la vida política francesa. Nos baste pensar, por ejemplo, como Matteo Renzi en Italia ha liderado una operación análoga a la de Macron, aunque en su caso desde dentro del Partido Democráctico (el equivalente italiano al partido socialista francés). En las últimas primarias, Renzi ha propiciado la secesión del ala más izquierdista del partido. Tanto en el caso francés como en el italiano, el objetivo ha sido deshacerse definitivamente de cualquier deuda con una cultura tradicional de izquierdas que aún suponía alguna forma de control de la economía orientado a la redistribución. En el gobierno compuesto por Macron hay ministros del partido socialista y del centro-derecha, unidos por la fe común en el liberalismo – cuyas consecuencias sociales, percibidas como irremediables, todos afirman, por otra parte, querer suavizar.
En Francia, el candidato del Partido Socialista, Benoît Hamon, fue elegido mayoritariamente por los militantes con un programa de tintes reformistas clásicos y fue abandonado inmediatamente por la mayoría de cuadros del partido que consideraron su elección como un error de la militancia. Los modos de funcionamiento del poder eran los que ellos conocían: la militancia se equivocaba. Hemos visto reproducir este tipo de discurso en España, en ocasión de la reciente elección del secretario general del PSOE, en Inglaterra cuando los militantes del Labour eligieron a Crobyn y en Estados Unidos durante las primarias que enfrentaron a Clinton con Sanders – este último se atrevía a declarase socialista en USA! En todos los casos se ha evocado una supuesta falta de conocimiento de la militancia y se ha achacado a los líderes reformistas un exceso de populismo. Se ha marcado así una nítida línea de separación entre saber y no saber y sancionando la verdad del saber contra la falsedad de los deseos y afectos populistas.
Este mismo discurso ha sido naturalmente empleado también para descalificar la adversaria de Macron, Marine Le Pen, representante de uno de esos partidos de la ultraderecha europea que en Italia, Polonia y Alemania , entre otros, han sabido interpretar con una retórica bronca y peligrosa el malestar de los excluidos de los beneficios del liberalismo. La prensa ha subrayado una y otra vez la vulgaridad, la bajeza y la inconsistencia de la retórica de Marine le Pen – exactamente como lo hizo con Trump. El objetivo central de estas críticas ha sido demostrar que más allá de la expresión del enfado, en realidad Marine Le Pen sería incapaz de conducir el Estado. Las propuestas de Macron, en cambio, se consideraron realistas y técnicamente correctas. Este tipo de críticas apuntan también a la izquierda con análogos reproches dirigidos las fuerzas como Podemos o Syriza que han aparecido en la escena política recientemente. Recordemos al inefable Dijsselbloem, decirle a los griegos – cuyo gobierno encabeza Alexis Tsipras – “que el recreo se había acabado”, con el mismo desprecio mostrado por Christine Lagarde, directora del FMI, al respecto del mismo gobierno, cuando aseveró que era hora “de dejarse de niñerías”. Se dibuja en suma, con claridad, una frontera entre saber y no saber respecto a la administración de la cosa pública y del poder. Sólo quien sabe tiene legitimidad para hacer propuestas y gobernar. Pero ¿en qué consiste este “saber”?
Varios estudios han analizado la actividad legislativa de los gobiernos a lo largo de los últimos años y han demostrado que un porcentaje a menudo cercano al 80 % de las leyes no tiene que ver ni con el programa político que ha llevado tal o cual partido al gobierno a través de unas elecciones, ni con un supuesto “bien común”. Se trata más bien de la materialización legislativa de concretos intereses de actores económicos y/o sociales, bien organizados para ejercer presión sobre los responsables políticos. Alguien tan poco sospechoso de radicalismo como Paul Krugman, escribía en una columna que sea quien sea el elegido – y sobretodo si es elegido con un programa reformista – al cabo de poca semanas en el poder va a recibir la visita de los “hombres de negro” que le van a explicar cómo funciona aquello. Poco tiempo después, el político en cuestión hará un acto público de contrición afirmando que no puede mantener sus promesas de reforma porque tiene un margen de decisión muy, muy estrecho.
Nuestra sociedad es sin duda muy compleja. La esfera económica misma, centro de todos los debates, está lejos de ser un campo homogéneo con poderes definidos. Más bien está articulada a nivel mundial a través de una tupida de red de actores cuyos intereses no son siempre coincidentes. De lo que presumen Macron, Renzi y Clinton, es que ellos saben cómo funcionan estas complejas redes y, por lo tanto, los ciudadanos deben tener confianza en ellos aunque no les entiendan. Así, se está perfilando un “partido”, si es que se puede llamar de tal modo, que propone al conjunto de la sociedad no tanto el encarnar los intereses de un grupo mayoritario, sino mediar entre el Estado (del cual, retóricamente, formamos parte todos) y los poderes globales, procurando que los mecanismos del mercado mundial funcionen localmente e intentando limitar los daños.
Esta deriva tiene su fundamento en el hecho que cada vez son más los que quedan fuera de juego. Las mutaciones tecnológicas redujeron sensiblemente el peso de clase obrera – tanto por los cambios en el sistema de producción como por la difusión de la cultura de masas que acabó siendo la única cultura de todas las clases. En consecuencia, los partidos socialistas europeos y el partido demócrata norteamericano, abandonaron todo discurso obrerista y a los obreros también – que en Europa forman ahora el grueso del voto a la ultraderecha. La difusa clase media acabó siendo el eje de todas las políticas – de ahí también la creciente coincidencia entre los programas de centro-izquierda y centro-derecha. Con la crisis que empezó en el 2008 es la propia clase media que está empezando a ser expulsada del sistema de producción. El desarrollo tecnológico, unido a la falta de socialización de sus ventajas, está haciendo desaparecer la clase media. La sociedad tiende a polarizarse entre una mayoría poco cualificada, en situación económica precaria, y una importante minoría que, en cambio, está cualificada, vive la globalización como un ensanchamiento de sus posibilidades y “sabe cómo funciona” el mundo. La clase media ha sido hasta ahora la referencia natural de los partidos de “centro” y la compleja trama económico-político-social que ha sostenido el desarrollo capitalista de los últimos setenta años ha identificado sus propios intereses con los intereses de esta clase. Ahora asistimos a un progresivo despegue de esta coincidencia. El conglomerado del poder internacional ya no se identifica con los intereses de clase media a la que está laminando a través del desarrollo tecnológico.
Como ya apuntado, todo ello conlleva a una nueva opción de gobierno que reclama para sí la legitimidad política no tanto por representar los intereses de la mayoría, sino porque presume de mediar de la mejor de las maneras entre los ciudadanos de un Estado y el mercado global. Gracias a una correcta relación entre el mercado (única opción posible) y el Estado, la sociedad podrá mantenerse en la senda del desarrollo y los efectos nocivos de este último podrán ser amortiguados. Ante esta opción, se yergue el grupo de los enfadados, que no tienen propiamente un programa político alternativo – una parte importante del electorado del movimiento “Cinque stelle”, la organización populista de derecha italiana, no quiere siquiera que gobierne el partido que votan -, sino más bien expresan una pura retórica de la irritación. En general ha sido la derecha la que ha sabido hacerse portavoz de ese enfado, aprovechando una de sus raíces históricas – la fascista.
Está claro que empezamos a alejarnos de lo que se ha entendido como democracia en el último siglo. Ni siquiera la clase media tiene ya la posibilidad de apoyar y escoger alternativas, aunque mínimas, en cuanto a la organización del estado y de la sociedad. La forma actual del poder mundial es ahora un dato objetivo, indiscutible. Los gobernantes se deben a sus electores y a ese poder, por partes iguales. Lo que está en juego, en las elecciones nacionales, es sólo la relación específica del poder global con un territorio concreto. La forma de organización política que supone tal escala mundial del poder combinada con concretas formas locales de articulación que pueden ser muy diferentes entre sí, tiene un nombre: Imperio. Así es como lo describieron Negri y Hardt en su clásico libro. El Imperio es capaz de organizar pronunciadas diferencias e incluso regímenes políticos diferentes, siempre que queden asegurados márgenes suficientes de beneficios y discrecionalidad.
Es en buena medida cierto que la nueva hornada de gobernantes – los Macron y los Renzi –conocen los mecanismos del poder mundial y de sus articulaciones locales. También su oferta de una buena mediación con esos poderes puede ser sincera. En la antigüedad, Atenas siguió teniendo un gobierno democrático hasta mucho tiempo después de ser conquistada por Roma. A Roma no le importaba la forma del gobierno, con tal que los objetivos imperiales se cumplieran. Es obvio, sin embargo, que la plenitud de nuestros derechos ciudadanos está desapareciendo. Los gobernantes que elegimos ya no se deben sólo a nosotros: se deben también al poder mundial. A menudo han hecho sus carreras en ese ámbito, como Macron mismo, y presumen de ello. Los ciudadanos ya no nos podemos pensar como hombres y mujeres libres, responsables de un contrato social que construye la sociedad en la que vivimos. Como aludimos antes, no es la primera vez que esto sucede en la historia del mundo: en tiempos pasados hubo formaciones imperiales no sólo en Europa, sino en China, en India y en América. Nuestros antepasados más rebeldes ya tuvieron que intentar pensar como desarrollar relaciones sociales y subjetividad en tal contexto. La respuesta fue, en general, abogar por un “exilio interior”. Podía tratarse de cuidar el “jardín” retirado donde acoger a los amigos, como quiso Epicuro o alejarse “por el momento/ del mundo de los hombres”, como escribió Li Po. También fueron épocas de motines sin proyecto. Quizá ésta es la situación a la que se refiere Jacques Rancière cuando afirma que lo político puede desaparecer.
Me gustaría pensar que no es todavía el tiempo de esos exilios interiores y que lo político es aún posible. En Europa del sur sobretodo, han aparecido propuestas que intentan responder a esta transformación política. Podemos, Syriza, la France Insoumise tienen ante sí un largo camino para que su alternativa pueda ser realmente viable – y no acabe, como en Grecia, en un golpe de estado blando. Aún en el caso de hacerse con un poder local, hará falta alguna forma de articulación global que les permita sobrevivir y disputar el predominio al poder mundial. De otro modo, la diferencia de escala entre el poder del Imperio y la resistencia local no dejará duda alguna sobre el resultado de la lucha.
(Claudio Zulian, 01/06/2017)
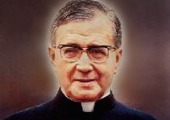
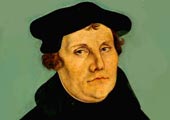


Creo que los antropólogos que buscan hacer su trabajo con ecuanimidad no están mediatizados en gran medida por alineamientos políticos. Sí identifico entre los polemistas un factor que no mencionas, que tiene que ver con concepciones religiosas. Las personas de carácter conservador conciben la educación de los menores como algo inseparable de un insistente suministro de valores y dogmas religiosos.
Las concepciones religiosas, especialmente las de carácter conservador, son un motor fundamental de muchas de las polémicas más encendidas en la antropología. Es un factor crucial que merece ser destacado y analizado en profundidad.
No se trata de que los alineamientos políticos no existan, sino que, como bien indicas, un desacuerdo puede no nacer de una afiliación política partidista, sino de un choque mucho más profundo entre una cosmovisión religiosa y una científica-materialista.
Vamos a desglosar cómo este factor religioso alimenta las polémicas, usando tu propio ejemplo sobre la educación de los menores:
El Choque Fundamental: Cosmovisiones Incompatibles
La raíz del problema es un choque entre dos formas de entender el mundo (epistemologías):
1. La Cosmovisión Religiosa (especialmente conservadora):
Verdad Revelada y Absoluta: Sostiene que la verdad sobre la naturaleza humana, la moral, el propósito de la vida y el orden social correcto proviene de una fuente divina y está contenida en textos sagrados y dogmas. Esta verdad es inmutable y no está sujeta a
debate o refutación empírica.
Visión Prescriptiva: No solo describe el mundo, sino que prescribe cómo deben ser las cosas. La familia, los roles de género y, como mencionas, la educación, deben ajustarse a un modelo divinamente ordenado. La educación de los niños es, por tanto, una transmisión de valores y dogmas considerados esenciales para el desarrollo de un ser humano moral.
Naturaleza Humana Fija: A menudo concibe una naturaleza humana fija, con conceptos como el alma, el pecado original o roles de género innatos y complementarios establecidos por la divinidad.
2. La Cosmovisión Antropológica (basada en el método científico):
Verdad Provisional y Empírica: El conocimiento se construye a través de la observación, la recopilación de datos y la formulación de teorías que son constantemente puestas a prueba, revisadas y potencialmente descartadas. No hay verdades absolutas.
Visión Descriptiva y Analítica: El objetivo principal es describir y analizar la diversidad de las culturas humanas tal y como son, no juzgarlas según un estándar moral predefinido (esto se relaciona con el principio de relativismo cultural).
Naturaleza Humana Evolucionada y Plástica: Ve la naturaleza humana como el producto de la evolución biológica y cultural. Es una naturaleza con ciertas predisposiciones, pero también con una enorme plasticidad, capaz de generar una asombrosa variedad de sistemas sociales, familiares y morales.
Cuando un antropólogo estudia y describe una sociedad donde, por ejemplo, la sexualidad adolescente es permisiva, la estructura familiar no es nuclear o los roles de género son fluidos, no lo hace para proponerlo como un modelo a seguir, sino como un dato que amplía nuestra comprensión de lo que es posible para el ser humano.
Sin embargo, desde una perspectiva religiosa conservadora, este acto de descripción neutra puede ser percibido como:
Una Amenaza Moral: Al presentar estas alternativas sin condenarlas, el antropólogo parece estar normalizándolas o incluso promoviéndolas, socavando así los valores y dogmas que se consideran la única base sólida para la sociedad.
Un Ataque a la Familia "Natural": La descripción de diversas estructuras familiares choca directamente con la idea de que solo hay un tipo de familia "correcta" o "natural" sancionada por la divinidad.
Una Profanación: Se reduce lo sagrado (la moral, la familia, la fe) a un mero "fenómeno cultural", despojándolo de su estatus trascendente.
Si bien un antropólogo puede no tener una agenda política partidista, y un crítico puede estar motivado principalmente por su fe, en la práctica, las concepciones religiosas y los alineamientos políticos están profundamente entrelazados.
En muchas sociedades, las plataformas políticas conservadoras se construyen sobre una base de valores religiosos tradicionales. Por lo tanto, cuando un hallazgo antropológico desafía un dogma religioso sobre la familia o la naturaleza humana, inevitablemente también desafía la plataforma política que se sustenta en ese dogma.
El debate sobre la sociobiología y la psicología evolucionista es un ejemplo perfecto. Cuando estos campos sugieren que comportamientos como el altruismo, la agresión o las estrategias de apareamiento tienen una base biológica evolucionada, se genera una polémica en dos frentes:
Desde la izquierda política y algunos antropólogos culturales, se ataca la idea por ser un "determinismo biológico" que podría justificar el statu quo (por ejemplo, el patriarcado).
Desde la derecha religiosa, se ataca por ofrecer una explicación materialista y evolutiva de la moral y el comportamiento humano, eliminando la necesidad de un legislador divino.
La tensión no es solo entre izquierda y derecha, sino entre visiones del mundo fundamentalmente distintas, y la religión es, sin duda, una de las fuerzas más poderosas en la configuración de esas visiones.
(Gemini 2025)
[ Inicio | | Sociedad | Economía | Historia | Julio Verne | Emigración | Uruguay | Montaña Luna | Políticos | Menú Africa ]