La Mecha del Independentismo en las Antillas:
Entre los criollos de las Antillas apareció un sentimiento de frustración ya que siendo españoles no gozaban de muchos de los derechos que correspondían a los habitantes de la Metrópoli. Este descontento se manifiesta a partir de la revolución de 1868 que derrocó a Isabel II. Bajo el gobierno de su sustituto, el Rey Amadeo I de Saboya, se intentó dotar a Cuba y Puerto Rico de un estatuto de autonomía que acallara los brotes independentistas. Sin embargo, los intereses de los propietarios de los ingenios azucareros y de algunos navieros frustraron esos intentos.
Con la proclamación de la Primera República Española y el estallido de la última guerra Carlista, se produjo simultáneamente el inicio de la insurrección en Cuba y el Gobierno de la República se veía obligado a dedicar la mayoría de su esfuerzo a la guerra civil que asolaba la península, con postergación del problema cubano. El primer brote independentista cubano duró diez años (la llamada "Guerra de los Diez Años") que terminó con la Paz de Zanjón (1878) que preveía la concesión de un régimen de autonomía que fue sistemáticamente incumplido por los sucesivos gobiernos de la Restauración de la Monarquía. Sólo al final, se intentó solucionar el problema cuando éste ya era imposible de arreglar. Un proyecto del joven ministro Maura, fue derrotado en el Congreso y, sólo cuando era irremediable la pérdida de Cuba, se concedió la autonomía que no solucionó nada.
Salvo la denominada Guerra Chica (1879-1880), la isla vivió en paz hasta 1895 en que volvió a estallar la insurrección con mayor virulencia, hasta el punto de que los independentistas dominaban gran parte de la isla. Algún general español decía que las tropas españolas sólo eran dueñas del terreno que pisaban. El problema presentaba para el gobierno español muchas más complicaciones ya que, a la guerra, había que sumar las divisiones entre los leales a la causa española. Los unionistas, partidarios de mantener la situación, pensaban que la autonomía podía destruir el control de la vida local y abolir la unió arancelaria con España en perjuicio de sus intereses económicos. Los autonomistas, por el contrario, aunque partidarios de la unión con España, pretendían abolir la unión arancelaria porque entendían que el mercado español era insuficiente para absorber su producción de tabaco y azúcar, y que sólo en el mercado americano podrían vender la producción completa y conseguir otros productos más baratos que en España. Tres eran, pues, las facciones existentes en Cuba, los independentistas, básicamente asentados en el campo; los unionistas, españoles de origen y vinculados a las grandes fortunas españolas y al ejercitan y, por último, los autonomistas, provenientes de la burguesía criolla; estos dos últimos movimientos eran básicamente urbanos. Sin embargo, el retraso en conceder reformas, provocó una sucesiva reducción de la facción autonomista en favor de los independentistas. | candamo.iespana.es
Antonio Maceo Grajales 1848-1896:
José Julián Martí y Pérez 1853-1895
Máximo Gómez Báez 1836-1905
Crisis de los misiles:
Latinoamérica:
Juicio a El Che:
68:
LA CUBA ESCLAVA Y LOS “ISLEÑOS”:
Cuando a principios del siglo XIX, la mayoría de las colonias en América logran la independencia de España, sólo Cuba y Puerto Rico permanecieron leales a la metrópoli. Sin embargo, algunos brotes independentistas ya habían surgido a finales del Siglo XVIII, con una sublevación de esclavos en el año 1791, rápidamente sofocada. En los años 1821 y 1825, se detectan varias intentonas separatistas que son abortadas antes de empezar, por la falta de apoyo entre los habitantes de la Isla. Más graves, aunque inmaduros todavía, son los intentos de insurrección de 1850, 1851 y 1855, que supusieron el incremento de las guarniciones españolas en Cuba y cuyos cabecillas fueron posteriormente los artífices del movimiento insurreccional cubano.
Durante un breve periodo del reinado de Isabel II, ambas islas fueron consideradas como provincias españolas y enviaban sus representantes al Congreso y al Senado, pero los sucesivos "pronunciamientos" que se produjeron durante la época de Isabel II acabaron con el régimen de equiparación con España.


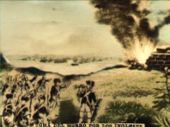
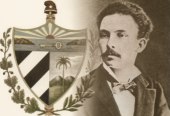




Antonio Maceo era general del ejército cubano revolucionario y segundo en el mando. Era llamado "el Titán de Bronce ". Maceo empezó su lucha por la independencia de Cuba alistándose como soldado durante la "Guerra de los 10 años" (1868-1878). En 1873 fue promovido a general a causa de su habilidad en la guerra de guerrillas y su bravura. Cuando se firmó la Paz de Zanjón, se negó a reconocer la derrota y se exilió.
Volvió a Cuba cuando estalló la insurrección de 1895 y derrotó varias veces a las tropas españolas destinadas a su persecución. Su más brillante campaña fue la invasión de la parte oriental de la Isla, que siempre fue un sólido bastión españolista. La llegada del General Weyler como Capitán General supuso su declive militar. El 7 de diciembre de 1896, Maceo fue muerto en combate.
Patriota Cubano. Hijo de españoles, nació en La Habana. Estaba estudiando en el Instituto cuando estalló la Guerra de los 10 años. Martí se sumó rápidamente al movimiento independentista, publicando su primer periódico "La Patria Libre" en 1869. Denunciado por compañeros pro-españoles, fue condenado a 6 años de trabajos forzados.
Liberado al cabo de pocos meses, partió al exilio hacia Nueva York. Fue corresponsal de varios periódicos hispanoamericanos como el venezolano "Opinión Nacional" y el argentino "La Nación ". Escritor y poeta destacado, era un ferviente admirador de los Estados Unidos aunque criticaba sus actitudes imperialistas con los vecinos del sur. Esta admiración no fue correspondida, a juzgar por la conducta posterior de los Estados Unidos con Cuba.
Durante su estancia en Nueva York, dedicó mucho tiempo a planear la segunda revolución cubana que quería que fuera corta para impedir la intervención americana y el establecimiento de dictaduras militares, pero no tuvo suerte. En 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano para organizar la revuelta. En 1895 había preparado una expedición que saldría desde Fernandina, en Florida, pero las autoridades estadounidenses confiscaron la carga cuando iba a hacerse a la mar. Murió a los pocos días de su llegada a Cuba en un encuentro con tropas españolas.
Murió rodeado de una aureola romántica que inspiró muchos movimientos antiimperialistas en Hispanoamérica pero sin ver cumplido su sueño de una Cuba verdaderamente independiente.
Jefe Cubano. Máximo Gómez nació en la República Dominicana. En el periodo en el que Santo Domingo volvió a ser española 1860-1865, sirvió en el ejército español destacado en esa isla como Jefe de las tropas de reserva. Al recobrar la independencia la República Dominicana, viajó a Cuba donde se estableció. Al ver el trato que las autoridades españolas daban a los militares dominicanos que habían luchado en el ejército español, se hizo partidario de la Independencia de Cuba y luchó en la guerra de los 10 años. Al finalizar la primera revolución cubana, regresó a sus plantaciones Viajó a los Estados Unidos para entrevistarse con José Martí, con quien mantenía serias divergencias.
Sin embargo, al estallar la sublevación de 1895, Martí lo llamó para ocupar el puesto de Jefe Militar de los Cubanos. Empleó la guerra de guerrillas e inició la costumbre de quemar las plantaciones y las casas de quienes no secundaban la revolución.
Hasta la llegada del General Weyler, Máximo Gómez había derrotado en varias ocasiones a las tropas españolas. Sin embargo, los sistemas empleados por Weyler limitaron severamente su capacidad de movimiento y fue derrotado en varias ocasiones. La entrada en la guerra de los Estados Unidos supuso el refuerzo de sus unidades pertrechadas ya por aquellos. A cambio de la ayuda, dio orden al General Cubano Calixto García para que colaborara con el ejército invasor. Murió sin ver su sueño de una Cuba verdaderamente independiente.| candamo.iespana.es
"La crisis de los misiles cubana no terminó el 28 de octubre de 1962, Cuba se iba a convertir en una potencia nuclear, justo en las narices de Estados Unidos y a 140 kilómetros de Florida".
La que habla es Svetlana Savranskaya, directora de operaciones rusas del National Security Archive, una institución no gubernamental de Estados Unidos.
Savranskaya revela en entrevista exclusiva con la BBC que existió una segunda y secreta Crisis de los misiles, como se le conoce en EE.UU., o de Octubre o del Caribe, como se le dice en Cuba y Rusia, respectivamente.
El conflicto entre Washington, Moscú y La Habana se desató el 14 de octubre de 1962, cuando EE.UU. descubrió que la Unión Soviética tenía bases de misiles nucleares en Cuba.
A la crisis de los misiles se la suele considerar como el momento de máximo peligro del siglo XX, pero en su 50º aniversario la BBC accedió a nueva información que pinta un cuadro aún más peligroso de cómo se desarrolló la crisis.
El mundo respiró aliviado cuando el presidente soviético acordó retirar sus 42 misiles nucleares de sus bases en Cuba. A cambio, su par estadounidense prometió no invadir la isla.
Documentos que serán publicados el 17 de octubre revelan que, lejos de poner fin a la crisis con el acuerdo alcanzado por John Fiztgerald Kennedy y Nikita Krushev, a finales de octubre hubo una segunda crisis.
Los papeles forman parte del archivo personal de Anastas Mikoyan, número dos del Kremlin durante la crisis y enviado a Cuba.
Aunque Kennedy insistió en un estricto monitoreo de las posiciones de los misiles, en un fallo de inteligencia, comandantes estadounidenses no advirtieron la presencia de más de 100 armas nucleares tácticas.
Mientras tanto, Fidel Castro, excluido de las negociaciones entre las superpotencias, comenzó a dejar de cooperar con Moscú.
"Castro está muy molesto con la traición soviética, los cubanos se sentían traicionados porque para ellos el gobierno soviético hacía una concesión tras otra a los estadounidenses, sin consultar a su aliado cubano, un sentimiento compartido por los militares soviéticos en la isla", dice Savranskaya.
"Castro creía en primer lugar en la dignidad, y su obsesión con el orgullo y la dignidad de la Cuba revolucionaria condujo su conducta a lo largo de la crisis", agrega Philip Brenner, profesor de relaciones internacionales e historia, quien ha escrito varios libros sobre la relación entre Estados Unidos y Cuba.
El líder soviético Nikita Krushev y el presidente estadounidense John Fiztgerald Kennedy se enfrentaron en la crisis de los misiles.
Krushev, temeroso de perder el control y de que su aliado cada vez menos confiable pudiera obstaculizar el acuerdo, inmediatamente envió a La Habana a su camarada de más confianza, su viceprimer ministro Anastas Mikoyan.
El pedido llegó en un momento complicado: la esposa de Mikoyan estaba gravemente enferma, pero él "sintió que era su deber ir y se dio cuenta del peligro que representaba que Castro tuviera el orgullo herido", señala Brenner.
A su llegada a La Habana, Mikoyan se enteró de la muerte de su esposa y Castro, que todavía estaba furioso y había rechazado recibir al enviado, cedió tras enterarse del fallecimiento.
El enviado encontró a Castro nervioso y conspirativo, convencido que Moscú había perdido interés en defender la isla. Sin embargo, bajo claras instrucciones de Krushev, Mikoyan hizo su oferta: podía quedarse con las armas nucleares tácticas, con la condición de que no se lo dijeran a los estadounidenses.
En privado, Mikoyan tenía dudas sobre dejarle las armas nucleares a Castro.
"Pensaba que con el orgullo cubano y frente al hecho de que los cubanos consideraban la posibilidad de una guerra nuclear de una manera muy diferente a los soviéticos, sería muy peligroso e incluso irresponsable dejar las armas en manos cubanas, pero sus manos estaban atadas: ese fue el acuerdo", señala Savranskaya.
Durante noviembre, Castro se volvió cada vez más beligerante hacia Washington y Moscú: se oponía a los vuelos de vigilancia estadounidense que vigilaban el retiro soviético y, desesperado por marcar su postura ante lo que considera una provocación, decidió que el ejército cubano tendría órdenes de disparar a las aeronaves.
Savranskaya asegura que Castro lo hizo sin consultar a los soviéticos, lo que "sorprendió" a los líderes porque constituía "claramente un paso hacia la escalada de la crisis".
Una serie de cartas entre Kennedy, Krushev y Castro arroja luz sobre sobre la tensa situación diplomática. "Las cartas Armagedón" revelan que mientras Mikoyan estaba en La Habana, el presidente estadounidense y el líder soviético llegaron a la conclusión de que el problema tras la crisis no era entre ellos, sino con Fidel Castro.
Fidel Castro pidió a la URSS quedarse con las armas nucleares estratégicas.
Aislado en La Habana, Mikoyan se enfrentaba a una decisión que podría tener consecuencias incalculables para el mundo. Y se dio cuenta que, una vez más, el tiempo se estaba agotando.
Luego de que Castro ordenara disparar contra una de las aeronaves estadounidenses, "Mikoyan –dice la directora del National Security Archive– tomó una decisión sin consultar al gobierno central soviético: que las armas nucleares tácticas iban a tener que ser removidas".
Era poco después de mediados de noviembre. Pero los acontecimientos se movían más rápido que lo que el enviado soviético había anticipado.
El 19 de noviembre los cubanos le dieron instrucciones a su representante Carlos Lechuga para que revelara el secreto. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el embajador cubano estaba a punto de decirle al mundo sobre las armas secretas. Mikoyan inmediatamente se comunicó con Moscú.
Pero desde allí nunca recibió "instrucciones claras" sobre qué hacer con las armas nucleares, explica Savranskaya: "Mikoyan estaba esperando instrucciones, pero tenía que reunirse con Castro en la noche del 22 de noviembre de 1962 y sabía que esta conversación sería sobre las armas y sobre el destino del acuerdo militar entre la Unión Soviética y Cuba".
"En mi opinión –agrega– la transcripción palabra por palabra de esta conversación a la medianoche entre Castro y Mikoyan probablemente sea el documento más fascinante de toda la crisis de los misiles".
Ésta es la primera vez que se conocen detalles de esa reunión.
Cuba quería asegurar ante la ONU que tenía armas nucleares secretas.
"Castro –dice Savranskaya– anticipa que los soviéticos están a punto de hacer otra concesión a Estados Unidos y le pregunta a Mikoyan: '¿Qué pasa con las armas nucleares tácticas? ¿Nos las podemos quedar?'. 'No, no se las pueden quedar', dice Mikoyan. Castro señala que en el intercambio de cartas entre Kennedy y Krushev no se mencionaban las armas nucleares tácticas, por lo que 'los estadounidenses no tienen idea de que están acá, así que ustedes no tienen que sacarlas, las podemos esconder en nuestras cuevas'. Mikoyan luego dice: 'Vamos a retirar estas armas no porque los estadounidenses lo hayan demandado, sino porque nosotros decidimos retirar estas armas'. Y luego, interesantemente, le dice a Castro una mentira: 'Tenemos una ley secreta no publicada que nos prohíbe transferir armas nucleares a un tercer país'. No había tal ley en la Unión Soviética, pero le dice a Castro: 'Tenemos esta ley'".
"Durante el resto de la reunión, –prosigue Savranskaya– Castro vuelve una y otra vez a la misma cuestión, el líder cubano básicamente le ruega a Mikoyan mantener lo que él ve como el último medio de defenderse de Estados Unidos, y falla. Incluso sugiere que la 'ley' debe ser derogada, pero Mikoyan no cede, y dice que todas las armas nucleares deben salir de Cuba. Con esa conversación, se resolvió la crisis, las armas nucleares fueron cargadas en barcos soviéticos y retiradas en diciembre de 1962".
Los cubanos quedaron "dolidos" por las acciones de los soviéticos y hasta finales de la década de los sesenta permanecieron "resentidos" por haber sido puestos en una posición en la que "básicamente no tenían otra opción más que ceder a los deseos de Krushev", considera Brenner.
Para Savranskaya, los soviéticos y los estadounidenses no trataban a Cuba como un "actor", para ellos era un "pequeño peón", pero luego "se dieron cuenta de lo cerca que Castro había estado de hacer la crisis mucho, mucho peor".
Tanto Krushev como Kennedy comprendieron lo cerca que se estuvo de una catástrofe. En diciembre de 1962, el líder soviético le escribió a JFK para sugerirle que trabajaran en aras de la eliminación de las armas nucleares en el mundo para el esperado segundo mandato del estadounidense.
Pero eso nunca se dio. Kennedy fue asesinado 11 meses después y Krushev fue obligado a retirarse en 1964.
Se supo hace unos meses que los líderes de EE.UU. y Cuba agradecían explícitamente al papa Francisco su intermediación para poner fin al aislamiento cubano tras 54 años de relaciones rotas, y que el Vaticano había participado activamente, como intermediario, en las negociaciones entre ambas naciones desde el verano del 2014. Y hace unos días hemos visto que el presidente francés visitaba oficialmente Cuba, poniendo a Francia a la cabeza del acercamiento europeo al régimen cubano.
¿Y España? Ni se me pasa por la cabeza que hubiese podido desarrollar una labor de mediación semejante a la efectuada por el Vaticano, tal es la triste atonía que percibo desde hace ya tiempo en mi país y la preocupante levedad de buena parte de sus dirigentes. Pero ¿es lógico que haya estado totalmente ajena al proceso? ¿Nada significan los profundos vínculos de todo tipo que la ligan a Cuba y que nunca han desaparecido? Y, al margen de esto, ¿tiene alguna explicación que Francia se haya adelantado a España, con una acción no improvisada, sino preparada, desde marzo del 2014? Me gustaría mucho saber lo que opinan al respecto en el palacio de Santa Cruz, y lo que comentan entre sí los distinguidos miembros -que abundan- del Servicio Exterior de España. Recuérdese que, incluso bajo el régimen franquista, España mantuvo siempre el comercio con Cuba, pese al embargo impuesto por Estados Unidos, y que, hace medio siglo, el carguero español Sierra de Aránzazu sufrió por ello un ataque criminal nunca investigado, que causó tres muertos.
Cojo de mi biblioteca dos libros de Fernando Morán: Una política exterior para España (1980) y España en su sitio (1990). Leo en uno de ellos: “En la política exterior de cada país existen temas que gravitan con mayor importancia que la que se derivaría de la estimación del debe y el haber de las relaciones internacionales (¿). Son temas que constituyen dimensiones ideológicas de esta política, puesto que operan sobre la opinión y sobre el personal político como prolongación de la idea que se tiene de la situación de la propia nación en el mundo, de la formación histórica y del destino del país”. Dicho en corto y por derecho: una relación especial con los países latinoamericanos es para España una cuestión de ser o no ser, que va mucho más allá de las balanzas comerciales. No se trata de privilegios, de hegemonías, ni de exclusivismos por lo demás imposibles. No se trata de abordar América como un elemento definitorio de lo español, como es propio del pensamiento tradicional de derechas. No se trata de ver América como una oportunidad de crecimiento económico, según la óptica desarrollista. Se trata de la pertenencia a un ámbito inmediato de solidaridad, comprensión y entendimiento, fundado en una lengua, una cultura y una experiencia histórica compartidas, y mil veces ratificado por constantes trasiegos de personas de uno a otro confín de su área geográfica.
En realidad, este episodio es un caso más de la tradicional ausencia española del tablero internacional. Cuenta Jesús Pabón que, al negociarse y firmarse el tratado de París, que puso fin precisamente a la guerra de Cuba con EE.UU., lo más trágico era observar la absoluta soledad de España en aquel amargo trance que desencadenó la crisis de 1898. Luego, el siglo XX no propició -con la Guerra Civil y las dos dictaduras que abarcaron casi medio siglo- la concreción de una política exterior solvente. Sólo, consumada la transición, pudo parecer -bajo el mandato de los presidentes González y Aznar- que España había ocupado “su sitio” -en palabras de Fernando Morán- en el ámbito de la política internacional. Un sitio definido -por el mismo Morán- como el de una “potencia mundial mediana y potencia regional de primer orden”, a la que “sólo una política con tantas hipotecas, tan personalizada y tan carente de ambición como fue la franquista ha podido partir de una infravaloración de la posición negociadora nacional”.
¿Qué ha sucedido luego, bajo las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy? La respuesta la tomo de Felipe González, a quien le he oído lamentar hace pocos días “la pérdida de relevancia de España en América Latina y en Europa”, así como que “España no existe políticamente en el extranjero, ha perdido relevancia”. A comienzos de los noventa, pasados los que Arzalluz llamó con su voz de orador sagrado evocadora de los Novísimos (muerte, juicio, infierno y gloria) “los fastos del 1992?, un político catalán me dijo: “Ja ho sé que la marca Espanya ven”. Y yo también creí entonces que España “havia tombat per bé”. Por eso me parece mentira que lo entrevisto entonces fuese sólo un espejismo y que hoy estemos como estamos: con el Estado como sistema jurídico más erosionado que nunca; con una ausencia absoluta de proyecto -ahora se le llama relato-, sustituido por una aproximación meramente estadística a la realidad económica; con una atonía generalizada, y convocados por una apelación exclusiva al sentido común. España está, en el mejor de los casos, desvanecida.
(Juan-José López Burniol, 23/05/2015)
Che, el demonio según los demonios
Las ideas prefabricadas son interesantes por al menos dos razones: primero, porque son lógicas dentro de su microcosmos y radicalmente contradictorias en su propio contexto; segundo, son de fácil consumo.
Una idea prefabricada típica de los detractores de Ernesto Che Guevara sostiene que fue un revolucionario criminal, un radical desalmado. Los dos sustantivos son correctos: fue revolucionario y radical; los adjetivos son juicios apriorísticos que olvidan completamente el contexto de todas las cosas.
Las almas puras y compasivas que lo definen así no se atreven jamás a reconocer que, si el Che fue radical y violento, lo fue mil veces menos que la CIA, que el gobierno estadounidense de la época y que toda una larga tradición de dictadores criollos que brutalizaron, robaron, torturaron y masacraron poblaciones enteras durante varias generaciones. Todo, obviamente, en nombre de Dios, la Patria, la Familia y la Libertad. El dios de ellos, la patria de ellos, la familia de ellos.
No se detienen un instante a considerar las viejas dictaduras promovidas por Estados Unidos desde tiempos de Porfirio Díaz en el siglo XIX, mucho antes de encontrar la perfecta excusa de la amenaza comunista sesenta años después, después de 33 intervenciones violentas en América Latina.
Después, también, se olvidan o no quien saber nada del bombardeo a Guatemala y la destrucción de una de las pocas democracias en América Central en 1954. Cuando el gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz fue destruido por la CIA y la United Fruit Company, un joven médico llamado Ernesto Guevara de la Serna se encontraba en la capital. Guevara y Arbenz debieron abandonar el país hacia México. En un país de campesinos sin tierra y con un exceso de tierra improductiva (donde el gobierno de Estados Unidos inoculaba con sífilis gente inferior para experimentos médicos), Arbenz había propuesto compensar a la compañía por la expropiación, pagándole el valor que la compañía había declarado en sus impuestos. Como ocurrió con la división de Colombia y la creación de Panamá, el país civilizado del momento no podía permitir que una república bananera pudiese interferir en el valor supremo de las ganancias que en los medios se llama libertad. El nuevo gobierno de Castillo Armas, un títere de la CIA, impuso una dictadura que derivó en décadas de persecuciones y matanzas que dejaron cientos de miles de muertos.
Aún hoy en día, según sus partidarios criollos, la vieja clase dirigente, con su cultura fraudulenta y su orgullo metafísico que le confiere derechos eternos sobre un país y sus esclavos, todo esto no fue ni radical ni criminal: apenas un acto de moderación y responsabilidad de los dueños del país y del mundo.
Ese fue el momento en que Ernesto Guevara se convirtió en El Che, antes de recibir el apodo de los cubanos exiliados que encontró, no por casualidad, en México.
Cuando triunfó la Revolución cubana, Ernesto Che Guevara lo dijo de forma clara: “Cuba no será otra Guatemala” ¿A qué se refería? Cuba no podía darse el lujo de ser una democracia abierta como Guatemala. La frustrada invasión de Playa Girón en 1961 le dio la razón: por primera vez Estados Unidos, la mayor fuerza militar de la historia, que desde 1812 siempre ha preferido enfrentarse a pequeños y empobrecidos países en nombre de su propia seguridad, fue derrotado por un pequeño y empobrecido país.
Nada de esto justifica que la Revolución cubana se haya convertido en un sistema rígido y conservador, pero explica perfectamente muchas cosas. Nada de esto justifica que Guevara haya tomado parte de las ejecuciones sumarias poco después del triunfo de la Revolución, donde quizás medio millar de supuestos colaboradores del régimen de Batista fueron ejecutados. Pero explica muchas cosas.
Por entonces, si los pueblos latinoamericanos votaban libremente a un candidato conservador, las democracias funcionaban a pleno. Pero bastaba que tuviesen la mala idea de elegir a un presidente algo inclinado hacia la izquierda para que los ejércitos, siempre funcionales a las oligarquías nacionales, resolvían el error popular con un golpe de Estado. De esta forma se salvaba la libertad y la democracia imponiendo dictaduras, censurando, persiguiendo disidentes, torturando y asesinando en masa.
Guevara consideraba que Uruguay era una excepción, que no necesitaba una revolución porque su democracia, imperfecta, funcionaba. Obviamente que tenía en mente las medievales condiciones de vida de casi todo el resto de los países del continente. Fue así que pocos años antes de ser asesinado por la CIA y los militares bolivianos, afirmó que llegaría el día en que un pueblo latinoamericano eligiese a un presidente socialista y un golpe de Estado lo depusiera con violencia.
Hoy sabemos, por la plétora de documentos desclasificados por Estados Unidos durante los años 90, que ese fue el caso de Chile en 1973. El 11 de setiembre de ese año, Henry Kissinger declaró a los medios de prensa que ellos no habían tenido nada que ver con el golpe en Chile. Los documentos y las transcripciones prueban claramente que esta era otra típica mentira criminal. Su nombre aparece en varias reuniones, como la del Comité 40, donde se lee que años antes del triunfo de Salvador Allende los salvadores de la libertad estaban planificando un golpe de Estado en Chile. Hasta el gerente de la Pepsi Cola, como en Guatemala hizo la United Fruit Company, solicitó este favor especial.
Aún así, el Che dijo que el pueblo estadounidense nunca sería el enemigo, que el enemigo eran los gobiernos imperialistas que todo lo brutalizan.
No por casualidad aquellos que llaman asesino criminal a Ernesto Che Guevara consideran un héroe a alguien que puso una bomba en un avión de Cubana de Aviación matando a 73 pasajeros, y que ha reincidido años después con otras bombas en hoteles de la isla. Tal vez las víctimas no eran humanos de verdad. A pesar de que el FBI considera hoy a Posadas Carriles un peligroso terrorista, la justicia de este país no permitió su extradición por temor a que el gobierno venezolano pudiese torturarlo. Por esa misma razón Posada Carriles vive libre en Miami y no fue enviado a Guantánamo, donde fueron recluidos casi un millar de individuos acusados de terrorismo, casi todos liberados sin indemnización luego de probarse sus inocencias. Todos, sin excepción, torturados en una base militar en la que, al ser propiedad arrendada por la fuerza a Cuba desde 1904, no se aplica las generosas leyes nacionales que protegen a los individuos de cualquier tipo tradicional de tortura.
Y luego resulta que El Che Guevara, aquel que no enviaba los ejércitos más poderosos del mundo a invadir pequeños países, sino que iba de cuerpo y alma a enfrentarse a la mayor potencia mundial, es un cobarde, un criminal y un asesino impiadoso.
(Jorge Majfud, 08/10/2017)
La revolución cubana, qué duda cabe, fue un referente central de los movimientos estudiantiles del 68 en Europa, Estados Unidos y, sobre todo, América Latina. En México, como se lee en las crónicas de Elena Poniatowska o los estudios de Ariel Rodríguez Kuri, el socialismo cubano era un modelo a seguir para muchos militantes de izquierda, que no advertían el entendimiento profundo entre el Gobierno de la isla y el régimen priista. En París, Nueva York o San Francisco, los símbolos cubanos se mezclaban o diluían con otros más poderosos, en aquellos contextos, como la Revolución Cultural maoísta, la oposición a la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, la Primavera de Praga o los procesos de descolonización del norte de África.
Cuba y Che Guevara, ejecutado en Bolivia en octubre de 1967, formaban parte del repertorio ideológico de la Nueva Izquierda. Varios encuentros celebrados en La Habana, en aquellos años, como la Primera Conferencia Tricontinental de enero de 1966, donde se creó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), el congreso de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), en agosto de 1967, y el Congreso Cultural de La Habana, en enero de 1968, adelantaron algunos de los principales tópicos del estallido de aquel año. En las clausuras de todos esos eventos, Fidel Castro criticó la falta de compromiso de la Unión Soviética y el campo socialista de Europa del Este con los movimientos de liberación en el Tercer Mundo.
Durante la primera mitad de los años sesenta, las principales publicaciones de la red intelectual de la Nueva Izquierda (Monthly Review, en Nueva York; The New Left Review, en Londres; Les Tempes Modernes, en París; Cuadernos del Ruedo Ibérico, publicados también en París por el exilio español; Pasado y presente, en Argentina; Marcha, en Uruguay, o La cultura en México, en el DF, mostraron su adhesión al proyecto cubano y se opusieron a la hostilidad de Estados Unidos contra la isla. El símbolo anticolonial de Cuba se veía naturalmente entrelazado con otras causas, como la liberación sexual, la igualdad de género, el antirracismo o el pacifismo. Algunas figuras emblemáticas de aquel giro ideológico, como los británicos Ralph Miliband y Eric Hobsbawm o los franceses André Gorz y Michel Leiris, que intervendrían en la construcción de la plataforma ideológica del 68, viajaron a La Habana al citado Congreso Cultural. Pero mientras Cuba era un símbolo actuante en las calles, París, Berlín, la ciudad de México o las universidades de Estados Unidos, en la isla las ideas del 68 eran reprimidas como valores anarquizantes y revisionistas. El poder cubano promovió o toleró algunos laboratorios de asimilación de tesis de la Nueva Izquierda, como la revista Pensamiento Crítico (1967-1971), hasta que decidió clausurarla en medio de la sovietización institucional del país. Desde 1966, Casa de las Américas se opuso a la estética y la política del boom de la nueva novela latinoamericana, defendidas por Emir Rodríguez Monegal, Carlos Fuentes y las revistas Mundo Nuevo y Libre, que, a su vez, denunciaron la homofobia en la isla, la represión contra los intelectuales y el encarcelamiento y juicio contra el poeta Heberto Padilla.
La adopción oficial de una ideología marxista-leninista de corte soviético vino a reactivar el racismo y el machismo, la homofobia y la misoginia, sobre nuevas bases doctrinales. Líderes del movimiento feminista, como Susan Sontag, o de los Black Panthers, como Eldridge Cleaver, constataron esa rearticulación de los mecanismos excluyentes y autoritarios del capitalismo democrático bajo el socialismo burocrático. El marco teórico soviético favorecía esa nueva modalidad autoritaria porque, en el fondo, proponía una idea más homogénea y verticalista de la comunidad que la del liberalismo. El de 1968 fue el año en que la dirigencia revolucionaria decidió avanzar resueltamente hacia esa reconfiguración de la sociedad cubana y para ello debió reforzar la hegemonía de Estado y, a la vez, eliminar a los últimos rivales de Fidel Castro dentro del viejo partido comunista.
El marco teórico soviético proponía una idea más homogénea y verticalista de la comunidad
La relación de complementariedad que existía entre la llamada ofensiva revolucionaria y el “proceso de la microfacción” se hizo evidente. Mientras era descabezado lo que quedaba del grupo de Aníbal Escalante y otros dirigentes prosoviéticos del viejo Partido Socialista Popular, que disputaban a los Castro la interlocución privilegiada con Moscú, toda la economía de la isla pasaba a manos estatales por medio de la incautación de los pequeños negocios y empresas familiares de servicio. En 1968 ya estaban liquidados los últimos focos de la oposición armada en El Escambray, las cárceles cubanas se habían llenado de decenas de miles de presos políticos y la reclusión y disciplinamiento de homosexuales y “antisociales”, iniciados con las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), se habían incorporado al sistema penitenciario del país.
La mejor plasmación de las ideas anti-68 en Cuba está en los documentos del Primer Congreso de Educación y Cultura de 1971. Allí la homosexualidad, el rock and roll, el hipismo, la moda occidental y las vanguardias artísticas y literarias quedaron englobados en conceptos como “libertinaje”, “extravagancia” y “diversionismo ideológico”. El marxismo crítico occidental se asumió como una corriente “revisionista”, que distorsionaba el mensaje central de los fundadores del comunismo en el siglo XIX. Si en el Congreso Cultural de La Habana de 1968 había predominado el enfoque gramsciano de comprensión de la cultura, la sociedad civil y los intelectuales, en este de 1971 se definirá el arte como “arma de la revolución, producto de la moral combativa de nuestro pueblo e instrumento contra la penetración del enemigo”.
Hubo un criollismo estalinista que estigmatizó la cultura popular afrocubana
En contra de una valiosa corriente de la teoría cultural cubana, que entre Fernando Ortiz y Walterio Carbonell llamó a cuidar que las tesis del mestizaje y el nacionalismo no sirvieran de plataforma para la hegemonía blanca, la nueva política cultural estableció el dogma de que “en la etapa colonial lo africano se había fundido con lo español formando las bases de lo que será la cultura cubana”. La premisa republicana de que el cubano era “más que blanco, más que negro, más que mulato”, de José Martí, se vio reforzada por el principio marxista-leninista que subordinaba todos los problemas sociales del país al conflicto de clases. Se produjo entonces un criollismo estalinista que estigmatizó la cultura popular afrocubana, la religión católica y la rica tradición de la alta literatura de la isla.
Cuando Fidel Castro respaldó la invasión soviética de Checoslovaquia en el verano de 1968 se inició en Cuba un acelerado proceso de abandono de los ideales de la Nueva Izquierda que daría su mayor rendimiento en 1971, con el arresto del poeta Padilla, el cierre de la revista Pensamiento Crítico y el citado Congreso de Educación y Cultura. El 68, como recordaba recientemente Todd Gitlin en The New York Review of Books, fue también “el año de la contrarrevolución”, de los tanques soviéticos en Checoslovaquia, de la masacre de Tlatelolco, de la guerra de Vietnam y de los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy. En aquel verano, en La Habana, como en Praga o en Memphis, ganaron los contrarrevolucionarios.
(Rafael Rojas, 08/06/2018)
Cuando en el Centro “Amílcar Cabral” publicábamos “La Sorriba” incluí, en su número 20 de febrero de 1985, un artículo sobre los esclavos “cimarrones” cubanos en base a las entrevistas a un antiguo esclavo que para la prensa habanera realizó en 1963 el antropólogo cubano Miguel Barnet. El yoruba de nación Esteban Montejo Mesa, cimarrón en los montes de la Cuba colonial y combatiente por la independencia cubana, tenía cuando la entrevista 104 años –hoy tendría 154- y es su palabra, fluida y coloquial, la que se desliza a lo largo de toda las entrevistas que Barnet plasmaría posteriormente en un libro: “Biografía de un Cimarrón”. Para nuestra intrahistoria me parece importante recuperar una parte de aquel artículo. En tierras americanas está escondido una gran parte de nuestro pasado colonial que tenemos que desenterrar en el proceso de recuperación íntegra de nuestra identidad y nuestra realidad nacional. No importa que lo encontrado no siempre satisfaga a nuestro ego porque solo el rigor y la verdad histórica abren el camino de la liberación. Complementaremos esta visión de un cimarrón, eso sí, con otras diferentes acerca del papel que los canarios desempeñaron en la independencia cubana que abordaré en una segunda parte.
La Cuba colonial e insurgente está muy directamente relacionada con Canarias. Incluso es probable que el segundo apellido del esclavo insumiso proceda de un “amo” isleño, Pancho Mesa, de un ingenio vecino al de su nacimiento cerca de Sagua la Grande. Los esclavos vivían en barracones que Esteban describe: “Ya esas viviendas no existen así que nadie las puede ver. Pero yo las vide y no pensé nunca bien de ellas, Los amos decían que eran tacitas de plata. A Los esclavos no les gustaba vivir en esas condiciones, porque la cerradera los asfixiaba….En el de Flor de Sagua vivían como 200 esclavos de todos colores….Fuera del barracón no había árboles, ni dentro tampoco. Eran planos de tierra vacíos y solitarios. El negro no se podía acostumbrar a eso. Al negro le gusta el árbol, el monte…..El contramayoral dormía adentro del barracón y vigilaba. En el batey había un sereno blanco, español él, que también vigilaba. Todo era a base de cuero y vigilancia….”Al describir la vida de los esclavos en los barracones encontramos reminiscencias canarias, desde el fuego y los baños por San Juan (San Juan al mar y San Pedro al monte) a juegos como la bola –similar a la nuestra- y “el tejo” que es idéntico a nuestro juego del “tángano”. También aquí a la laja con que se juega se le llama “tejo” y un tarozo de millo hacía las veces de tángano. Declara además, de su vida como cimarrón en el mato, que “sacar fuego era fácil. Nada más había que rallar el mechón con una piedra hasta que saliera la chispa. Esto lo aprendí yo con los isleños cuando era esclavo”
Nuestro cimarrón no sentía gran simpatía por los canarios. A decir verdad tampoco la sentía por algunos de los grupos étnicos negros: “En los ingenios había negros de diferentes naciones. Cada uno tenía su figura….Los mandingas eran medio coloraúzcos. Altos y muy fuertes. Por mi madre que eran mala semilla y criminales. Siempre iban por su lado….Los carabalíes eran como los congos musungos, fieras.”…”Los isleños nunca me gustaron; eran muy mandones y muy equíticos” (equítico=tacaño). Lo que si tenía muy claro era la diferencia entre el español que le esclavizaba y el isleño que formaba parte de todas las etnias que llegaban a Cuba a ser explotadas por el colonizador español. Los canarios eran explotados mediante el sistema de “contratos” muy parecidos a la explotación esclava anterior. Eran muy abundantes en las provincias de Las Villas (hoy Villa Clara) y Cabaiguan: “En Purio, como en todos los ingenios, había africanos de varias naciones. Pero abundaban más los congos. Por algo a toda esa parte norte de Las Villas le dieron el nombre de la conguería. También en esa época existían los filipinos, los chinos, los isleños y cada vez había más criollos. Todos ellos trabajaban en la caña, guataqueaban, chapeaban, aporcaban. Aporcar es arar con un buey y un narigonero para remover la tierra igual que en la esclavitud. La cuestión de la amistad no cambiaba. Los filipinos seguían con su instinto criminal. Los isleños no hablaban. Para ellos nada más existía que el trabajo. Eran zoquetes todavía. Como yo no me emparentaba con ellas, las isleñas me cogieron rabia. De los isleños hay que cuidarse, porque saben mucho de brujería. A cualquiera le dan un planazo. Creo que ellos ganaban más que los negros, aunque antes se decía que todo el mundo ganaba igual. El mayordomo del ingenio era quien se ocupaba de los pagos. El llevaba todas las cuentas. Era español y viejo”.
Los relatos de brujería y su relación con nosotros tienen bastante interés. Por cierto y a este respecto en Gomera y en Tenerife he recogido algunos relatos de brujas que guardan paralelismo, como esparcir granos de mostaza contra las brujas. De jinetes sin cabeza me contaba Prudencio Sánchez en El Cedro que se veía a veces uno por esas bandas. El relato del mambí es como sigue: “…Las brujas eran otra rareza de esas. En Ariosa yo vide como cogían a una. La atraparon con ajonjolí y mostaza y ella se quedó plantada. Mientras haya un granito de ajonjolí en el suelo, ellas no se pueden mover. Las brujas para salir dejaban el pellejo. Lo colgaban detrás de la puerta y salían en carne viva. Aquí se acabaron porque la guardia civil las exterminó. Cubana no vide ninguna. Volaban hasta aquí todas las noches, de Canarias a La Habana en pocos segundos. Todavía hoy, que la gente es tan miedosa, dejan una luz encendida en las casas donde hay niños chiquitos para que las brujas no se metan. Si no eso sería el acabose porque ellas son muy dadas a los niños. Otra visión positiva es la de los jinetes sin cabeza. Jinetes que salían a penar……” No solo las brujas canarias eran, para Esteban, capaces de volar desde África a Cuba. Nos decía que “Los dioses más fuertes son los de África. Yo digo que es positivo que volaban. Y hacían lo que les daba la gana con las hechicerías. No sé como permitieron la esclavitud. La verdad es que me pongo a pensar y no doy pie con bola”.
He de reconocer que yo tampoco.
Tras los fracasos de la Guerra de los 10 años con la firma del “Pacto de Zanjón” y de la “Guerra Chiquita” de 1879, el genio organizador de José Martí reúne a Máximo Gómez como jefe militar máximo y a Antonio Maceo como lugarteniente y desembarcan en Cuba para iniciar la definitiva “Guerra del 95”que liberaría Cuba del colonialismo español. Muerto Martí en combate en Dos Ríos, Gómez con una columna de 2.500 infantes y 500 jinetes y Maceo con otra de 1.500 mambises a pie y 150 jinetes iniciaron la invasión militar del occidente cubano a través de la provincia de Las Villas defendida por el mariscal español Martínez Campos que disponía, en el cuartel general de Cruces para impedir el paso hacia Cienfuegos, de entre 8 a 10.000 soldados, la mayoría quintos de reemplazo, invasión que, al no conseguirse, determinó el fracaso de la primera guerra.
El general español estaba alojado en el Hotel Unión de Cienfuegos, donde se alojaba también el administrador de Aduanas de origen gomero, Santiago Herrera. Cuenta Santiago que Martínez Campos se despertaba en la noche y salía a los pasillos en pijama angustiado con la pesadilla de que Máximo Gómez lo hacía prisionero. ¿Será posible, se preguntaba Herrera, que la suerte de España esté en la cabeza de un hombre tan desequilibrado? Al saber la cercanía de la columna de Gómez, el mariscal colonial partió para Colón en Matanzas para formar una línea que impidiera el paso de las columnas mambises, acantonado tropas en la zona de Cruces. El sistema de combate de Martínez Campos –“Martinete” para los insurrectos- era la formación en cuadro de la infantería, táctica heredada de las guerras napoleónicas y ya obsoleta, pero reputada por invencible en la Guerra de los 10 años.
La tropa española, al mando del coronel Salvador Arizón se dividió en dos columnas separadas con un total de unos 550 soldados. La de vanguardia al mando del teniente Coronel Narciso Rich, integrada por dos compañías del Batallón Expedicionario Bailén nº 24, dos del Batallón Provisional de Canarias, y una sección de caballería de Montesa que llevaba como práctico el terreno al capitán Mestre conocido como “el asesino de Cruces”, avanzaba, al mediodía del 15 de diciembre de 1895, desde la rica zona azucarera de Cruces por la Finca La Esperanza, cercana al lugar llamado Mal Tiempo, cuando oyeron un disparo de un insurrecto que avisaba a Gómez de la presencia de la tropa española pero que también puso sobre alerta a los españoles que desconocían la situación de los insurgentes a menos de medio kilómetro. Maceo –el “Titán de Bronce”-ordenó cargar a sus jinetes por un flanco pero, por culpa de una cerca, no pudieron acercarse a los españoles que ya habían formado en dos cuadros, mientras que el general Máximo Gómez, al frente de su caballería, ordenaba cargar al machete al toque de degüello y entraron como un vendaval sobre cuadros de la infantería española destrozando al regimiento de Bailen. El pánico cundió entre los españoles que arrojaban sus fusiles recién estrenados y huían a los cañaverales cercanos.
El coronel rebelde de origen catalán José Miró Argenter –propuesto tras su participación en Mal tiempo al grado de general- dejó su opinión del comportamiento del ejército español : "...al tratar de acudir los soldados de Canarias y alguna caballería de Treviño, el socorro ha servido para aumentar el pánico y la mortandad, pues novicios los peones completamente bisoños y aterrorizados por la carnicería de Bailén han huido en gran desorden.....Abren brecha los orientales y acuchillan sin piedad. No dura más tiempo el drama…..todos los sólidos han sido deshechos a machetazos la mitad por lo menos del Batallón de Canarias, huyendo de la tremolina ha soltado armas y cartucheras para escapar con mayor ligereza, o rendirse a discreción los que no aciertan a buscar refugio en la espesura de los cañaverales."
Como muy bien encabeza su trabajo Manuel Hernández González en el nº 459 de la revista BienMeSabe (10/01/12) “La identidad canaria recreada por Martí”: “Para Martí, como para el conjunto del pensamiento emancipador cubano y para el concepto de la identidad isleña en Cuba que subyace en la visión criolla, los canarios son un pueblo criollo ultramarino conquistado por los españoles. Una idea que también se expresó en la América colonial y la independencia de Venezuela”. Bolívar hizo suya esta idea de una identidad diferenciada del español y el canario en su Decreto de Guerra a Muerte: “Españoles y canarios contad con la muerte aunque seáis indiferentes, si no obráis por la liberación de América...” Podemos dar un repaso a los movimientos liberadores en América y en todos encontraremos canarios y la mayoría no encajan en ese papel de siervos de la gleba que claman por mantener su servidumbre a cambio de asegurar su ruin presente. Todo lo contrario.
Es evidente que entre las elites coloniales en Cuba habían canarios, pero el grueso de la emigración canaria a Cuba era fundamentalmente campesina. Realmente la emigración isleña a América está presente desde los tiempos iniciales de la colonización española, aunque se incrementa primero a fines del XVI con la caída del cultivo de la caña y la exportación de azúcar isleña a Europa por el menos precio del azúcar americano, especialmente del Caribe colonial y luego en pleno XVII dependiendo de los vaivenes de la exportación de vinos y las hambrunas isleñas. Desde el último cuarto del S. XVII (1678) los españoles obligan a la emigración forzosa de familias canarias a los territorios americanos que querían poblar o defender (especialmente Rio de la Plata-Uruguay; Texas; Luisiana; California; Florida; Puerto Rico y Cuba) instaurándose el llamado “Tributo de Sangre” que tomaría carácter oficial con el “Reglamento Real de 1718” que obligaba a la emigración americana a 5 familias de 5 miembros por cada 100 toneladas exportadas desde Canarias a las colonias americanas.
Los factores adversos que reinaban en Canarias –climáticos y desequilibrio entre producción/exportación agrícola y crecimiento poblacional- y los factores políticos –deseos de la corona española de poblar la isla de Cuba- provocan un gran incremento de la emigración campesina isleña, tanto la auspiciada por la corona como la ilegal. El núcleo fundamental de los cultivadores de tabaco que se establecen alrededor de la población de Jesús del Monte estará así formado por nuestros magos o mauros emigrados que van extendiéndose por zonas adyacentes cercanas a cursos de agua, las denominadas “vegas”, como San Miguel de Padrón, Bejucal, Santiago de Las Vegas, Sagua, Bayamó, Guanabacoa….pasando los campesinos canarios –convertidos ya en “guajiros”- a denominarse como “vegueros”.
De esos magos convertidos en guajiros va a nacer el primer movimiento anticolonial de toda la América moderna, que fue la "Rebelión de los Vegueros" de 1723, en que los vegueros canarios de Santiago de las Vegas se alzan contra la dominación española en Cuba y la explotación a que los sometía a través del "Estanco del Tabaco". La condición inferiorizada del isleño frente al español nos la muestra una cuarteta de la época colonial: "El Gobernador del Cayo/ ha ordenado con empeño/ que quien no tenga caballo/ que se monte en un isleño." Aplastada por el colonialismo la revuelta de los canarios en Cuba con la muerte de los isleños más destacados, a los que el Indio Naborí dedico una sentida décima que comienza con la cuarteta "Doce vegueros de acción/ terminaron su destino/ colgando del camino/ de San Miguel de Padrón..."
La última independencia americana tiene también el acento cubano de la solidaridad internacionalista canaria. No solo por los Mayores Generales canarios como Salvador Hernández Ríos y Manuel Suárez Delgado, o los Generales Julián Santana, Jacinto Hernández Vargas y Matías Vega Alemán y Lucas Marrero, o los militares de alta graduación como el comandante Antonio Ramírez y el capitán Agustín Fleitas Santana, ambos muertos en combate contra las tropas españolas, sino y sobre todo, por los miles de canarios, algunos de mi propia familia, que combatieron en las filas mambises como simples soldados, incluso algunos ya alzados mucho antes del Grito de Yara como Manuel Martín, el para los españoles "bandolero" y para los cubanos "Rey de los campos de Cuba". Recuerdo a mi tío-abuelo Ramón que cantaba una décima que comenzaba con “Y dice Manuel Martín/ que si no le dan centenes/ descarrila hasta los trenes/ y mata a la policía….”
Para calibrar correctamente lo que era esa presencia combatiente canaria hay que escuchar la palabra del propio José Martí: "Allá, hace años, no había en el presidio de La Habana penado más rebelde, ni más criollo, que un bravo canario, Ignacio Montesinos. Toda la ira del país le chispeaba en aquellos ojos verdes. Echaba a rodar las piedras como si echase a rodar la dominación española.......¿Quién mejor que este isleño podría llamarse cubano? Ni es raro que el hijo de Canarias, mal gobernado por el español, ame y procure en las colonias de España la independencia que por razón de cercanía, variedad de origen y falta de fin bastante, no intenta en sus islas propias........
Martí, que de ser venezolano sería "blanco de orilla" como isleño de madre, nos conoce perfectamente. Entiende incluso a los compatriotas que dan su apoyo al opresor español allá y aquí, entonces y hoy, a aquellos de los que diría Secundino que "es doloroso ver hermanos nuestros por quienes derramaríamos gustosos hasta la última gota de sangre, laborando contra nosotros, y sirviendo de instrumento al adversario común, quién se esfuerza por lanzarnos al abismo." (¡Mis canarios!. El Guanche nº 5. Caracas). Para ellos continúa Martí: Del bien raíz suele enamorarse el hombre que ha nacido en la angustia del pan, y cultivó desde niño con sus manos la mazorca que le habría de entretener el hambre robusta; por lo que ha salido el isleño común, mientras no se le despierte su propia idea de confusa libertad, atacar, más que auxiliar, a los hijos de América, en quienes el gobernante astuto les pintaba el enemigo de su bien raíz. Pero no hay valla al valor del isleño, ni a su fidelidad, ni a su constancia, cuando siente en su misma persona, o en la de los que ama, maltratada la justicia o que ama sordamente, o cuando le llena de cólera noble la quietud de sus paisanos. ¿Quién que peleó en Cuba, donde quiera que pelease, no recuerda a un héroe isleño?. ¿Quién, de paso por las islas, no ha oído con tristeza la confesión de aquella juventud melancólica?. Oprimidos como nosotros, los isleños nos aman. Nosotros, agradecidos, los amamos.
Martí termina este escrito (Patria. 27 agosto 1892) diciéndonos: Pronto va a tener Montesinos la ocasión suspirada de servir a Cuba. El Montesinos martiano, de quién me dicen amigos cubanos que, probablemente, era gomero de nacimiento y murió en la "Guerra Grande", no pudo luchar por la independencia de su propia patria, pero ayudó a plantar en ese hogar de exilio la semilla de la libertad cuando se le despertó su propia idea de confusa libertad como analizaba Martí. Desde Secundino esa semilla libertaria, esa idea, ya no confusa, de libertad e independencia nacional, ha arraigado en nuestro propio suelo y hoy, cualquiera de esos canarios liberadores de naciones y continentes sometidos al yugo español, estarían en esta su patria luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía nacional.
(Francisco Javier González 2014)
