|
Documentos | Sociedad | Economía | Historia | Letras | Ciencia | Ser |
Poesía: Glosario:
Sicomoro: Árbol de forma parecida a una higuera. Su madera es notablemente resistente a la corrupción.
Flamboyant: Árbol de hojas muy pequeñas, flores de colores llamativos y grandes vainas que contienen semillas.
Alcor: Colina o collado.
Ribazo: Porción de tierra con elevación y declive.
Caballón: Lomo de tierra, como el que queda entre surco y surco al arar un terreno o el que se levanta con la azada. Empleado en ocasiones para contener las aguas o darles dirección en los riegos. También se emplea para designar el montón de tierra que resulta de hacer un enterramiento.
Clepsidra: Instrumento de la Grecia clásica empleado para la medición del tiempo mediante la caída de agua salida a través de los orificios de un recipiente.
Cariátide: Estatua de mujer con traje talar, que hace función de columna.
Yermo: Lugar inhabitado o terreno no cultivado.
Ditirambo: Alabanza exagerada, encomio excesivo. En la antigua Grecia, composición poética en loor de Dioniso.
León-Felipe o el camino:
Procuro seguir al día la marcha de la poesía canaria. Sin referirme a los viejos maestros, Morales, Quesada, Torón o el más reciente, Pinto de la Rosa, tienen ustedes una rica floración lírica, desde el veterano González a los más jóvenes. Leo los libros que publican, entre otros, Gutiérrez Albelo, Pinto Grote, Lezcano, Doreste, Los Millares, Rodríguez, Arozarena, Pino Ojeda y Pino Betancor, y otros más jóvenes, pues la sucesión isleña es continua y enriquece sin tregua a la poesía general española.
(Vicente Aleixandre, 1957)
Leonard Cohen |
Bob Dylan |
Plath |
Dickinson |
Rilke |
Heaney |
Yeats |
Keats |
Tennyson |
Dylan Thomas |
Manuel Machado |
Lorca |
Miguel Hernández |
Gerardo Diego |
Celaya |
Tagore |
Montale |
Neruda |
Rubén Darío |
Huidobro |
Benedetti |
Nicanor Parra |
Mistral |
Loinaz |
Octavio Paz |
Verlaine |
Baudelaire |
Lautreamont |
Pessoa |
Petrarca |

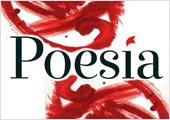


Alpendre: Cubierta voladiza de edificación. En muchas ocasiones sostenida por postes o columnas a manera de pórtico.
Pérgola: Estructura o armazón para sostener una planta como puede ser un emparrado para generar sombra.
Yerto: Estado rígido de un ser vivo. Empleado con frecuencia para referirse a cadáveres.
Piélago: Parte del mar que dista mucho de la costa. Empleado para referirse a un gran amontonamiento de objetos difícil de enumerar y contar.
Pleonasmo: Palabra o palabras añadidas a una frase para incrementar expresividad sin que llegue a ser una aportación significativa de sentido.
Tálamo: Lugar preeminente donde los novios celebraban sus bodas y recibían los parabienes. También lecho de los desposados.
Majada: Lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores.
Codicilo: Disposición de última voluntad que no contiene la institución del heredero y que puede otorgarse en ausencia de testamento o como complemento de él.
Estribar: Descansar en otra cosa u objeto sólido y firme.
Non sequitur: [«no se sigue»] En lógica, es un argumento en el cual la conclusión no se deduce de las premisas.
Virgulilla: Signo ortográfico colocado sobre la letra eñe.
Vademécum: Libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta inmediata de nociones o informaciones fundamentales.
Prontuario: Resumen o breve anotación de varias cosas a fin de tenerlas presentes cuando se necesiten.
Epítome: Resumen o compendio de una obra extensa, que expone lo fundamental o más preciso de la materia tratada en ella.
Solipsismo: Forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo.
Elipsis: Recurso empleado en gramática y literatura. Omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido se puede recuperar por el contexto. En narratología, omisión de segmentos de la historia que se narra.
Recordamos a León-Felipe. Vibrando con su barbilla en punta, indignado. Pronto siempre a estallar en versos o en imprecaciones.
Un León-Felipe romero sin sandalias ni bordón, pulcramente ciudadano, pero de un ascetismo que del hondón del cuerpo se le trascendía por los ojos, por su figura de santo elegante de Zurbarán.
Su voz era, en lo poético y humano -facetas ambas que no podríamos separar en él-, un viento fuerte, tormentoso y apocaliptico.
Sus anatemas recordaban los de los antiguos profetas.
Era huracanado, amplio y fecundísimo como Whitman, cuyo influjo había recogido en las anchuras americanas, asimilándoselo en lo español.
Había en él ríos de remolinos profundas y de remansos, bosques altísimos de árboles, pero sobre todo caminos. Caminos hollados por plantas de criaturas. Criaturas humanas, humanísimas, transidas de amor por sus semejantes. Ardientes en su acrisolada y herida soledad.
Aún dura en mi la huella de su «Antología», aquel libro que fue dedicación fervorosa a su propio autor por los primeros poetas españoles de su tiempo. Debe andar todavía por algún cajón de mi abondonada mesa de trabajo de entonces, mecanografiado por mi en fervoroso impulso.
Su poesía se nos da desnuda, privada de retóricas, y al remontarse como llama, alcanza cimas de una pureza escueta. Monolito hirsuto, personal, levantado en la corriente de nuestra lírica sin nada que se le parezca. Esencialmente castellana, se yergue altiva y solidaria de la avasalladora corriente andaluza que domina la poesía española de nuestro siglo. De los escasos poetas castellanos íntegros -Guillen, Salinas, Dámaso Alonso- es el menos conceptuoso e intelectual.
Cuando su poesía desborda las lindes de la Castilla alta, no se detiene ante los mares y llega a Norteamérica, haciéndose allí más fecunda, como suele ocurrir con la vida del emigrante español. Y aunque su lírica no esté hecha con predominio de paisajes externos, sino de su propio ámbito interior, a la sequedad que Castilla le nace,
se añade la ilimitada extensión de la vida nueva de América, que le dicta su ritmo desbordado, amplísimo y vital.
Asciende León-Felipe a esas «alturas solitarias... donde se oye áin descanso la voz milenaria de los vientos, de la arcilla y del agua, que nos ha ido formando a todos los hombres». Y una vez allí, «bajo la luz de las estrellas, sobre la tierra prístina y eterna del mundo», convoca al hombre:
El hombre ahí,
desnudo,
bajo la noche
y frente al misterio;
con su tragedia a cuestas,
con su verdadera tragedia,
con su única tragedia.
La que surge
cuando preguntamos,
cuando gritamos en el viento
¿Quién soy yo?
Y el viento no responde
y no responde nadie
¿Quién soy yo? He aquí la eterna gran cuestión de la historia del hombre. La gran tragedia, «la única tragedia» para nuestro poeta. Interrogación sin respuesta en la selva de lo irracional como en los cultivados jardines del racionalismo.
La última raíz, corroída de morbo, de la poesía de siempre, de la poesía brotada de la angustia y no de mera satisfacción lúdica.
Pero León-Felipe no se abandona a ella, a su negadora potencia enfermiza. El llama al hombre, convoca el hombre, convoca al hombre de su dintorno, al hombre concreto. Y lo llama y lo convoca para el gran negocio de su salvación en la tierra. Porque, aun siendo cierto que «no hay posadas de felicidad ni de descanso», hay mucho
que arreglar aquí abajo, sobre el haz de esta tierra que nos soporta. Y sobre todo, hay un camino, un camino que nos conduce, despojados de todo, sin lujos ni satisfacciones humildes como el piadoso romero o como el canto rodado de los cauces, «hacia esas cumbres altas».
(José Domingo, Gánigo - 1954)
[ Inicio | | SOC | Economía | Historia | Letras | SER | DOCS | CLAS | FIL | Africa ]