La religión explicada por la filosofía:
Etica:
"La esencia del sentimiento religioso no está afectada por ninguna suerte de razonamiento o de ateísmo, y no tiene nada que ver con crímenes o fechorías. Hay aquí algo más y habrá siempre algo más —algo que los ateos escamotearán siempre, pues siempre estarán hablando de algo distinto."
Si prestamos atención a la concepción de la religión como religación, encontraremos que esta última puede a su vez manifestarse de varios modos.
Estas tres formas de vinculación no son siempre incompatibles entre sí, si bien el predominio de una de ellas supone la atenuación de las demás, de tal suerte que quien manifiesta por el sentimiento su vinculación o dependencia, rechaza hasta donde es posible la expresión racional de su sentimiento o la reducción de la vida religiosa a la intuición de los valores de santidad. Mas, por otro lado, la religión se distingue por el objeto al cual el hombre se siente vinculado o, mejor dicho, por la "situación" de este objeto. Así, puede haber una religión inmanente y una religión trascendente. En realidad, estas dos formas condicionan a su vez de modo considerable la expresión del hecho de la vinculación en el hombre, de manera que este hecho es sentido, intuido o pensado generalmente de acuerdo con la atribución de inmanencia o trascendencia, según que el objeto o, si se quiere, el sujeto que religa y vincula a la existencia humana, sea intuido como algo que está en el mundo o como algo que se halla fuera de él.
Esta última forma alcanza su culminación en el cristianismo, donde, en vez de hallarse cada uno de los hombres a solas con la divinidad, alcanza a ésta a través de una comunidad, a través de una iglesia, esto es, mediante la organización que transmite la revelación o las revelaciones de Dios al hombre. La primera, en cambio, es típica de las religiones llamadas filosóficas, que desembocan generalmente en el panteísmo y que son intentos de sustituir las viejas creencias por una metafísica accesible a todos, vulgarizada y simplificada.
Este es, por ejemplo, el caso del estoicismo, del neoplatonismo, de muchas manifestaciones del naturalismo materialista, donde, frente a
las religiones que pueden denominarse religiones de la vida, aparece la religión de la razón.
Maneras de relacionarse:
En el primer caso se produce la fusión de filosofía y religión en el sentido apuntado en el párrafo anterior. En el segundo caso, la filosofía suele intentar aclarar filosóficamente el contenido de una determinada religión positiva. En el último caso, se pide auxilio a todos los saberes que pueden contribuir a aclarar los fenómenos religiosos (psicología de la religión, ciencias de la religión en sentido
estricto, estudio comparado de las religiones, sociología de la religión, etc.). Sólo en los casos segundo y tercero —y de un modo específico
en este último caso— puede hablarse propiamente de "filosofía de la religión".
El problema de la religión desde el punto de vista de la filosofía es tan difícil justamente porque en el curso de la historia no ha habido
siempre una rigurosa discriminación entre ambas, sino que se ha pretendido con frecuencia, o bien fundamentar por la razón filosófica una religión positiva o, como en la llamada religión natural, una supuesta religión existente en todos los hombres, o bien aproximar la religión y la filosofía de modo que se absorbieran mutuamente. Las posibles actitudes ante Dios han determinado también en gran parte las actitudes frente a la religión. No es sorprendente que haya habido con frecuencia una cierta tensión entre el vivir filosófico (en sentido tradicional) y el vivir religioso.
Ambos pretenden no ser un mero producto de la historia, sino algo que contiene la historia. El vivir filosófico y el vivir religioso aspiran a trascender de la historia dentro de la cual se manifiestan y a descubrir verdades (absolutas) independientes de toda condición temporal
y de toda circunstancia. La tensión puede disminuir cuando la religión está, como fenómeno histórico, firmemente establecida en las creencias, cuando el vivir religioso satisface y cubre toda la existencia humana.
Pero cuando la religión vacila o cuando una forma religiosa agoniza, la tensión aumenta y llega a hacerse, finalmente, insostenible.
Nacen entonces, en primer lugar, toda suerte de subterfugios para evitar la lucha de la religión con la filosofía — la distinción entre las verdades de razón y las verdades de fe, la expulsión de la filosofía como incapaz de decir nada sobre el misterio religioso, el apartamiento de lo racional, la teología negativa. Mas, en segundo lugar, la filosofía misma busca, de una o de otra manera, sustituir a la religión, hacerse cargo de ella.
Es lo que aconteció, como vimos, al final del mundo antiguo y lo que se ha repetido en la edad moderna (spinozismo, religión natural, panteísmo, materialismo). Por la ausencia del fenómeno perturbador de la religión filosófica ha podido surgir, en cambio, en nuestra época una auténtica filosofía de la religión, la cual resultaba imposible cuando el vivir religioso absorbía el filosófico o éste se fundía con el primero. Por eso ha sido posible que en la edad moderna aparecieran, durante el romanticismo, intentos de fundir la religión con la filosofía, sin que semejante unión representara la creación de una verdadera religión filosófica. "El hecho de que en Occidente —escribe Scheler— hayan ganado casi siempre el juego los poderes de la religión de revelación y de la ciencia exacta y la técnica en su secular lucha común contra el espíritu metafísico espontáneo, es lo que constituye quizá la característica más importante de la modalidad occidental del saber."
Concluiremos indicando algunos de los problemas fundamentales que la religión plantea a la filosofía. Son los siguientes:
Para la aclaración de cada una de estas cuestiones se requiere el auxilio de diversas disciplinas, tanto filosóficas —epistemología, teoría de los valores, etc. —como no filosóficas— historia, psicología, sociología, etc. Puede decirse, sin embargo, que para la dilucidación de (1) y de (2) es especialmente fundamental la metafísica; para la dilucidación de (3), la fenomenología; para la de (4), la teoría de los valores; para la de (5), la epistemología. (Ferrater Mora)
Relación entre ciencia y religión:
Historia
En los mundos antiguo y medieval no se tenían concepciones que se asemejaran a las concepciones modernas de la "ciencia" o de la "religión".
Las obras de Aristóteles influenciaron profundamente a la filosofía natural de la Edad Media. Muchas de sus posturas filosóficas acerca de la eternidad del universo y el papel de Dios en el mundo contradecían a las doctrinas de las religiones monoteístas. Sin embargo, filósofos islámicos, judíos y cristianos intentaron reconciliar su filosofía con sus respectivas religiones. Durante la Edad Media, los teólogos cristianos utilizaban argumentos de las posturas de Aristóteles para responder preguntas sobre la naturaleza y la divinidad. Durante los siglos XV y XVI, la Iglesia católica reafirmó la autoridad de Aristóteles, aceptando la razón dentro del ámbito de la fe a causa de la aparición de nuevas ramas de la ciencia. Como respuesta, algunos pensadores relacionados con la revolución científica, señalaron las diferencias entre el pensamiento Aristotélico y el cristianismo. No obstante, las obras de Aristóteles jugaron un papel importante en la institucionalización, sistematización y expansión del concepto de razón que en la cristiandad se consideraba subordinada a la revelación, que contenía la verdad última y cuya verdad no podía ser cuestionada.
El desarrollo de las ciencias (especialmente la filosofía natural) en Europa occidental durante la Edad Media, tiene un origen importante en las obras de los árabes que se tradujeron a composiciones en griego y latín. En las universidades medievales, las facultades de filosofía natural y teología estaban separadas, y las facultades de filosofía a menudo no permitían que las discusiones relacionadas con temas teológicos se llevaran a cabo. La filosofía natural era considerada un área de estudio esencial por derecho propio y se consideraba necesaria para casi todas las áreas de estudio. Era un campo independiente, separado de la teología, que disfrutaba de una gran cantidad de libertad intelectual siempre y cuando estuviera delimitado al mundo natural. En general, hubo un apoyo religioso para las ciencias naturales a fines de la Edad Media y un reconocimiento de que era un elemento importante del aprendizaje.
La Edad Media sentó las bases de los avances en la ciencia durante el Renacimiento. Para 1630, la antigua autoridad de la literatura y la filosofía clásica, así como su necesidad, comenzó a erosionarse. Con el éxito absoluto de la ciencia y el avance constante del racionalismo, el individualismo científico ganó prestigio. Junto con los inventos de este período, especialmente la imprenta de Johannes Gutenberg que permitió la difusión de la Biblia en los idiomas distintos al latín. Esto permitió que más personas leyeran y aprendieran de las Escrituras, lo que condujo al movimiento evangélico.
Revolución científica
La importancia de este período en las discusiones de ciencia y religión se debe en gran parte a las causas proporcionadas por la teoría copernicana en general (que desafió el pronunciamiento de que la tierra no se movía), y por la defensa de la teoría de Galileo en particular. En segundo lugar, solo después del darwinismo, la revolución copernicana y el asunto de Galileo se consideran con demasiada frecuencia como una demostración clara e irrefutable de que la ciencia y la religión simplemente no se mezclan, y que eran incompatibles entre sí. Este punto de vista solo se aceptó a fines del siglo XIX, cuando la ciencia se convirtió, no en un arma para ser utilizada contra la religión, sino en un campo de batalla, sobre el cual lucharon tanto los religiosos como los secularistas.
Galileo Galilei (1564-1642) difundió en sus escritos la teoría heliocéntrica de Copérnico según la cual la Tierra gira alrededor del Sol, y no al contrario. La Inquisición condenó estas ideas por oponerse abiertamente a las enseñanzas de la Escritura. En efecto, un pasaje bíblico narra cómo el caudillo hebreo Josué ordenó al Sol detenerse. A causa de esto, Galileo fue confinado, bajo custodia, en su villa de Arcetri hasta 1633. De allí pasó a Florencia, donde, ya ciego, siguió trabajando hasta su muerte en sus escritos.
Respecto a la teoría darwinista, que habla de la evolución de las especies, chocaba frontalmente con el relato bíblico según el cual es Dios quien crea las especies. En consecuencia, la doctrina católica condenó la teoría darwinista, sobre todo la que incluía la evolución ininterrumpida desde el simio al hombre. Fue en esta época, cuando empezaron las fuertes contradicciones entre ciencia y religión católica, puesto que la primera estaba avanzando a causa de nuevos descubrimientos, la segunda mantenía una interpretación literal de la Biblia en la comprensión del ser humano, el mundo y la naturaleza.
Periodo moderno
En el siglo XVII, los fundadores de la Royal Society mantuvieron en gran medida puntos de vista religiosos convencionales y ortodoxos, y varios de ellos eran prominentes miembros de la Iglesia. Los problemas teológicos que tenían el potencial de ser divisivos, generalmente se excluían de las discusiones formales de la Sociedad. La participación clerical en la Royal Society se mantuvo alta hasta mediados del siglo XIX, cuando la ciencia se profesionalizó más. Albert Einstein apoyó la compatibilidad de algunas interpretaciones de la religión con la ciencia. En "Ciencia, filosofía y religión, un simposio" publicado por la Conferencia sobre Ciencia, Filosofía y Religión en su relación con el estilo de vida democrático, Inc., Nueva York en 1941, Einstein declaró:
De acuerdo con esto, una persona religiosa es devota en el sentido de que no tiene dudas sobre el significado y lo elevado de esos objetos y metas suprapersonales que no requieren ni son capaces de fundamentos racionales. Existen con la misma necesidad y realidad que él mismo. En este sentido, la religión es el antiguo esfuerzo de la humanidad para ser clara y completamente consciente de estos valores y objetivos, y para fortalecer y extender constantemente su efecto. Si uno concibe la religión y la ciencia de acuerdo con estas definiciones, entonces parece imposible un conflicto entre ellas. Porque la ciencia solo puede determinar lo que es, pero no lo que debería ser, y fuera de su dominio, los juicios de valor de todo tipo siguen siendo necesarios. La religión, por otro lado, solo trata con evaluaciones del pensamiento y la acción humana: no puede hablar justificadamente de hechos y relaciones entre hechos.
Según esta interpretación, los conocidos conflictos entre religión y ciencia en el pasado deben atribuirse a una interpretación errónea de la situación que se ha descrito. De este modo, Einstein expresa puntos de vista contrarios al naturalismo ético. Entre los científicos modernos destacados que son ateos se incluyen el biólogo evolutivo Richard Dawkins y el físico ganador del Premio Nobel Steven Weinberg. Entre los científicos prominentes que defienden las creencias religiosas se incluyen el físico ganador del Premio Nobel y miembro de la Iglesia de Cristo Unida Charles Townes, el cristiano evangélico y exdirector del Proyecto Genoma Humano Francis Collins, y el climatólogo John T. Houghton.
Incompatibilidad
La mayoría de los filósofos y científicos contemporáneos opinan que la ciencia moderna y la religión persiguen el conocimiento del universo usando diferentes metodologías, en alguna medida u otra. El desacuerdo yace principalmente sobre cuáles son las implicaciones de la diferencia. Es decir, si son compatibles a la vez que distintas.
La postura de incompatibilidad reconoce tales diferencias. Los métodos de las religiones (como podrían ser la fe, el dogma, la revelación, la tradición y la autoridad) son diametralmente opuestos a, y rechazados por, la epistemología de la ciencia (que exalta la inferencia deductiva y empírica); y concluye que por lo tanto llevan a formar creencias incompatibles.[8]Esta tesis es defendida por científicos como Jerry Coyne, Sean Carroll, Richard Dawkins, Steven Weinberg, Carl Sagan, Marvin Minsky, Neil deGrasse Tyson y Juan Luis Arsuaga;[14] o filósofos como Peter Boghossian y Bertrand Russell.
Al otro lado de la controversia, la incompatibilidad también tiene apoyo entre la población religiosa más conservadora; donde el literalismo, la preservación de la pureza de la tradición y la inerrancia de los textos sagrados han jugado un papel importante en el rechazo a la ciencia. Si bien no toda la oposición a la ciencia es producto de la ortodoxia religiosa; casos que sí lo son en el mundo contemporáneo incluyen la oposición a la biología evolutiva, cosmología y geología; la oposición a la investigación con células madre embrionarias, o el uso de tecnología de control de natalidad. A esto el neurocientífico y filósofo Sam Harris ha dicho que las interpretaciones religiosas fundamentalistas suelen superar en honestidad y consistencia a las moderadas, si bien son también las más incompatibles con la ciencia.
Tesis del conflicto histórico
Casos trágicos como el de Galileo Galilei y Giordano Bruno, asociados al surgimiento de la revolución científica, llevaron a académicos del siglo XVIII y XIX como John William Draper a postular una tesis de conflicto histórico permanente. Mientras que la tesis es popular entre el público general, va perdiendo relevancia entre historiadores contemporáneos de la ciencia. Esto se debe a que el problema de demarcación es una preocupación filosófica relativamente reciente. La antropología muestra que durante la mayor parte del tiempo las sociedades humanas no distinguieron entre religión y ciencia. Históricamente, las innovaciones científicas y técnicas previas a la Revolución Científica fueron logradas a través de sociedades organizadas por tradiciones religiosas. Luego gran parte del método científico fue innovado por académicos islámicos, y posteriormente por cristianos. El hinduismo aceptó la razón y el empirismo, indicando que la ciencia ofrece un legítimo pero incompleto conocimiento del mundo. El pensamiento confucionista ha mantenido diferentes puntos sobre la ciencia a través de la historia. La mayoría de los budistas actuales ven la ciencia como complementario a sus creencias.
Diálogo
Otros científicos e intelectuales contemporáneos — como Kenneth R. Miller, Francis Collins, Francisco J. Ayala, George Coyne y los asociados a la Fundación John Templeton — mantienen que el conflicto es ilusorio; o bien que la ciencia y la fe se apoyan mutuamente. Para muchos detractores del conflicto, la ciencia ha de ser vista como confirmación de las afirmaciones hechas por la fe (como los milagros). Por ejemplo, el teólogo y matemático Johnn Lennox ha intentado racionalizar la palabra creadora del Génesis con el "lenguaje del ADN"; y hacer corresponder las hipótesis inflacionarias con la doctrina de creación ex nihilo presente en la tradición judeocristiana. Al mismo tiempo, distintas confesiones como el hinduismo y el budismo proveen sus propias hipótesis ad hoc para tomar crédito por los mismos avances científicos.
Otra línea de argumentación a favor de la compatibilidad proviene de la apologética presuposicionalista, que aborda la relación en la otra dirección, proponiendo que es filosóficamente necesario aceptar los fundamentos cristianos para siquiera echar a andar la ciencia. De ahí también se deriva que la religión tenga supremacía en momentos de supuesto conflicto, como es el caso del creacionismo. La idea no es muy popular entre científicos y filósofos de la ciencia pero tiene numerosos suscriptores vernáculos, especialmente evangélicos y bautismales.
Integración
El sacerdote católico y filósofo Mariano Artigas, en su libro La mente del universo, desarrolla la postura de integración de la cosmovisión científica con la religiosa:
La cosmovisión actual nos ofrece una nueva comprensión de los caminos seguidos por la evolución, ya que completa la explicación clásica de la evolución con la perspectiva de la auto-organización. (...) la combinación de azar y necesidad, de variación y selección, junto con las potencialidades para la auto-organización, pueden ser contempladas fácilmente como el camino utilizado por Dios para producir el proceso de la evolución. Dados trucados, un universo preñado con la vida y con seres humanos, potencialidades específicas, son conceptos y metáforas que muestran la posibilidad de combinar la gentil acción divina con la acción divina con la acción de las cosas naturales planeada por Dios mismo
(Mariano Artigas).
Pretende unir la ciencia y religión mediante la intervención de la filosofía. Pues, como dice, la ciencia tiene unos presupuestos filosóficos, y estos son tres: que hay un orden en la naturaleza (presupuesto filosófico puesto que esto es un problema ontológico); en segundo lugar, el ser humano es capaz de conocer ese orden (presupuesto epistemológico); y, en tercer lugar, que descubrirlo es valioso (presupuesto ético). Artigas concluye sus estudios afirmando que si la ciencia tiene éxito, entonces los supuestos de los que parte son correctos.
Independencia
Algunos científicos temen que una vez presentada la disyuntiva entre ciencia o fe, la mayor parte del público optaría por mantener la última. Así, en el marco del fracaso de la educación científica en temas como evolución, el biólogo y geólogo agnóstico Stephen Jay Gould abogó por perpetuar la separación metafísica ilustrado-renacentista entre la naturaleza y los dominios supernaturales, en lo que él llamaba "Non-Overlapping Magisteria" (magisterios no-traslapados), liberando a la ciencia para hacer lo que sabe hacer mejor.
La propuesta no es exactamente nueva. Ya en su "Tratado del hombre" de 1633, René Descartes había articulado un dualismo de sustancias en aras de delimitar el alcance de la revolucionaria ciencia, que por vez primera vez en el mundo cristiano surgía como menester diferenciado de la religión. La psicología del sentido común al día de hoy sigue reflejando esta separación conceptual entre lo mental o etéreo por un lado, y lo material o mundano por el otro. Aunque la idea de pasar algunos asuntos al fuerte de la ciencia ha provocado recelo desde tiempos de Descartes, conforme al avance científico, prometer el derecho exclusivo de algunos misterios a las religiones también ha resultado complaciente entre teólogos y clérigos contemporáneos de vertiente sofisticada, particularmente de las curias católica y anglicana como Alister McGrath, quienes desean antes que nada proteger el remanente de la fe en su estado actual.
Críticas
Para el genetista cristiano Francis Collins, la religión sí tiene derecho a adjudicarse el mundo natural, en virtud de que el poder sobrenatural de Dios tiene dominio del mundo. Dice que "Gould erige un muro artificial entre ambos mundos... Estudiar el mundo natural es una oportunidad de observar la creación de Dios." No obstante, la relación entre fe y ciencia es asimétrica. Collins también piensa que "Dios no puede ser contenido en la naturaleza, y por lo tanto su existencia está fuera de la capacidad de la ciencia para emitir una opinión."
Al respecto de un experimento controlado doblemente ciego financiado por la Fundación John Templeton para demostrar la eficacia de la oración, el filósofo Richard Swinburne condenó la práctica, arguyendo que Dios no concede milagros en situaciones artificiales. Richard Dawkins nota que los religiosos evidentemente estarían encantados de obtener la validación de la ciencia y otros tipos de pruebas que allanen el territorio de la fe. Dice que "un experimento doblemente ciego podía ser hecho; y se hizo. Pudo haber tenido un resultado positivo. Y si hubiese sido así... ¿Puede usted imaginar siquiera a un solo teólogo rechazando ese resultado positivo con base en que la investigación científica no es competente en asuntos religiosos? Por supuesto que no."
Sam Harris cree que la división entre ciencia y espiritualidad, además de ser una maquinación política erigida por Gould, es (1) responsable por los prejuicios sustentados contra la gente sin religión (si la religión completa una vida íntegra entonces quienes no la comparten son moralmente inferiores). (2) Que previene a muchos de sus colegas seculares de tomarse el progreso moral como una realidad histórica (especialmente en la escuela posmodernista). (3) Y que finalmente por inercia impide que la ciencia formalice el estudio de la psicología y la ética normativa.
Según el filósofo Daniel Dennett, aquello a lo que los compatibilistas (ya sean religiosos como Collins o irreligiosos como Gould) se refieren es a que es lógicamente posible valerse de la falacia de la ignorancia para proveer respuestas supernaturales a los misterios científicos actuales. Sin embargo se trata de una tregua insostenible, en tanto la ciencia continúa incursionándose en temas que antes eran vistos como propios del misticismo. Entonces dice Dennett que los religiosos moderados pasan a ser fundamentalistas, con nuevas excusas para rechazar la nueva ciencia que sí les es incompatible.
Según la físico Lisa Randall hablar del asunto es incoherente, ya que el mismo concepto de compatibilidad-incompatibilidad depende de someterse a reglas lógicas (como la regla de no-contradicción) para evaluar si una creencia religiosa y una científica son compatibles entre sí. Sin embargo la fe por definición no pretende respetar dichas reglas.
Percepción pública
La investigación sobre la percepción de la ciencia por parte del púbico norteamericano concluye que los grupos más religiosos no ven ningún conflicto epistemológico general con la ciencia y no tienen diferencias con los grupos que no son religiosos en la propensión de la búsqueda de conocimientos científicos, aunque puede haber conflictos morales cuando los científicos hacen reconvenciones a los principios religiosos.
Estudios internacionales, que han consolado datos sobre la religión y la ciencia desde 1981-2001, han señalado que los países con alta religiosidad también tienen mayor optimismo por la ciencia; mientras que los países menos religiosos tienen más escepticismo sobre el impacto de la ciencia y la tecnología. El mismo estudio sugiere que los Estados Unidos es un caso insólito, comparado con otras potencias, mostrando una mayor fe tanto en Dios como en el avance científico.
En contraste, otros estudios estiman que más del 40% de la población estadounidense (y otras fracciones sustanciales en América Latina, África y el mundo islámico) rechazan la ciencia en materia de evolución y edad del Universo. Un estudio de 2013 sobre las variables que afectan la aceptación de la evolución concluyó que, al menos en los Estados Unidos, la religiosidad se correlaciona muy negativamente con dicha aceptación.
(Wiki 2025)
Relación entre fe y razón:
Los apologistas reformados
Los apologistas presuposicionales al de arriba, para llegar a la conclusión de que solo existe el yo, y toda realidad es simplemente una función de nuestra mente, sobre la base de que únicamente la existencia del propio yo puede ser probada. Esta perspectiva fue registrada primero por el sofista presocrático Gorgias. El racionalismo contemporáneo tiene poco en común con el racionalismo histórico continental expandido por René Descartes y otros quienes dicen que confiaban en el razonamiento solipsista. Plantinga afirma que su argumento no incorpora el solipsismo, mientras que reconoce que muchas cosas no pueden ser probadas por la evidencia y la razón, también afirma que las cosas existen fuera de la mente. Así, concluye que la fe nos permite "conocer" cosas que no pueden ser estrictamente probadas.
La fe vista sobre el ámbito de la razón
La posición que propone a la fe como directora de asuntos que se encuentran más allá del ámbito de la razón sostiene que la fe es un complemento de esta, porque supone limitado el ámbito del conocimiento humano racional.
Esta perspectiva fue pronunciada en la Biblia como sigue:
"Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve." Hebreos 11:1 (NVI)
"Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido." 1 Corintios 13:12 (NVI)
En esencia, bajo esta perspectiva, la fe corresponde a ideas captadas que, aunque posiblemente del todo verdaderas, no pueden aún ser completamente resueltas por nuestra razón.
Algunos han considerado el racionalismo estricto como excluyente de este tipo de fe; concluye que el pensamiento racional al tener éxito al explicar los fenómenos físicos, hace ilegítimo aquel conocimiento que viene desde más allá de la esfera del pensamiento racional. De acuerdo a esta línea de razonamiento:
"Nuestra cultura dominada por la ciencia ha excluido la experiencia religiosa como una clave hacia la realidad; pero, ¿sobre qué fundamentos?. La ciencia en los años 1600 fue tan exitosa en comprender la dimensión física de la realidad, que la gente en los años 1700 empezó a pensar que lo físico podía ser la única dimensión de la realidad. Pero el éxito en un área de investigación no invalida otras áreas. El peso de la prueba está sobre aquellos que excluirían de ser una fuente de conocimiento a un tipo particular de experiencia."[cita requerida]
Bajo esta perspectiva, la fe no es creencia estática divorciada de la razón y la experiencia, y no es ilegítima como fuente de conocimiento. Por el contrario, la creencia por fe parte de las cosas que pueden ser reconocidas por la experiencia, y se extiende a cosas que son verdad, aunque ellas no puedan ser comprendidas, y por lo tanto es válida en la medida que responde a paradojas que el pensamiento racional oblitera. Como tales, las creencias sostenidas por esta forma de fe se ven dinámicas y cambiantes, así como uno crece en experiencia y conocimiento, hasta que la "fe" de uno llega a ser "vista". Este tipo de razonamiento inductivo se encuentra comúnmente en el misticismo.
El punto de vista racionalista
Desde esta perspectiva se considera que la fe socava la habilidad para pensar. La fe no puede sostenerse como creencia en contraposición a su justificación racional. Cuando la verdad es determinada por fe, dogma, "experiencia intuitiva", "contemplación mística de lo sobrenatural" o "vista", más que por la razón o el análisis de los hechos, no hay criterio objetivo para determinar que una declaración sea cierta. Hacerse ilusiones y mantenerlas como inclinaciones cognitivas resulta en ideas arbitrarias, que siendo aceptadas por verdaderas o falsas no son silogismos válidos. La incontingencia resultante impide la síntesis racional de la creencia y al afirmarse en ella sin demostración o evidencia solo nos parecería cada vez más incoherente o fabulada. Un ejemplo sería la afirmación de que por fe se obtiene certeza de la "verdad" más allá de la habilidad real para razonarla - de aquí, una inconsistencia tautológica.
La relación entre razón y fe- Filosofía y palabra de Dios- se encuentra estudiada por diversos pensadores, tales como John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Etienne Gilson y Edith Stein en el ámbito occidental. En el oriental: Vladimir Soloviev, Pavel Florenskij, Petr Cadaev y Vladimir Losskij.
Justificaciones y críticas
Las justificaciones para la fe vista como racional se basan en estrategias semánticas y epistemológicas:
1. Definiciones semánticamente más precisas de racionalismo que permiten que la fe sea vista como racional:
1.a Ampliación de la definición de fe, para incluir la fe como una creencia que descansa sobre una prueba lógica o evidencia material.
1.b Debilitamiento de las definiciones de prueba, evidencia, lógica, racional, etc., para permitir un estándar menor de prueba.
2. Atacando los fundamentos epistemológicos de la razón, declarando que ciertas creencias no sostenidas por la razón o la evidencia son básicamente fundamentales, porque son intuitivas o que estamos "naturalmente inclinados" a creerlas.
La estrategia semántica (número 1) es común a aquellos que sostienen que la fe dirige asuntos más allá del ámbito de la razón, mientras que la estrategia epistemológica (número 2) es empleada por aquellos que sostienen que la razón está subordinada a la fe.
Los críticos de la fe vista como racional afirman que los argumentos semánticos constituyen una defensa especial, una falacia lógica. Una refutación común al ataque epistomológico sobre la base de la racionalidad, es que si cuando completamente aplicada hace posible considerar cualquiera creencia arbitraria como racional, uno puede sostener que la creencia en el Unicornio Rosado Invisible es muy básica usando el mismo razonamiento. Defensores de la Epistemología Reformada afirman que ellos tienen un criterio de "proper basicality" por el cual se llega a través de un proceso inductivo. Ellos distinguen entre las creencias y las condiciones bajo las cuales uno está creyendo y correlaciona las creencias y las condiciones dentro de grupos reconocibles de aquellos que son propiamente básicos y aquellos que no lo son.
Ellos argumentan que como seres, estamos "naturalmente inclinados" hacia la creencia en Dios y que por lo tanto la fe es básicamente fundamental y racional, pero la creencia en el Unicornio Rosado Invisible u otros absurdos lógicos carecen de tal condición, no son básicamente fundamentales y por eso tampoco racionales. Los críticos responden a esta línea de razonamiento que aunque podemos estar "naturalmente inclinados" hacia la fe (creencia), de esto no se sigue que la fe es básicamente fundamental y, en consecuencia, racional.
Algunas religiones expresan que el hecho de que el hombre tenga un coeficiente intelectual limitado y sentidos e instrumentos limitados hace que no se pueda asegurar la comprensión absoluta de todo lo que existe porque se estaría excluyendo todo aquello que nos excede. Bajo esta perspectiva el hombre no podría hablar en nombre de "La Razón" sino de "la razón humana" aplicada sobre "conocimiento humano". Por citar un ejemplo: una comunidad de monos de la especie más inteligente tampoco podría tener autoridad de establecer todo lo que existe por el simple hecho de poseer inteligencia porque la misma es limitada ¡y aún más limitada que la nuestra!. O una especie hipotética con la inteligencia equivalente a un niño de 6 años por citar otro ejemplo ilustrativo. Por lo tanto para muchos religiosos el hombre hace atribuciones de sí mismo que son falaces como si tuviera "inteligencia y conocimiento" en la máxima magnitud posible.
De esto el religioso deduce que el hombre tampoco tiene la autoridad para tildar de "racional" o "irracional" algo sin miedo a equivocarse, porque todo es relativo a su conocimiento e intelecto limitado e imperfecto. Algo podría ser perfectamente racional pero estar por encima del intelecto humano.
También para la comunidad hipotética de monos un "neutrino" sería equivalente a "un unicornio rosado" y "galaxia" equivalente a "unicornio rosado" a causa de sus limitaciones negando de esta forma grandes verdades.
Los hombres de ciencia creen, sin embargo, que si esas hipotéticas comunidades llegasen a conocimientos superiores obtendrían las mismas conclusiones, o muy parecidas. Es decir, los hipotéticos monos seguirán pensando que un neutrino es un unicornio (o una deidad cualquiera) hasta que no eleven sus conocimientos, y conozcan lo que realmente es un neutrino (aunque lo llamen de otra forma).
El religioso también argumenta que afirmar "esto es irracional" en términos absolutos es producto de la "fe" o "creencia" al no disponer de racionalidad y conocimientos en su máxima magnitud para poder comprobarlo. (Sin contar que los razonamientos humanos no son solamente limitados sino que también pueden estar sujetos a error).
Para el religioso decir: "Esto es aparentemente irracional en relación al conocimiento y coeficiente intelectual humano" sería una expresión más realista.
El religioso tampoco está seguro de que "La Razón" sea el mayor atributo posible en todo el Universo para iluminarnos hacia la verdad (entiéndase por Universo todo lo que existe y no el sistema físico llamado cosmos en el que estamos inmersos). "La razón" es la cualidad humana que más evidentemente nos distingue de las demás especies que conocemos de ahí que el hombre lo estime como cualidad máxima pero esto tampoco se puede demostrar.
El religioso no excluye como posibilidad de que exista otras capacidades que estén por encima de la razón misma, es decir, que aún con racionalidad perfecta y en su máximo grado no sea suficiente. Tampoco se ha podido demostrar que mediante el uso de la razón se pueda alcanzar toda la verdad en el Universo; sin embargo se acepta esto como una verdad indiscutible.
El hombre de ciencia piensa que la razón humana puede explicarlo todo. Aunque no se puede determinar si la razón en su máxima magnitud y libre de error pueda explicar todo el universo de lo que existe y menos aún la razón con limitaciones humanas. A pesar de eso, el hombre de ciencia no deja esa parte que aún no se puede explicar a la libre interpretación de la fe, pues esta va en contra del método científico. El cientifismo no admite formas de conocimiento que no sean las validables empíricamente según los parámetros de las ciencias experimentales. Relega al ámbito personal todo conocimiento religioso, ético y estético. Los valores serían producto de la emotividad de cada uno. Tal planteamiento habría redundado, en opinión del papa católico Juan Pablo II, en un empobrecimiento de la reflexión humana.
Por eso "la razón" es algo muy bueno pero de ahí a ser la máxima cualidad posible en el Universo es una afirmación aventurada. Esto tampoco se sabe, por eso muchas religiones invitan a hacer uso de la razón pero no cerrarse solo a ella, sino abrirse a nuevos horizontes y posibilidades.
Muchas religiones piensan que no debemos darnos el lujo de negar todo lo que no alcanzamos con nuestras capacidades porque podríamos estar renunciando a grandes verdades. El catolicismo, por citar un ejemplo, siempre promovió el uso de todos nuestros medios para hallar la verdad, de ahí el hecho histórico del florecimiento de las universidades y escuelas católicas en plena Edad Media pero también nos hace conscientes de que puede haber otras realidades más sutiles que el hombre no pueda captar con sus propias capacidades. El catolicismo no pide a sus fieles una creencia ciega y muerta sino que invita a un encuentro personal con Dios mediante su búsqueda en nuestras vidas. Porque está en poder de Él mostrarse por su superioridad de condición inalcanzable para nosotros.
La ciencia siempre ha sido consultada por la Iglesia católica tanto para declarar "milagros" como para esclarecer hechos, puesto que la sociedad ha empezado a querer más demostraciones lógicas o científicas a aceptar algo por mera fe. Incluso ha tenido numerosos científicos propios como por ejemplo los Jesuitas. Pero no se ha visto lo opuesto, es decir, que la ciencia acuda a la Iglesia o religiosos para esclarecer sus dudas, puesto que sus respuestas carecen de sentido lógico al no basarse en el método científico.
(Wiki 2025)
Monoteísmo |
Religión en España |
Religiones |
Religiones orientales |
Cristianismo |
Cristianismo: Historia |
Astrología |
Mitología |
Creación |
Zeus |
Persona (Ferrater) |
Derecho (Ferrater)
Dos interpretaciones
etimológicas suelen darse de 'religión'. Según una, 'religión' procede de religio, voz relacionada con religatio, que es sustantivación de religare (= "religar", "vincular", "atar"). Según otra —apoyada en un pasaje de Cicerón, De off., II, 3—, el término decisivo es religiosus, que es lo mismo que religens y que significa lo contrario de negligens. En la primera interpretación lo propio de la religión es la subordinación, y vinculación, a la divinidad; ser religioso es estar religado a Dios. En la segunda interpretación, ser religioso equivale a ser escrupuloso, esto es, escrupuloso en el cumplimiento de los deberes que se imponen al ciudadano en el culto a los dioses del Estado-Ciudad. En la primera interpretación se acentúa la dependencia del hombre con respecto a la divinidad, aun cuando el concepto de religación puede entenderse de varios modos: como vinculación del hombre a Dios o como unión de varios individuos para el cumplimiento de ritos religiosos.



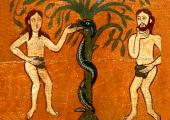
En la segunda interpretación se acentúa el motivo ético-jurídico. Según J. L. L. Aranguren, puede llamarse al primer sentido propiamente
hablando religión y al segundo justicia (en la amplia acepción que tenía el vocablo iustitia entre los romanos). Cuando la religión se interpreta exclusivamente como justicia se cae en el peligro de abandonar lo específicamente religioso para prestar atención
solamente a lo moral; un ejemplo es el pelagianismo. Cuando la moral se sacrifica enteramente a la fe, se cae en el peligro de destruir la universalidad del orden moral y de separar por completo la moral de la fe; ejemplo es el luteranismo. Las polémicas al respecto no han quedado limitadas, empero, a las habidas entre diversas confesiones religiosas; filósofos y literatos han intervenido frecuentemente
en este punto. Entre los ejemplos filosóficos de diversas actitudes contrapuestas podemos mencionar los siguientes. Por un lado, tenemos
una defensa de lo ético que llega a absorber lo religioso en Renán, el cual niega el carácter sobrenatural de la fe cristiana, pero quiere
conservar su carácter parenético. Por otro lado, tenemos una absorción de lo ético en lo religioso y en la fe en Kierkegaard o en Chestov, quienes se apoyan en una cierta interpretación del famoso pasaje del Génesis (22: 19) en el cual Abraham se ve atenazado por el conflicto entre la razón natural (y social) que le empuja a no matar a su hijo Isaac, y el mandato divino, que le ordena sacrificarlo. Una formulación penetrante de esta última posición se encuentra no en un filósofo profesional, sino en un novelista, Dostoïevski, cuando hace decir al Príncipe Mischkin, en El idiota:




Entre las diversas maneras como la religión se ha relacionado con la filosofía destacan tres.
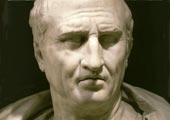


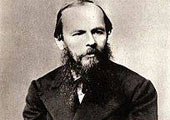

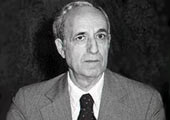
Se habla de la relación entre la ciencia y la religión para indicar los estudios y discusiones que surgen a la hora de establecer relaciones y de deslindar ámbitos de estudio entre lo que es propio de la fe y de las religiones, y lo que es de la ciencia en sus distintas ramificaciones.
La relación entre religión y ciencia ha sido sujeto de estudio desde la antigüedad, por parte de filósofos, teólogos, científicos y otros autores. Según algunos, se caracterizaría como relación conflictiva, otros la describen como armónica, y otros proponen que sería de baja interacción.
La fe y razón son dos formas de convicción que subsisten con más o menos grado de conflicto, o de compatibilidad. La fe generalmente es definida como fundamento en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto. Mientras que la razón es fundamento en la evidencia, lo cual aproxima el objeto de fe a la idea del mito. Según Juan Pablo II, cada una tiene su propio ámbito de realización, tal y como insinúa en su encíclica Fides et ratio (1998): «la fe y la razón (fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad».
Hablando en términos generales, hay tres categorías de perspectivas respecto a la relación entre fe y razón. El racionalismo sostiene que la verdad debería ser determinada por la razón y el análisis de los hechos, más que en la fe, el dogma o la enseñanza religiosa y esta es inútil para la concepción del mundo. El fideísmo considera que la fe es necesaria, y que las creencias deben tener cabida sin la evidencia o la razón, aún esté en conflicto con ellas. La teología natural considera que fe y razón son compatibles, de manera que la evidencia y la razón finalmente llevan a la creencia en los objetos de fe.
El racionalismo, en cualquier caso, no se pronuncia con respecto a la existencia de Dios o a la validez o el valor de la religión, pero rechaza cualquier creencia basada solamente en la fe. La fe, por el contrario, no descansa en pruebas lógicas o en la evidencia, sino en la autoridad de Dios. En opinión de Juan Pablo II, existe una armonía entre el conocimiento filosófico y la fe: según esta interpretación desde el catolicismo, la fe requiere que su objeto sea comprendido con la ayuda de la razón y la razón admite como necesario lo que la fe le presente. Desde el punto de vista semántico, las definiciones de fe y racionalismo están en lógica oposición.
Las creencias sostenidas por "fe" pueden valorarse según esté sujeto su juicio a relaciones de orden con la razón:
La fe subordinando a la razón: En esta perspectiva, todo el conocimiento humano y la razón son vistos como dependientes de la fe: fe en nuestros sentidos, fe en nuestros recuerdos, y fe en la disposición de sucesos que recibimos por testimonio de otros o del entorno. En consecuencia, la fe es vista como esencial e inseparable de la razón. Esta justificación se aplica en gran parte a la filosofía histórica del racionalismo, y menos a las perspectivas racionalistas contemporáneas.
La fe superordinando a la razón: En esta perspectiva, la fe se presenta cubriendo asuntos que se consideran reales pero que la ciencia y la racionalidad serían inherentemente incapaces de tratar. En consecuencia, la fe es vista como complementando la razón, al proveer respuestas a preguntas que de otro modo serían incontestables.
La fe sin orden a la razón: En esta perspectiva, la fe es vista como esas opiniones que uno mantiene a pesar de que la evidencia y la razón digan lo contrario. Así pues, la fe es vista como perniciosa con respecto a la razón, como si impidiera la habilidad de pensar.
El punto de vista apologético: La epistemología reformada
La razón subordinada a la fe
La perspectiva en que la razón está subordinada a la fe, sostiene que la razón depende de la fe por su coherencia. Bajo esta perspectiva, no hay forma de probar ampliamente que estamos en realidad viendo lo que suponemos que estamos viendo; de que lo que recordamos realmente sucedió; o de que las leyes de la lógica y de las matemáticas son en realidad reales. En cambio, todas las creencias dependen, para su coherencia, de la fe en nuestros sentidos, recuerdos, y convicciones, porque considera ajenos los fundamentos del racionalismo y no pueden probarse por la evidencia o la razón.
René Descartes, por ejemplo, argumentó algo parecido en "Meditaciones sobre la Primera Filosofía", en las cuales él razonó que todas las percepciones humanas podrían ser una ilusión elaborada por un demonio perverso. Ilustraciones de esta visión prefigurada también se encuentran en la cultura popular contemporánea, en películas tales como 'The Matrix", ilustrando y desafiando la fe en los sentidos, y tales como "Llamada Total" ilustrando y desafiando la fe en los recuerdos. Similarmente, el budismo Theravada sostiene que toda la realidad percibida es simple ilusión. Así, se argumenta que no hay forma de probar, sin lugar a dudas, que lo que percibimos es real, de manera que todas nuestras creencias dependan de aceptar con fe nuestros sentidos y recuerdos.
La epistemología reformada asegura que ciertas creencias no pueden ser probadas por la razón, sino que deben ser formalizadas por fe, y filósofos y apologistas cristianos tales como Alvin Plantinga han propuesto que las creencias de este tipo son "propiamente básicas" --esto es, que son garantes de confianza aún necesariamente sostenidas sin respaldo de evidencia. En lugar de desmitificarse, estas creencias son mantenidas, porque uno tiene inclinación natural a creerlas. Plantinga argumenta que la creencia en Dios no necesita llegar a través de la evidencia y el argumento, sino que puede ser una creencia natural e intuitiva "propiamente básica" fundada en tal experiencia.
