Pobreza:
Estadísticas:
Canarias 2015:
Pobreza:
Desigualdad:
Medición:
Estadísticas:
España:
Coste de erradicación:
Dejemos de intentar explicarle a Rajoy cómo las pasan putas los excluidos, la escoria, los de la mugre, la costra. Son otro país que no es el suyo. No son su patria. Su patria son los intocables del despachazo, el sueldo nescafé y la cuenta en Suiza.
Cayo Lara se dirige al presidente del gobierno en la última sesión de control. Rajoy se refugia en sus papeles como un ratón en su madriguera pues ya sabe la pregunta y tiene escrita su respuesta. El coordinador general de Izquierda Unida le pide su parecer sobre el informe de la Red Europea de Exclusión y Pobreza, órgano consultivo del Consejo de Europa, que acaba de publicar que en España hay un 27%, 13 millones de personas excluidas, 5 en exclusión severa.
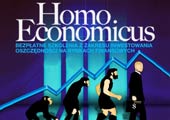


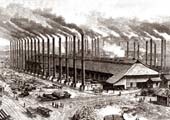
Lara le recuerda que somos el segundo país europeo en pobreza infantil, que hay 9 millones en situación de pobreza energética, 80 mil parados más en enero, 200 mil cotizantes menos y un tercio con sueldos de calderilla. “Esta es la España real”, le dice mientras le enseña una camiseta en contra del ERE de 200 personas que prepara la empresa valenciana Bosal. Cayo se la acerca hasta su escaño y vuelve para escuchar la respuesta. Rajoy, puesto en pie, empieza: “Me pinta usted un país que no conozco, señor Lara”.
Lo que nos temíamos. El presidente no conoce el país en el que vive. No vive en el país que vivimos nosotros. Niega la mayor porque él vive en un país que se parece más a Suiza que a España. Como el PP gallego, el de su tierra, que el martes se negó a admitir una propuesta de ley del BNG para proteger a las familias en “pobreza energética”. Rechazaron incluso el término. Prefirieron llamarlos “consumidores vulnerables”. Como si en lugar de un parlamento, aquello fuera Endesa. Consumidores, clientes: no ciudadanos. No pobres: vulnerables. Vulnerable es el que puede ser herido. Pobre el que ya lo está. Pero en España no hay pobres, no hay heridos. No en la España del PP.
Dejemos de intentar explicarles cómo las pasan putas los excluidos, la escoria, los de la mugre, la costra. Son otro país que no es el suyo. No son su patria. Su patria es la de los invulnerables, los intocables, los privilegiados, los del despachazo, el sueldo nescafé y el coche oficial con los cristales tintados para no ver lo que ocurre fuera y para que nadie vea al que va dentro, en su país burbuja donde no hace frío y el único viento que sopla es el aire caliente que el chófer ha puesto a todo trapo.
Su patria es la del nuevo rey que se baja el sueldo para ganarse el aplauso de los vasallos aunque en realidad ha repartido el dinero sobrante entre el resto de partidas de Casa. Su patria es la de los viejos reyes que siguen recibiendo cada uno un sueldo de seis cifras al año aunque no tienen otra cosa que hacer que ir a ver a su hija y a su yerno que se esconden en Ginebra, claro: es la única patria que reconocen. Su patria es la Lista Falciani que Zapatero regularizó y la lista de evasores a los que ha amnistiado Montoro, el ministro que presume de tener una lista de listillos de aquí a Urano a los que, sin embargo, no persigue como debe porque está más ocupado en amenazar a periodistas, actores y Monederos.
Su patria es la de los que tienen cuenta en Suiza a salvo de los pobres, la de quienes se llevaban el dinero fuera para no contribuir mientras los demás pagábamos hospitales, escuelas, obras públicas y tapábamos los agujeros del hundimiento de todo. Hasta que no pudimos taparlos y nos fuimos al carajo. Yo sí que no conozco este país -lo están dejando tan desfigurado que está irreconocible- ni conozco el país del que me habla el presidente en sus psicotrópicas ensoñaciones de recuperación que no consigo ver ni aunque me ponga hasta arriba de porros.
Ni colocado imagino a Rajoy con la camiseta de Bosal que le regaló Cayo Lara. Se la habrá dado a un asistente para que se deshaga de ella. Estará en algún cubo de la basura. Junto al país que el presidente dice desconocer.
(javier gallego, 12/02/2015)




La semana pasada Joaquín Leguina abrió la caja de los truenos cuestionando el dato oficial de que en España el 29,1% de los hogares (algo más de cinco millones de familias) son pobres, lo que le valió duras críticas de quienes suelen utilizar tan dramática cifra en sus análisis sociales. En el fondo, la polémica deriva del mal uso y abuso de la estadística europea de “riesgo de pobreza o exclusión social” (AROPE, por sus siglas en inglés), la cual sí establece que el 29,1% de los hogares españoles se hallan “en riesgo de pobreza o exclusión social” pero dándole a este término un significado bastante diferente de lo que habitualmente suele entenderse por pobreza.
Para clarificar la cuestión, comenzaremos definiendo qué mide exactamente AROPE para, acto seguido, dibujar una radiografía de la pobreza en España a partir de los mismos datos que proporciona AROPE.
¿Qué mide AROPE?
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) mide aquellos hogares que se hallan en alguna de estas tres categorías:
Carencia material severa: Se entiende que una familia se hallan en una situación de carencia material severa cuando no pueden permitirse afrontar al menos cuatro de los siguientes nueve gastos: 1) el pago de la hipoteca, el alquiler y otras facturas como la electricidad o el gas; 2) una semana al año de vacaciones fuera del hogar familiar; 3) consumo de carne, pescado, pollo (o su equivalente vegetariano) al menos una vez cada dos días; 4) hacer frente a imprevistos (definido como la doceava parte del umbral de pobreza: es decir, 775 euros en hogares unifamiliares y 1.633 euros en hogares con dos adultos y dos menores); 5) teléfono fijo o móvil; 6) televisión en color; 7) lavadora; 8) automóvil; 9) temperatura adecuada en el hogar (tanto frente al frío como frente al calor).
Baja densidad de empleo en el hogar: Un hogar exhibe baja densidad en el empleo cuando aquellos de sus habitantes con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años trabajan en conjunto menos del 20% de los meses que podrían hacerlo. Por ejemplo, si en un hogar con dos adultos se ha trabajado en total menos de cinco meses al año, ese hogar se considera que exhibe una baja densidad en el empleo.
La carencia material severa es una medición directa de pobreza: mide cuántas personas se hallan en una situación en la que no pueden permitirse comprar bienes o servicios que socialmente se consideran básicos para mantener un nivel de vida digno. En cambio, el riesgo de pobreza y la baja densidad en el empleo son mediciones indirectas de pobreza: pretende computar cuántas están en peligro de sufrir privaciones materiales de bienes y servicios básicos (la lógica es que si una persona tiene poca renta o carece de empleo, terminará no siendo capaz de adquirir muchos de los bienes básicos incluidos en el epígrafe de carencia material severa).
Una persona que esté desempleada pero posea un alto volumen de ahorros aparecerá en AROPE por cuanto encajará en la categoría de “baja densidad de empleo” aun cuando no esté sufriendo ninguna carencia material severa
Como decía, basta con que un hogar se integre en alguna de estas tres categorías para que aparezca en AROPE como “hogar en riesgo de pobreza o exclusión social”. Y eso supone un problema serio a la hora de interpretar el indicador, pues no es lo mismo ser pobre (carencia material severa) que estar en la zona de peligro para pasar a ser pobre (riesgo de pobreza o baja densidad de empleo). Por ejemplo, una persona que esté desempleada pero posea un alto volumen de ahorros aparecerá en AROPE por cuanto encajará en la categoría de “baja densidad de empleo” aun cuando no esté sufriendo (ni vaya a sufrir en el futuro previsible gracias a sus elevados ahorros) ninguna carencia material severa. Asimismo, si un hogar unipersonal recibe una renta de 7.800 euros anuales (por debajo del 60% de la renta mediana nacional) en una zona donde todos los bienes básicos son suficientemente baratos como para poder comprarlos con ese dinero, también aparecerá en AROPE (incluso si esa persona es beneficiaria de un programa gubernamental de reparto gratuito de comida aparecerá en AROPE, ya que las rentas en especie no computan a la hora de medir el riesgo de pobreza).
Hechas estas aclaraciones sobre la tasa AROPE, ¿qué porcentaje de ese 29,1% de hogares españoles “en riesgo de pobreza o exclusión social” son pobres (carencia material severa) y cuáles simplemente se hallan en peligro de pasar a ser pobres?
Radiografía de la pobreza en España
El porcentaje de los hogares españoles que presenta una carencia material severa (incapacidad para hacer frente a cuatro de los nueve gastos anteriores) fue en 2014 del 7% del total: esto es, aproximadamente 1,2 millones de hogares. De ese 7% de hogares con carencia material severa, un 4,4% sufría tal situación por percibir una renta inferior al 60% de la mediana, pero el otro 2,6% presentaban carencia material severa a pesar de poseer una renta superior al 60% de la mediana (probablemente por vivir en zonas de España donde esa renta era insuficiente para adquirirlos).
Los restantes 22,1% de hogares (algo más de cuatro millones de hogares) hasta llegar al famoso 29,1% no se incluyen en AROPE porque padecieran una privación material severa, sino en su mayoría porque percibieron una renta inferior al 60 de la mediana nacional, a pesar de que ello no les implicara carencias materiales severas. En este sentido, lo más llamativo del caso es que más de la mitad de los hogares incluidos en este grupo (el 11,8% del total de familias) no llegaron al 60% de la renta mediana a pesar de no presentar una baja densidad en el empleo (probablemente indicando que en esas zonas de España el nivel de vida no es tan elevado como para exigir una renta mediana igual al 60% nacional) y otro porcentaje muy importante de estos hogares (el 4,3% del total) se incluyeron en AROPE por su baja densidad en el empleo… a pesar de que disfrutaron con una renta superior al 60% de la mediana nacional (probablemente, vía prestaciones de desempleo).
Por supuesto, es legítimo defender que la definición de pobre no debería restringirse a aquellas personas que sufren una carencia material severa, sino también a quienes están en riesgo de pasar a padecerla. Pero lo que sí deberíamos evitar a toda costa son los malentendidos: a saber, que el emisor afirme que “en España un 29,1% de hogares son pobres” y el receptor entienda que “en España un 29,1% de los hogares padecen carencias materiales severas”. No: el número de hogares con carencias materiales severas fue del 7% en 2014, una cifra ligeramente por debajo de la media europea.
Incluso podríamos ir un poco más allá: como ya hemos visto, la definición de “carencia material severa” de AROPE incluye a todos aquellos hogares que no puedan permitirse hacer frente a cuatro de los nueve gastos previamente reseñados. Esto significa que un hogar puede ser calificado como “pobre” por padecer una carencia material severa en caso de que no pueda permitirse estos cuatro gastos: ni unas vacaciones anuales, ni un automóvil, ni un móvil, ni hacer frente a gastos imprevistos. Es obvio que una familia que pase por tales estrecheces no puede considerarse una familia desahogada financieramente, ni siquiera de clase media, pero tampoco está muy claro que ese tipo de familia sea la que la mayoría de ciudadanos caracterizan como “pobre”.
De este modo, si restringimos el significado de carencia material severa a aquellos hogares que no pueden permitirse al menos cinco de los nueve gastos anteriores, sólo el 2,2% de los hogares españoles encajaría en tal definición (es decir, 400.000 hogares). Y si lo restringiéramos a al menos seis de los nueve gastos anteriores, sólo el 0,6% de las familias españolas (esto es, 110.000 familias) se hallarían en tal situación. En cambio, si ampliáramos la definición de carencia material severa a quien no pudiera hacer frente a al menos tres de los gastos anteriores, el 17,8% de las familias serían pobres; y si bastara con no poder sufragar uno de esos gastos, el 56,2% lo serían.
Dicho de otra forma, incluso con una medición tan directa de la pobreza como es la “carencia material”, podemos escoger qué porcentaje de hogares “pobres” queremos reconocer oficialmente según cómo escojamos definir “carencia material severa”.
No es verdad que en 2014 hubiera en España cinco millones de familias pobres: ni siquiera según las definiciones oficiales de AROPE podemos realizar semejante afirmación
En definitiva, no es verdad que en 2014 hubiera en España cinco millones de familias pobres: ni siquiera según las definiciones oficiales de AROPE podemos realizar semejante afirmación. Cuatro de esos cinco millones de familias se hallaron, a lo sumo, en riesgo de entrar en una situación de pobreza, pero no vivieron como pobres. En cambio, los hogares a los que sí podemos calificar oficialmente como pobres ascendieron a 1,3 millones (el 7% del total). Ahora bien, la definición oficial de pobre (hogar que padece carencia material severa) probablemente ni siquiera se ajuste a lo que el ciudadano medio visualiza como pobre: restringiendo más esta definición (para, en efecto, aproximarnos al recuento de hogares verdaderamente míseros), llegaremos a la conclusión de que el número de familias pobres en 2014 osciló entre las 110.000 y las 400.000 (entre el 0,6% y el 2,2% del total).
Siguen siendo muchas familias en una situación muy frágil, pero si de verdad nos preocupan y queremos darles una solución específica, lo que no podemos hacer es diluir su situación real en un océano de demagogia.
(Juan Ramón Rallo. 24/07/2015)




La mitad de los canarios, concretamente el 50,1%, declara vivir con menos de 900 euros al mes, aunque hasta el 21,4% confiesa no tener ingresos de ningún tipo.
Es uno de los datos que refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada entre finales de mayo y principios de junio de este año, justo después de las elecciones autonómicas.
En el otro extremo, apenas un 5,6% de los encuestados aseguró ganar más de 1.800 euros, porcentaje que asciende al 11,6% si se incluyen los que perciben entre 1.201 y 1.800 euros. El grupo de ciudadanos que afirma ganar más de 3.000 euros se limita al 1% de la población. Un 28,3% de los preguntados por el CIS optó por no contestar.
En cuanto a las familias, el 22,8% vive con menos de 900 euros netos al mes, y apenas un 2,6% con más de 3.000 euros, si bien hasta el 41,5% de los encuestados no contestó.
En cuanto a la situación económica en Canarias, el 71,1% la considera mala o muy mala, frente al 25,1% que la ve regular, y apenas el 3% de los encuestados la califica de muy buena o buena. Sin embargo, el 77,8% de los que tienen empleo (302 encuestados) estime poco o nada probable que vaya a perder su puesto a un año vista. En el caso de quienes están en paro (221 de los preguntados), el 62,5% augura como poco o nada probable que en los próximos 12 meses encuentre trabajo.
Entre los participantes en la encuesta, un total de 788 ciudadanos de 33 municipios de las islas a los que el CIS entrevistó vía telefónica, 208 declararon estar en situación de desempleo, de los que el 46,1% llevaba sin trabajo más de dos años, y el 32% menos de un año.
Precisamente la lucha contra paro es el asunto que para el 49,7% de los canarios considera que debe ser la prioridad del Gobierno autonómico, porcentaje aún mayor en el caso de los ciudadanos que tienen edades comprendidas entre 44 y 64 años, mientras desciende al 35,6% en el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años, pues en esta franja de edad gana, con un 39,7%, el grupo que prefiere que en primer lugar el Ejecutivo se aplique a mejorar la educación.
El 75% opina que los gobernantes miran por sus propios intereses personales
La desafección que una mayoría de los ciudadanos siente hacia la política en general se ha enquistado con la crisis y los casos de corrupción. Tal es así, que tres de cada cuatro canarios (en concreto un 75,3%) cree que “esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales”. Una idea con el que el 43,9% de los encuestados está “muy de acuerdo y un 31,5% “de acuerdo”, según refleja la encuesta del CIS realizada entre mayo y junio pasados.
En cambio, sólo un 18,8% está en desacuerdo con generalizar esa mala imagen de los gobernantes, y apenas un 2,9% se mostró “muy en desacuerdo”. Esta poca simpatía general hacia los políticos se puede comprobar también a raíz de otra de las preguntas formuladas por el CIS, en relación a qué sentimientos genera en la gente la política. Y la mayoría de los canarios dice tener sensaciones negativas, pues al 39,8% la política le acarrea aburrimiento; al 13,7% indiferencia; y al 7% irritación. Apenas a al 4,6% de los entrevistados la política le genera entusiasmo, y al 10,4% interés.El sondeo del CIS también pone de manifiesto que el 91,6% de los canarios no milita en partidos políticos, y sólo el 8,4% sí, otro dato que parece indicar el escaso predicamento de estas organizaciones, influido por la larga crisis económica y los casos de corrupción que han salpicado a los grandes partidos en los últimos años. Tampoco los sindicatos se las prometen más felices, pues el 88,6% de los sondeados dijo no estar afiliado a ninguno. En todo caso, el asociacionismo no es un fenómeno mayoritario en el Archipiélago, si bien un 30,5% forma parte de una asociación de vecinos, el mayor porcentaje entre los distintos tipos de organizaciones no gubernamentales, seguido del 21% que pertenece a una entidad deportiva, el 19,8% a asociaciones solidarias y el 19,2% a una cultural o artística. A grupos ecologistas solo dijo pertenecer el 5,4% y a asociaciones o grupos juveniles el 6%.
(Vicente Pérez, 12/10/2015)
Muchos, y frecuentes, son los estudios que se difunden sobre el grado de pobreza que sufre la sociedad española, sobre el porcentaje de ciudadanos en riesgo de exclusión social y el incremento de la desigualdad social. La prolongada crisis económica ha puesto de moda el sustantivo, ahora acompañado de adjetivos: se habla de pobreza infantil, de pobreza crónica, de trabajadores pobres con ingresos y, también, de pobreza urbana. Nunca como ahora, ningún comentario sobre coyuntura evita esa palabra.
Omnipresente, amenazadora, recalcitrante. Ahí está. ¿De qué pobreza estamos hablando?
No todos los países, no todos los continentes, miden la pobreza de la misma manera. No se mide igual en Estados Unidos, que en Latinoamérica, África o ahora Europa, pero siendo el entorno europeo el que nos interesa, las estadísticas no nos dejan en buen lugar, y a veces las escuchamos como si no tuviera que ver con nosotros. España está a la cola de la Europa comunitaria, da igual el indicador que se utilice.
Lo primero que habría que decir, tras consultar a siete sociólogos e investigadores sociales, es que las mediciones son relativas. Y, también, que los afectados no suelen reconocerse como pobres en las encuestas de percepción. La palabra es tan severa, tan dura, que se asocia a un estado cercano a la mendicidad: es lo que podría denominarse como pobreza absoluta. Un grupo de empresarios se reunió con la alcaldesa Ada Colau, que les pasó una encuesta según la cual la mitad de la población de Barcelona no podría cambiar la caldera de gas a fin de mes (su coste está alrededor de los 1.500 euros). Los empresarios respondieron que los datos eran falsos. “Si fueran falsos, ¿estaría yo de alcaldesa?”, respondió Colau.
Isabel García Rodríguez (Instituto de Estudios Sociales Avanzados- CSIC). “Académicamente hablando, se trata de medir la distribución de los ingresos en una sociedad. Hemos convenido que por debajo del 60 % del salario mediano se está en situación de pobreza [7.961,3 euros al año si es una persona, 16.718,6 si es un hogar de dos miembros con dos hijos, según los últimos datos del INE, de 2014]. No se trata de estigmatizar. De hecho, en épocas de bonanza había tasas muy altas de pobreza económica. Pero esa medición es relativa y hay tasas según cada comunidad autónoma. En términos relativos, la mejor manera es medir la exclusión social, que es un concepto más complejo, que mide la acumulación de problemas que puede sufrir un hogar. La palabra pobreza está asociada a la carencia de necesidades básicas: alguien puede pensar que no es pobre, pero estadísticamente lo es. Si se lo dices no lo acepta. De hecho en las encuestas no lo acepta, pero si le preguntas si tiene dificultades para pagar la factura de la luz, y las tiene, ahí empieza a ser estadísticamente pobre".
"Con el mismo dinero se puede ser pobre en Navarra y no en Extremadura"
Begoña Pérez (Universidad de Navarra). “Medir la pobreza es muy limitado. Es un concepto relativo: con el mismo dinero se puede ser pobre en Navarra, pero no en Extremadura, un pensionista puede vivir bien si tiene la casa pagada o estar en riesgo de exclusión si tiene familiares a su cargo. Lo recomendable es ir más allá del ingreso, pero no hay consenso. La pobreza relativa puede no ser grave, en ese sentido es más certero el término exclusión, que mide problemas, además de bajos ingresos. En ese sentido, habría que destacar aquellos colectivos afectados por sueldos bajos o paro con hipotecas crecientes. Eso es preocupante para la juventud y no ocurre en Europa, donde el joven se va de casa con salario bajo a un alquiler también bajo. En los años 50, no éramos culturalmente un país de propietarios: la gente vivía alquilada. Fue la intervención pública la que hizo que resultara más rentable comprar que alquila
Manuel Pérez Yruela (CSIC). “En Europa se habla de pobreza relativa o monetaria. Y eso te da una idea de la capacidad de compra. La gente lo confunde con pobreza severa y la pobreza severa no se mide en España. Ahora es la UE la que usa un indicador adicional, que mide el riesgo de pobreza y de exclusión. Y lo que se detecta es que hay mucha gente en malas condiciones. El hecho de que se acceda fácilmente a ciertos alimentos y de que la ropa sea barata, ayuda a que no se aprecie tanto en la calle, a que no aparezca el estigma de la pobreza severa. En España ha ayudado el colchón familiar y a que vivimos en una sociedad con cierto capital colectivo, es decir ciudades razonablemente urbanizadas, que contribuyen a que se perciba menos la pobreza. Donde tenemos un problema serio es que hemos gastado mucho de lo ahorrado y no sé si les podremos dejar a nuestros hijos alguna acumulación de algo. No sé si ellos podrán servir de colchón”.
"Se ha producido una mutación fuerte: es más urbana que rural"
Germán Jaraiz (Universidad Pablo de Olavide). “Participo de algunos de estos informes. Hay una hiperactividad. Falta algo muy difícil de contar en los medios, ¿Qué está pasando debajo de todo esto? La figura del trabajador pobre ya estaba en los informes de 2008. Creo que hay un fenómeno de la privación, que es distinto que la pobreza. Gente que vive en situaciones de carencia pero pueden mantener una vida razonablemente digna. Luego está la dependencia, que es cuando no dependes de tu red primaria. Es como el dicho: pobre aquel que necesita de otros. Hay una relación de la pobreza con el capital social: se ha destruido el 11 % del capital social. Por ejemplo, padres que no pueden llevar a los niños al fútbol. Y hay una mutación fuerte: ahora es urbana y no rural. Hemos estudiado mucho la renta, pero poco las relaciones sociales”.
Sebastián Sarasa (Universidad Pompeu Fabra). “La tasa de pobreza no lo explica todo. Se da una paradoja: en 2009 y 2010, con la que estaba cayendo, la pobreza disminuyó. Y en otras épocas, la economía iba como un tiro y la pobreza no bajaba. Hay soluciones para eso. Algunos estudian ahora lo que se llama la ‘pobreza anclada’. Si la economía funciona por ciclos, ¿por qué no medimos la pobreza por ciclos también? La pobreza es como un autobús que puede ir más o menos lleno de gente. Que haya movilidad, que haya gente que se baje de ese autobús, no es preocupante. El problema es la pobreza crónica o persistente, los que no se bajan del autobús. Hay otra manera de corregir los datos. Lo que se llama ‘privación en el consumo’, que da una información complementaria. El problema serio en España es el del trabajador pobre, quedó tapado con el boom, dado que tuvo trabajo mucha gente con baja cualificación y altos salarios. Ahora vemos que es una realidad que viene a quedarse: y el riesgo es que se detecta una pobreza infantil y juvenil”.
"Hay generaciones sentenciadas: los mayores de 45 años sin cualificación"
Ana Arriba (Universidad de Alcalá de Henares). “Desde 2005, la Unión Europea trabaja con un concepto más amplio, que es la tasa Arope, que plantea una medición de la privación y de la debilidad del empleo en el hogar, la imagen que muestra es de un deterioro material donde la privación se solapa con la pobreza. Culturalmente, ¿quién puede decidir qué es lo mínimo para vivir? Cierta pobreza ya había. No la veíamos. En los 90 ya estaba y en los 2000 también. Son estables los indicadores de desigualdad: lo que ha hecho la crisis es acentuar y polarizar. Los que ya estaban, han empeorado. Hay generaciones sentenciadas: por ejemplo, los mayores de 45 a 50 años con baja cualificación”.
Julio Alguacil (Universidad Carlos III). “La tasa de pobreza es un indicador objetivo, pero es relativo. Ahora se usa más el término exclusión social, es menos economicista. La metodología más objetiva es aquella que trata de medir las condiciones de vida. El singular caso español ofrece un comportamiento diferenciado de los países de su entorno. Al contrario que los países de la UE 15, en España se dejaron pasar las oportunidades para disminuir la desigualdad en los periodos de bonanza. Todas las dimensiones de la pobreza sociológica muestran cómo sus distintos indicadores han ido empeorando en el período de crisis, poniendo en evidencia cómo la fractura social se ensancha, afectando ya la exclusión social al 21,9 % de los hogares españoles y al 25,1 % de la población (11,7 millones de personas). Mientras que el colectivo en situación de exclusión severa alcanza los 5 millones de personas (10,9 % de la población española). El núcleo central de la sociedad española, que denominamos como integración plena, ha perdido 15 puntos porcentuales desde el 2007 siendo ya minoritaria en el 2013 (34,3 %). (Luis Gómez, 22/02/2016)
Una de las características del pensamiento económico dominante hoy en la mayoría de partidos gobernantes de sensibilidad conservadora (como el PP), liberal (como Ciudadanos y Convergència) o socioliberal (como la Tercera Vía, incluyendo el PSOE) es acentuar que el objetivo de sus políticas económicas y sociales es garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, facilitando que cada uno de ellos pueda tener las mismas oportunidades de subir en el ascensor social, de tal manera que todos tengan la misma probabilidad de llegar a los niveles superiores de ingresos, de reconocimiento y de prestigio que deseen y que sus propios méritos les permitan. Desde esta perspectiva, el objetivo de sus políticas públicas no es tanto reducir las desigualdades, sino ofrecer las oportunidades para que todas las personas puedan llegar al nivel superior deseado, y que su capacidad les permita.
Este mensaje aparece en muchas formas diferentes. Una de ellas es, por ejemplo, el famoso dicho del Sr. Tony Blair, fundador de la Tercera Vía (y líder del Partido Laborista durante muchos años –concretamente entre 1994 y 2007-), que subrayaba constantemente que a él no le importaba nada que hubiera gente muy rica, pues lo que en realidad le importaba era que no hubiera pobres. Esto lo han dicho también casi todos los dirigentes políticos de los gobiernos españoles. Y en las áreas económicas lo han dicho prácticamente todos los ministros de Economía de los gobiernos españoles, incluyendo los del PSOE. En realidad, el Ministro Solchaga del gobierno socialista fue uno de los portavoces más contundentes de este mensaje durante el periodo de gobierno del PSOE. Y hoy tanto el Sr. Jordi Sevilla como el Sr. Tomás Garicano, jefes de los equipos económicos del PSOE y de Ciudadanos respectivamente han enfatizado que es un objetivo principal de sus estrategias el centrarse en garantizar la igualdad de oportunidades.
El error de tal doctrina
El error de esta estrategia es que toda la evidencia existente muestra que ha fracasado rotundamente. Un indicador, entre otros, es que los programas antipobreza han tenido muy poco impacto en reducir la pobreza en la mayoría de países. En realidad, los países que han resuelto más satisfactoriamente la pobreza han sido aquellos que han enfatizado las políticas redistributivas encaminadas a reducir las desigualdades sociales. La evidencia científica muestra claramente que a mayor desigualdad en un país, mayor es su pobreza. Los países con menor pobreza son los países menos desiguales, como los países escandinavos del Norte de Europa, donde el mundo del trabajo ha tenido gran influencia en las instituciones representativas. Ha sido en los países del sur de Europa, donde el mundo del capital ha sido más influyente, y el del trabajo más débil, en los que las desigualdades son mayores y la pobreza es también mayor.
Una situación idéntica ocurre con las políticas públicas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades. Analizando la movilidad intergeneracional vemos que aquellos países que tienen menor desigualdad de rentas tienen también mayor movilidad intergeneracional. Comparando el porcentaje de niños de familias pertenecientes al 20% de renta inferior de un país que alcanzan a llegar al 40% del nivel de renta superior a lo largo de su vida, se ve que en los países que tienen mayores desigualdades de renta (como es EEUU) este porcentaje es mucho menor (18%) que en los países del norte de Europa -Suecia, Dinamarca y Noruega-, donde tales porcentajes son mucho mayores (28%, 33% y 27% respectivamente). En España tal porcentaje es más cercano al de EEUU que al de los países escandinavos. En realidad, la movilidad generacional es bastante limitada en EEUU, realidad que ha aparecido con toda intensidad en los últimos treinta años. El “sueño americano” está desapareciendo muy rápidamente, habiendo más movilidad vertical en los países del norte de Europa, conocidos por su hincapié en la reducción de las desigualdades, consecuencia de la gran influencia del mundo del trabajo sobre sus instituciones políticas. De hecho, el nivel de pobreza de un país depende de las relaciones de poder dentro de cada país. A mayor poder del mundo del capital, mayores desigualdades y mayor pobreza, y a mayor poder del mundo del trabajo, menores desigualdades y menor pobreza.
Las causas políticas de la pobreza
El hecho de que las estrategias orientadas a ofrecer la igualdad de oportunidades (que las opciones políticas de sensibilidad liberal priorizan por encima y a costa de las políticas redistributivas) hayan fracasado se debe a que no tocan la mayor causa de que no exista igualdad de oportunidades en un país y que es, ni más ni menos, que la enorme concentración de poder económico y financiero, que se reproduce a través de las instituciones llamadas representativas, y que dificulta la movilidad social en un país. La evidencia científica de que ello es así es contundente. A pesar de ello, tales opciones políticas continúan enfatizando esta estrategia de igualdad de oportunidades para evitar que se enfaticen las políticas redistributivas sin atreverse a corregir la enorme concentración de rentas y riqueza que existe en el país. El caso de España, incluyendo Catalunya es un ejemplo de ello. Y lo que es más preocupante es que tal tema apenas tiene atención en el llamado pacto entre PSOE y Ciudadanos, en que el famoso “rescate social” asume que puede resolver la pobreza sin afectar la distribución del poder económico y político del país. Así de claro.
(Vicenç Navarro. 10/03/2016)
El día 24 del pasado mes de mayo casi todos los diarios en papel o digitales, emisoras de radio y cadenas de televisión abrían en portada con el siguiente titular: “El 22% de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza”. Y es que ese día el Instituto Nacional de Estadística había publicado la encuesta de condiciones de vida, estudio estadístico anual dirigido a los hogares, que se realiza en todos los países de la Unión Europea. Se trata de una estadística armonizada, de acuerdo con el Tratado 1177/2003.
Son muchos los aspectos relevantes que pueden extraerse de esta encuesta, pero antes que nada conviene situar las cosas en sus justos términos. La exageración y la demagogia casi siempre terminan volviéndose en contra y desautorizan la totalidad de la argumentación, quitando la razón incluso en aquella parte que puede resultar totalmente correcta.
La pobreza que señala la encuesta no es absoluta, sino relativa. Podríamos decir que más que la indigencia el índice mide la desigualdad, ya que considera incluidos en ese colectivo a los hogares cuyos ingresos netos anuales son inferiores al 60% del ingreso medio (mediano) del país en estudio. Sus condiciones económicas y sociales, por tanto, dependen del nivel de vida y de la renta nacional del Estado al que se pertenece. Los que la encuesta aquí y ahora considera pobres poco tienen que ver con los que se tomaría por tales en los países subdesarrollados o emergentes, ni siquiera con los de otras naciones europeas. Nada que ver los pobres de Luxemburgo, Holanda o Alemania con los de Polonia, Lituania o Rumania.
Parece bastante probable que los pobres de Dinamarca sean más ricos que el 90% de los búlgaros, teniendo en cuenta que el salario mensual medio de Dinamarca (3.706 euros) es diez veces el de Bulgaria. Es por eso por lo que carece de sentido que Eurostat facilite como índice del umbral de pobreza de Europa (de los 28) el 17,2% y de la Eurozona el 17.1%, como tampoco significa casi nada que la Comisión afirme que en Europa hay 122,3 millones de pobres. Suma churras con merinas. Y es que estamos a años luz de constituir una verdadera unidad política; si lo fuéramos, los umbrales de pobreza deberían elaborarse tomando como referencia para todos los países el 60% del ingreso neto medio (mediano) de la Unión Europea. De esta forma, sí sería posible ver la distribución real de la pobreza y en qué países se acumula. Pero tal vez eso es lo que se intenta ocultar, porque en tal caso aparecería de manera evidente la contradicción y la locura del proyecto europeo.
La relatividad del concepto de pobreza también aflora con el tiempo. Lo que hoy llamamos pobres en España seguramente tampoco tiene mucho que ver con los pobres de los años 50, 60 e incluso 70. Es muy probable que las condiciones de vida de nuestros jóvenes indignados sean bastante mejores que las de sus padres y abuelos, lo que no quiere decir que no tengan motivos para el enojo, porque para algo la renta per cápita se ha aproximadamente duplicado en los últimos cincuenta años. La indignación de los jóvenes y de los no jóvenes se justifica por el hecho de que no existe ninguna razón económica para que se pierdan las conquistas sociales y económicas conseguidas y para que, por el contrario, no se continúen incrementado si, como es perfectamente posible, la renta per cápita mantiene una evolución similar a la seguida en el pasado.
El hecho de que esta estadística no constituya un buen indicador de la pobreza absoluta no implica que no nos suministre información sumamente interesante, en especial acerca del grado de desigualdad que afecta a una sociedad. Lo que convierte irritante a la pobreza es principalmente la falta de equidad con la que a menudo va asociada. Un primer dato a resaltar es la falacia que se esconde tras la exaltación que tertulianos, comentaristas y políticos realizan acerca de la clase media, tomando por tal la que no lo es. Según la encuesta, el ingreso anual neto por hogar se sitúa en 26.092 euros, muy alejado de las rentas de todos aquellos que se identifican con la clase media y que, en una especie de victimismo, se sienten enseguida perjudicados por toda medida fiscal progresiva.
Los resultados de la encuesta nos indican también que la llamada recesión económica ha dañado fuertemente el ingreso medio de los españoles y, además, algo que ya sabíamos: lo ha hecho de manera desigual recayendo en mayor medida sobre las rentas bajas, por lo que el umbral de pobreza ha subido a lo largo de estos años en dos puntos y medio. Así mismo, nos demuestra que una cosa es la macroeconomía y otra la microeconomía, y que las crisis económicas dejan en las sociedades secuelas muy profundas que perduran mucho más allá de la reconstrucción de los datos macroeconómicos. Los últimos resultados señalan que la recuperación de las tasas de crecimiento solo está sirviendo para que el umbral de pobreza deje de aumentar, incluso para que descienda levemente, pero que tardará mucho en alcanzar (si es que un nuevo empeoramiento de la actividad económica no se lo impide) los niveles anteriores a la crisis.
La situación habría sido sin duda mucho más dura sin la política redistributiva del Estado, que corrige la desigualdad en el reparto de la renta que realiza el proceso productivo; gracias a ella, el umbral de pobreza se reduce nueve puntos (del 31 al 22%), según consideremos los ingresos, bien brutos, es decir, tal como se generan en el mercado, o bien netos, después de la actuación fiscal y presupuestaria del Estado. El maltratado Estado del bienestar sirve de paracaídas y ha sido la única tabla de salvación a la que han podido aferrarse muchas familias. Comparativamente con otros países europeos, España se encuentra en la media tirando hacia abajo; desde luego el impacto del Estado es menor que en los países nórdicos como Finlandia, Dinamarca (15 puntos) o Suecia (13 puntos) y también menor que en Inglaterra (13 puntos), Bélgica (12 puntos), Francia, Austria y Luxemburgo (11 puntos), Holanda (10 puntos) e incluso sorprendentemente que en Grecia (14 puntos); pero se mantiene a la par de Alemania y es superior que en Portugal y en Italia, con siete y cinco puntos respectivamente. Si existe una constante es que en todos los países la política redistributiva de la Hacienda Pública se ha reducido en los últimos años.
La encuesta facilita también información acerca de cómo se distribuye territorialmente la pobreza. A diferencia de la Unión Europea -que por mucho que pregone otra cosa no deja de ser nada más que una unión comercial y financiera-, en España al constituir, hoy por hoy y mal que a algunos les pese, una unión política, el umbral de pobreza de cada Comunidad Autónoma se calcula con referencia al ingreso neto nacional, de manera que en este caso el índice sí expresa la distribución real de la pobreza. Frente a una tasa nacional del 22,1%, las “regiones explotadas”, Navarra, País Vasco y Cataluña, poseen las tasas de pobreza más reducidas (9,8; 10,9 y 13,9%, respectivamente); mientras que las “regiones explotadoras”, Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, (35,7; 31,8; 29,0; 28,5%, respectivamente), arrojan las más elevadas del país. Y eso después de la acción redistributiva del Estado, de la que están ausentes País Vasco y Navarra, y que tanto incomoda e irrita al nacionalismo catalán que quiere la independencia gritando que España les roba. Lo más indignante es que muchos de los que se declaran de izquierda caen en esa trampa.
(Juan Francisco Martín Seco, 04/06/2016)
Según el Instituto Nacional de Estadística, 13 millones de españoles se encuentran en riesgo de exclusión social porque carecen de ingresos o porque los que perciben son insuficientes para atender las necesidades básicas. El último informe de Cáritas confirma ese desastre, añade que la situación es particularmente dramática en algunas regiones, a la cabeza de ellas en Andalucía, y pide un salario social que costaría 2.000 millones para atender con urgencia los casos más desesperados. A la luz de esas y de otras muchas cifras que abundan en la misma dirección, está claro que la pobreza y la fractura social constituyen el mayor problema económico, social y hasta moral de este país. Y, sin embargo, el asunto aparece sólo tangencialmente en la campaña electoral en curso.
En más de un programa de los partidos concurrentes figuran medidas destinadas a paliar esos problemas. En el de Podemos-IU de manera más amplia y precisa que en ningún otro. Este viernes el PSOE ha concretado sus propuestas. Pero en el debate electoral al que asistimos día tras día, no pocas veces con espanto, la pobreza que asola a amplios estratos de la población española es la gran ausente. Se hace como si no existiera. El PP da un paso más y promete que en un par de años bajará los impuestos si gobierna. Es decir, confirma por adelantado que el Estado dispondrá de menos dinero para hacer frente a la emergencia social. Cuando el gasto en ese capítulo no ha dejado de descender desde que Mariano Rajoy está en La Moncloa. Y si no que se lo pregunten a los parados que no perciben subsidio alguno. Que ya están muy cerca de ser la mitad del total, buena parte de ellos de larga duración.
La desfachatez de la derecha resulta agravada por la noticia reciente de que en 2015 disminuyó la recaudación fiscal. Como era de esperar, dadas las rebajas de impuestos decididas por el gobierno y por la plena vigencia, sin recorte alguno, de las muchas exenciones y subvenciones fiscales que están vigor en nuestro país, no pocas de ellas totalmente injustificables. Pero con todo y con eso, tales cuestiones no están en la primera línea del debate político.
Tales olvidos no pueden ser casuales. Más bien hay que pensar que son decisiones de los estrategas electorales. Pero, ¿por qué dejar de lado la pobreza y la fractura social si todas las encuestas, y particularmente las del CIS, indican que una mayoría abrumadora de españoles es consciente del problema? Sólo cabe una explicación: que esos estrategas, o cuando menos los de los grandes partidos, consideran que mucha gente cree que por muy grave que sea, y aunque incluso ella misma lo padezca directa o indirectamente, ese problema no tiene solución política. Algo así como que la pobreza es una plaga que nos cae del cielo y que no hay más remedio que convivir con ella, cada uno apañándoselas como pueda, hasta que un día ese mismo cielo decida acabar con ella.
Tal fatalismo, imposible de cuantificar a la luz de los datos disponibles, pero que seguramente no es pequeño, cuadra muy bien con las actitudes de buena parte de los españoles hacia la acción política y hacia la democracia misma. Que se caracteriza por un distanciamiento hacia las mismas, como si no fueran asuntos que en los que también ellos deben implicarse. Ese rasgo nos ha diferenciado siempre de los países de mayor tradición democrática. Cuarenta años de franquismo no pasaron en balde. Y la baja participación en la política por parte de la mayoría de la ciudadanía durante los años del asentamiento y desarrollo de la nueva democracia no propició un cambio sustancial en ese capítulo.
La situación se ha modificado en los últimos años. El 15-M es la más clara expresión de ello. Pero los electorados que siguen vinculados a los partidos tradicionales siguen siendo proclives a no pedir más a sus dirigentes en estos asuntos, sobre todo si existe el riesgo de que una acción decidida contra la pobreza puede afectar a sus intereses individuales, por vía de mayores impuestos o de un recorte de los beneficios del Estado social que ellos perciben.
Los electores del PP se conforman cuando Mariano Rajoy les dice que la pobreza se reducirá con más crecimiento económico. Cuando las cifras confirman que eso es totalmente falso: el ingreso medio anual por hogar y por persona cayó un 0,1 % en 2015, un año en el que el PIB creció un 3 %. La pobreza y la desigualdad son males que vienen de antes y que la crisis ha enquistado en la estructura social y económica y que los salarios de miseria que hoy percibe cerca de un tercio de la población laboral no van a resolver. Hace falta una acción política específica y de gran envergadura para hacerles frente. Pero esa necesidad no aparece en el debate electoral de estos días.
El otro argumento que se esgrime para disuadir a quienes, como Podemos-IU, piden iniciativas muy firmes en esa dirección es que la política económica de la UE, no va a permitir alegrías en esa dirección. Es pronto aún para valorar si ese impedimento, que sin duda ha existido desde 2010, va a ser redimensionado en un futuro como consecuencia de la crisis profunda que padece la UE y que puede agravarse mucho si los británicos deciden abandonarla ese 23 de junio: una posibilidad que los sondeos han vuelto a consolidar en los últimos días.
Lo que sí se debe hacer ahora mismo es proponer una política contra la pobreza por la que habrá que luchar también en Bruselas. Y lo de que ya se sabe cómo le fue a Grecia por intentar algo parecido no vale. Porque las condiciones españolas son sustancialmente distintas de las de ese país. Porque España tiene margen para esa negociación. Y porque no hay más remedio que dar esa batalla.
(Carlos Elordi, 04/06/2016)
El informe SOS16 revela algunos datos y tendencias muy preocupantes. Según la AEMET la temperatura media alcanzó +0,94ºC en 2015 sobre la media del período de referencia 1981-2010 (¡piensen en 10 años manteniendo esta tendencia!). 2015 fue un año “extremadamente cálido”, “muy seco”, con un “23% menos de lluvia que lo normal”, y mayor irregularidad de precipitación, lo que refuerza las tendencias del clima observadas desde hace décadas. En 2015 los incendios forestales quemaron el doble de superficie forestal y el triple de árboles que el anterior, lo que supone una fuerte amenaza sobre la biodiversidad.
Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan creciendo en España en 2014 (un 1%) y 2015 (un 4%, al menos) mientras en toda Europa disminuyen un 30%. En este aumento influye que 2015 ha sido año record en consumo de carbón y nefasto en inversión en renovables. Otra evidencia, esta vez proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional, tiene que ver con los rápidos e insostenibles cambios de ocupación del suelo. Si hasta 1987 se habían artificializado en España 700.000 hectáreas; entre esa fecha y el 2011 (último dato disponible) se habían trasformado otras 600.000, hasta alcanzar el 2,5% del país. Entre 2005 y 2011 la tasa media de artificialización alcanzó las 109 hectáreas diarias. En los primeros 500 metros de costa se han transformado dos hectáreas diarias... En las franjas interiores el ritmo es todavía mayor.
Respecto a calidad del aire y exposición de población el Barcelona Supercomputing Center estima que más del 25% de la población española está sometida diariamente a niveles de contaminación inadmisibles y peligrosos. Más del 50% de las masas de agua interiores incumple los niveles de calidad de la Directiva de Aguas; 800 núcleos urbanos siguen vertiendo sin control; España solo depura el 84% de sus aguas residuales y mantiene vigentes cuatro expedientes en el Tribunal Europeo de Justicia (el último, de 2015). La Fundación Nueva Cultura del Agua revela que el Índice de Explotación Hídrica supera el 40% (estrés severo) en casi todas las demarcaciones por detracciones agrarias, responsables del 70% de la demanda. La economía circular no acaba de despegar,la recuperación y el reciclaje han mejorado pero todavía les queda un largo recorrido. La adaptación al Cambio Climático todavía no se ha iniciado. Siguen existiendo carencias en la conservación de la biodiversidad.
Los indicadores socioeconómicos están todos ellos íntimamente relacionados y suponen un festival de cifras negativas, excepto para algunos indicadores “macro”. El paro juvenil (47,5%) y el de larga duración son escandalosos. Aunque el paro ha disminuido en 2015 se ha alcanzado el máximo de precariedad entre los asalariados. Más de tres millones de personas han descendido a la parte baja de la distribución de la renta y la renta disponible neta ha pasado de 17.042 euros en 2009 a 15.408 en 2015; el riesgo de pobreza ha variado del 20,4% al 22,1%; la insolvencia alimentaria puede afectar a 1,9 millones de personas. En 2014, 2.982.272 niños y niñas vivían en situación de riesgo de pobreza o exclusión.
El informe SOS16 revela algunos datos y tendencias muy preocupantes
La Encuesta de Condiciones de Vida dice que 624.308 hogares no pueden garantizar una alimentación adecuada. La pobreza energética medida por la Asociación de Ciencias Ambientales se ha incrementado en un 22% entre 2012 y 2014 (últimos datos disponibles) y supera la media de la UE27 y el valor de 2007, al tiempo que tenemos una de las energías más caras. Apenas se cuenta con un 1,1% de vivienda protegida (32% en Holanda; 17% en Francia) y son necesarios 7,4 años de salario para sufragar la compra de una vivienda (una media razonable sería cuatro años). Todos estos hechos incrementan la desigualdad, que alcanza el valor 34 del Gini en 2014; la tasa 20-80 ha crecido igualmente en un 15,9% entre 2009 y 2014. Los datos para otras áreas clave también son negativos: harían falta casi 142.000 enfermeros más para alcanzar la media europea (508 en España frente a 811 enfermeros/100.000 habitantes); -12,64% del PIB menos en 2016 que en 2009 en educación, malos los resultados PISA; preocupante desigualdad salarial y en distribución del tiempo por género; los recortes en gasto eficiente en I+D+i (superiores a los de Grecia, Portugal, Italia e Irlanda). Nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo ha bajado hasta el 0,13% en 2015 (la meta es superar el 0,7%).
Y se detectan contradicciones: el desperdicio de alimentos (1.329.500 toneladas métricas en 2015; séptimo lugar de la UE) convive con estados de malnutrición. Exportamos importantes producciones “ecológicas” mientras no se consumen en colegios, comedores e instalaciones de la Administración. Se eleva el consumo de fertilizantes y pesticidas. Se obstaculiza la producción de fotovoltaica mientras tenemos millones de tejados de instalación potencial y sufrimos pobreza energética.
El Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional ha alcanzado las peores puntuaciones de los últimos 15 años y se sitúa muy alejado de los valores de nuestro entorno europeo. En los índices de felicidad de NNUU y el OCDE Better Life Index los datos indican que estamos en una situación intermedia en los rankings si bien nos hundimos en las escalas conforme nos sumergíamos en la crisis.
Los indicadores socioeconómicos están todos relacionados y suponen un festival de cifras negativas
El trabajo aporta, además, mapas interactivos de las principales evidencias de cambio climático, de puntos negros de contaminación, así como infraestructuras sobredimensionadas o inacabadas. Concluyendo la visión sobre el país estamos de acuerdo con el último Nobel de Economía, Angus Deaton que ha señalado que la “mezcla de austeridad y corrupción” o de “recortes y escándalos políticos constituye un cóctel de alto riesgo”. Siguiendo también a este profesor, “creemos que había alternativas que seguramente habrían sido mejores para evitar el aumento de la desigualdad y para salir antes de la crisis”.
SOS16 sigue la organización de los 17 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, asumida por España a finales de 2015 junto a 192 países. Los 55 indicadores ambientales, económicos, sociales y sintéticos se organizan alrededor de la sistemática de la ONU.
Está claro que no tiene sentido hacer un “mapa a escala uno a uno”, como decía Borges, sería inútil. SOS16 muestra una visión general y responde a dos obsesiones: la primera, basarse en la mejor información disponible producida por los mejores en cada materia; la segunda, intentar llegar al máximo de ciudadanos y de decisores para evitar que se alegue “ignorancia” o que se legisle “ignorando” (sería prevaricación). La información emitida, sometida al chequeo de un Comité Científico acreditado, trata de ser veraz, objetiva y útil para la toma de decisiones. En diferentes procesos electorales como las recientes elecciones españolas, o las peruanas o en el proceso Brexit, los aspectos de la sostenibilidad han sido absolutamente ignorados pese a que el clima es actualmente un monstruo, la salud esta siendo afectada y los recursos naturales están en peligro.
La Agenda 2030 será para los próximos años el estándar organizativo de los informes sobre sostenibilidad. Por todo ello parece muy importante, a la vez que divertido, seguir con estos informes para empezar a medir si nos dirigimos o no hacia un futuro más sostenible.
Nuestras mediciones son importantes no sólo porque nos dicen cómo lo estamos haciendo, sino porque sirven como guías para la formulación de políticas
(C. ALFONSO, F. PRIETO Y R. ESTÉVEZ 01/08/2016)
La pobreza es la aflicción más cruel de la humanidad. Si usted es extremadamente pobre, ni siquiera puede evitar las enfermedades fácilmente curables que causan una de cada seis muertes humanas. Sus pulmones probablemente estén llenos de contaminación ambiental porque en el interior de su casa, al igual que otros 2.700 millones de personas, usted cocina y se mantiene cálido con combustibles como el estiércol y la madera -con el mismo efecto que tiene fumar dos paquetes de cigarrillos por día-. Una dieta inadecuada hace que sus hijos crezcan con un mal desarrollo físico y que su desarrollo cognitivo también se vea afectado, lo que se traduce en una pérdida de entre 4 y 8 puntos de cociente intelectual en promedio. Esta privación lleva a un estrés y a una desesperación profundos, que tornan difícil hacer algo para mejorar su vida.
Por supuesto, el mundo ha hecho grandes progresos en la lucha contra la pobreza. En 1820, nueve de cada diez personas vivían en condiciones de extrema pobreza. El Banco Mundial estima que, por primera vez en la historia de la Humanidad, la tasa de pobreza global cayó a cifras de un solo dígito en 2015. Hoy el 9,1% de la población del mundo, o casi 700 millones de personas, vive con menos de 1,90 dólares por día (o el equivalente a un dólar en 1985).
Este umbral de 1,90 dólares para la extrema pobreza es, en realidad, un límite ajustado: no es lo que un turista adinerado podría comprar en un país en desarrollo donde las cosas cuestan poco. Es lo que un norteamericano podría comprar en Estados Unidos por 1,90 dólares. El nivel se ajusta al poder adquisitivo equivalente en la moneda local.
El difunto economista Anthony Clunies Ross hizo un intento inicial de calcular el costo de resolver el problema de la pobreza para siempre, estimando cuánto dinero haría falta en concepto de transferencias de efectivo para sacar a cada persona del planeta de la pobreza.
Actualicemos su abordaje (un ejercicio que también llevó a cabo recientemente la Brookings Institution). Podemos empezar por analizar, por ejemplo, el caso de Indonesia -con unos 257 millones de habitantes, el cuarto país más poblado del mundo-. Hace apenas 20 años, aproximadamente la mitad de los indonesios eran pobres, mientras que en 2014 (el cálculo más reciente) había apenas poco más del 8%, o 21 millones de personas, por debajo del umbral de 1,90 dólares por día. En promedio, a esos indonesios les faltan 29 centavos para llegar a 1,90 dólar; de modo que 21 millones de personas necesitan 29 centavos más por día -o alrededor de 6 millones de dólares en total- para salir de la extrema pobreza. En un año, eso suma 2.200 millones de dólares.
Teniendo en cuenta que esto se basa en lo que los norteamericanos pueden comprar por 2.200 millones de dólares en Estados Unidos, el costo real en rupias indonesias sería mucho menor. El costo del tipo de cambio sería de unos 700 millones de dólares reales.
Con un cálculo de 268 millones de personas en condiciones de extrema pobreza en la última encuesta de 2011, la India es el hogar de la mayor cantidad absoluta de pobres en el planeta. Cada uno, en promedio, está 38 centavos diarios por debajo de la línea de extrema pobreza. Para la India, el costo del tipo de cambio alcanza casi 11.000 millones de dólares.
Los países donde más cuesta acabar con la pobreza serían la República Democrática de Congo y Nigeria. En el primero, el 77% de la población es extremadamente pobre y está un dólar por debajo de la línea de pobreza en promedio. Combinado con un tipo de cambio débil, el costo para la República Democrática de Congo asciende a más de 12.000 millones de dólares reales.
Si ajustamos los números por la falta de datos de estados como Corea del Norte, Yemen y Zimbabue, el costo total de erradicar la pobreza en base a los últimos datos disponibles parece ser algo menos de 100.000 millones de dólares reales. Brookings ha extrapolado tendencias anteriores y datos de otros países dentro de las regiones, y el resultado es que el costo en 2015 bien podría ser tan bajo como 75.000 millones de dólares al año. Para poner esta cifra en contexto, el mundo gasta 140.000 millones de dólares en ayuda para el desarrollo cada año.
Por supuesto, este es un ejercicio de pensamiento con limitaciones. En el mundo real, no sería posible identificar a todos los pobres necesitados del mundo y distribuir exactamente 29 centavos o 38 centavos sin incurrir en costos mucho mayores. Pero sí nos permite identificar la magnitud del mayor problema del mundo.
Se espera que haya poco menos de 400 millones de pobres en 2030, y el crecimiento del ingreso debería erradicar la pobreza casi por completo en 2060. En base a esta información, podemos calcular el futuro costo agregado de erradicar la pobreza en aproximadamente 1,5 billón de dólares. Si apartamos ese dinero hoy en un fondo (que generaría intereses en los próximos 45 años), necesitaríamos poco menos de un billón de dólares para erradicar la pobreza humana para siempre.
Un billón de dólares parece mucho. En verdad, es el equivalente de aproximadamente el 1% del PIB global anual, 18 meses de gasto militar en Estados Unidos o una veinteava parte de la deuda nacional de Estados Unidos. También es el equivalente del costo que implica apenas un año del acuerdo climático de París, que promete -si seguimos pagando un billón cada año- frenar las alzas de la temperatura en 0,17°C en 2100.
La verdadera tragedia es que la mejor solución para la pobreza no costaría nada. El crecimiento económico generalizado siempre ha sido el camino más efectivo para reducir la privación: en el transcurso de 30 años, la racha de crecimiento económico de China colocó inesperadamente a unos 680 millones de personas por encima de la línea de pobreza. Un acuerdo de libre comercio global -como una conclusión exitosa de la Ronda de Doha para el Desarrollo, hoy estancada- probablemente sacaría a otros 160 millones de personas de la pobreza.
El escepticismo global respecto del libre comercio de parte del presidente norteamericano, Donald Trump, y otros significa que nos estamos perdiendo una oportunidad increíblemente importante. Mientras tanto, deberíamos abogar por las inversiones más fructíferas para el desarrollo: invertir en nutrición e inmunización infantil, educación para la primera niñez y becas para niñas que permitan mejoras significativas y duraderas de los niveles de salud e ingresos.
Pero también deberíamos tomar conciencia de que, por primera vez en la historia, el fin de la pobreza está realmente al alcance de la humanidad en términos financieros. Y deberíamos desafiar a nuestros líderes políticos a que respondan por políticas costosas que arrojan un beneficio mucho menor.
Bjørn Lomborg es director del Centro de Consenso de Copenhague y profesor visitante en la Escuela de Negocios de Copenhague.
(Bjørn Lomborg, 02/05/2017)
