Globalización y desempleo:
La partición de la cadena de valor:
China e India en la tierra plana:
La globalización y los movimientos de mano de obra:
Los países emergentes y la desglobalización:
Deslocalización y dumping social:
Desafíos globales:
Clase trabajadora perjudicada:
Clase media occidental:
Europa-USA:
Cuestionamiento:
Trucos:
Socialdemócratas:
Deslocalizar:
[El nuevo ejército de reserva de la tierra plana:]
Hace unos meses, durante una estancia en Londres, me fui un día a visitar la tumba de Karl Marx (1818-1883) en el cementerio de Highgate, y después de esperar un rato a que abriese el parque-cementerio y de pagar el correspondiente ticket de 2 libras –al cambio 2,5 euros-, me dirigí hacia la tumba del fundador –junto con Friedrich Engels- del socialismo científico: allí estuve un rato sólo, con la única compañía de un ciudadano chino, que había ido a rendir homenaje al filósofo, historiador, sociólogo, economista y político alemán. Al contemplar la descomunal cabeza de Marx que allí se encuentra y la famosa inscripción que figura en la parte inferior: “trabajadores de todo el mundo uníos”, se me vino a la mente lo que pensaría don Carlos de la situación económica y política actual, tan alejada de aquella sociedad burguesa que impulsó la revolución industrial a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX. Los párrafos siguientes son un intento de reflejar de forma esquemática la problemática de la economía actual, dejando al margen todo lo referente a los aspectos del turbulento mundo financiero.




Todo comenzó con la crisis del petróleo (y la no convertibilidad del dólar) de la segunda mitad de los setenta del siglo pasado y la de la deuda de los países en vías de desarrollo que se produjo una década más tarde: con ello se acabó la ola de crecimiento económico, que había comenzado en los años cincuenta y que propició una ola de globalización económica. La crisis actual es el final de un ciclo de auge de la economía mundial, de casi dos décadas, bajo la hegemonía de Estados Unidos, que arranca con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, que supuso la desaparición del bloque soviético y la Guerra Fría, y permitió que el modelo neoliberal anglosajón que se había impuesto en la década de los ochenta como referencia (Ronald Reagan y Margaret Thatcher), sirviese como ejemplo a otros modelos de capitalismo ligados al Estado Social de Derecho (el llamado capitalismo renano). Este modelo neoliberal fue exportado, con grandes sufrimientos para las poblaciones de muchos Estados del mundo en vías de desarrollo, a través de la reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y concretadas en las políticas del llamado Consenso de Washington: desregulación de mercados, reducción del sector público y privatizaciones, reducciones fiscales a las rentas más altas, consolidación fiscal, debilitamiento sindical, mayor inseguridad económica y privatización de las pensiones. En ese contexto, la existencia de un Estado de Bienestar, considerado por el Nobel en Economía, el indio Amartya Sen, como la gran aportación de Europa al mundo, pasó a ser la causa de todos los males de la economía europea, acusada de euroesclerosis, frente al modelo norteamericano. Esta opinión ha venido siendo compartida por muchos economistas, entre ellos el también Nobel en Economía, el norteamericano Gary Becker, que atribuyen al desarrollo del Estado de Bienestar europeo los altos impuestos y la baja creación de empleo.
Por otra parte, no hay que olvidar que en política económica, los ciclos económicos transforman también las recetas a seguir: John Maynard Keynes (1883-1946) salvó al capitalismo defendiendo la intervención del Estado en la actividad económica a través de la demanda agregada, recomendación que fue seguida en los Estados Unidos por el
New Deal de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) y por los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Este programa de política económica, con variantes nacionales en cuanto a niveles de intervención, fiscalidad y sector público empresarial, dio lugar en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado a la etapa de mayor crecimiento económico y al logro del pleno empleo que se experimentó en el mundo occidental: la Edad de Oro del crecimiento. Como nos recuerda el reciente Nobel en Economía, Paul Krugman, este proceso originó una sociedad de clases medias en Europa y Estados Unidos, territorios en los que la seguridad y la cobertura de riesgos era un valor implantado en sus sociedades. Sin embargo, el modelo de crecimiento que se fue imponiendo en las décadas posteriores, regido por la desregulación económica y la codicia de las ganancias, ha arrumbado la cohesión social, sobre todo en Estados Unidos, en donde la desigualdad económica ha sido el patrón de comportamiento de los últimos años y en donde el triunfo social se ha identificado con el mundo financiero de Wall Street .



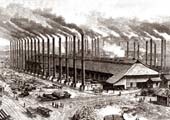
La globalización actual:
También hay que preguntarse acerca de qué es lo que caracteriza al proceso de globalización actual. Este proceso de globalización económica comienza después de la Segunda Guerra Mundial de forma muy lenta, si bien el proceso de apertura económica se intensifica a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado, conformando la creciente ola de globalización de la que tanto se habla en la actualidad. En este sentido, hay un consenso bastante extendido que el motor de la última globalización ha sido el intenso crecimiento del comercio mundial. Este hecho queda de manifiesto con los datos siguientes: entre 1950 y 2004, la producción mundial, es decir, el Producto Interior Bruto (PIB) que se genera en todos los países del mundo, se multiplicó por siete. Sin embargo, en ese mismo período, el comercio mundial, medido a través de las exportaciones, se ha multiplicado por veinticinco. A su vez, la población casi se triplicó, pues pasamos de ser 2.500 millones de ciudadanos en el mundo en los años cincuenta a casi 7.000 millones de habitantes en 2012.
Como ha crecido la producción más que la población, el ingreso mundial por habitante se ha incrementado de forma significativa, situándose en torno a los 5.000 dólares. Sin embargo, la distribución espacial del ingreso es muy desigual: en lo que llamamos Occidente, la cifra de la renta per cápita se sitúa por encima de los 20.000 dólares, mientras que en el resto del mundo apenas llega a los 3.000 dólares por habitante. Esas diferencias de niveles de ingresos requieren de algunas matizaciones para entender mejor el proceso de globalización actual.
Cabe recordar que desde los años ochenta del siglo pasado las pautas del comercio internacional han experimentado cambios muy significativos. El primero de ellos es que, en contra de lo que cabría esperar, no es el comercio de servicios el que ha aumentado su peso en el comercio mundial, pues si bien el comercio de servicios aumentó en los primeros años ochenta, pocos tiempo después comenzó a disminuir su importancia relativa en el comercio total de bienes y servicios. En realidad, lo que se ha incrementado de forma muy importante a lo largo de las tres últimas décadas es el comercio de productos manufacturados y en particular el relacionado con los productos intermedios industriales. Y ese crecimiento espectacular de los productos manufacturados ha sido posible por una razón fundamental: las innovaciones en el transporte y las comunicaciones han abaratado los costes de transporte y han facilitado el que la producción de un bien se pueda descomponer en varias fases. Esto permite que un determinado producto se fabrique en diferentes lugares del mundo, buscando que cada fase productiva se realice allá donde sea más barata su producción, lo que ha dado lugar a un proceso de partición de la cadena de valor y, en definitiva, a procesos de desfragmentación de la producción, lo que ha generado un aumento del volumen de comercio de productos intermedios, es decir, de aquellos productos que no están destinados al consumo, sino que van de un sitio a otro para ser utilizados en sucesivos procesos de fabricación.




Un ejemplo de esa partición de la cadena de valor y de lo que está pasando en el mundo puede encontrarse en el proceso de producción de la famosa muñeca Barbie, que hace unos años se vendía en los Estados Unidos a unos nueve dólares. Esta muñeca, que se fabrica en China y después se monta en Filipinas y otros lugares de Asia y al final se envía a Estados Unidos vía Hong Kong, tenía un coste de producción que no superaba un dólar. Esto supone que los ocho dólares restantes de los nueve que se pagaban por la muñeca, si se descuenta el coste de transporte, se destinan a la retribución de las actividades de diseño, marketing y a los beneficios de la empresa que tiene ubicada su sede central en los Estados Unidos.
Se pueden poner muchos ejemplos de este tipo. Tal es el caso de la empresa Dell, marca de ordenadores que es conocida por vender directamente al usuario, sin intermediarios. Esta empresa tiene seis fábricas en el mundo: China, Malasia, Irlanda, Brasil y dos en Estados Unidos. Con ellas, esta empresa, que tiene vocación mundial, trata de abastecer a todos los mercados del planeta. Dell tiene un sistema de producción muy afinado a través de una cadena de empresas proveedoras que suministran todos los componentes a través de una logística en la que las existencias de stocks en las distintas factorías Dell sólo es una cuestión de horas. Un número bastante elevado de los numerosos proveedores de Dell son empresas norteamericanas y japonesas establecidas en China, que utilizan patentes y tecnología de todos los lugares del mundo. El cambio tecnológico está haciendo al planeta mucho más complejo e interdependiente desde el punto de vista económico.
A este respecto, resulta revelador la conversación que al parecer mantuvo el recientemente fallecido Steve Jobs, cofundador y durante años consejero delegado de Apple, con el presidente Obama en la que le describió “lo sencillo que resultaba construir una fábrica en China, y señaló que en aquel momento era casi imposible hacer algo así en Estados Unidos, principalmente debido a las normativas y los costes innecesarios”. También le pidió al presidente norteamericano que encontrara la manera de formar a más ingenieros estadounidenses, asegurando que Apple contaba con 700.000 trabajadores en sus fábricas chinas, y eso se debía a que hacían falta 30.000 ingenieros sobre el terreno para prestar asistencia a tantos operarios, y era imposible encontrar a tantos técnicos en Estados Unidos para contratarlos. Con un continuo proceso de innovación en sus productos (iMac, iPod, iPhone, iPad), y esa estrategia de deslocalización de la producción a China, Apple ha conseguido convertirse en la empresa con mayor valor de mercado en términos de capitalización bursátil, habiendo superado la cotización de sus acciones los 700 dólares el 17 de septiembre pasado. En definitiva, la revolución tecnológica de la información y las comunicaciones (TIC), la fuerte rebaja de los aranceles, la liberalización de los movimientos de capital han hecho, en frase feliz del periodista norteamericano Thomas Friedman, que “la tierra se ha hecho plana”.
En esa tierra plana, China, con tasas de crecimiento que durante años se han mantenido en el entorno del 10 por ciento anual, lo que supone que su Producto Interior Bruto se duplica cada siete años, se ha convertido en la segunda potencia económica mundial. Las implicaciones del crecimiento de China son espectaculares, así según las estadísticas de la OCDE, pasó ya en el año 2006 a ser el primer exportador mundial de productos TIC (por ejemplo, produce anualmente más de 300 millones de móviles y ha comprado la división de portátiles de IBM, que comercializa con la marca Lenovo), localizándose en este país, de más de 1.300 millones de habitantes, una gran parte de la producción de las principales empresas transnacionales dado los bajos salarios chinos y el personal altamente cualificado que trabaja fuertemente controlado por un régimen político comunista. A pesar de sus espectaculares avances económicos, China es actualmente uno de los países en donde más ha crecido la desigualdad y en el que se según algunas estimaciones existe todo un ejercito de reserva de más de 400 millones de personas que malviven en las aldeas, dispuestos a ir a trabajar a las ciudades por salarios bajísimos y aceptando precarias condiciones de vida. Este ejercito de reserva chino, al que se pueden agregar la oferta de otros muchos millones de personas en países con bajos niveles salariales, significa que en los próximos años proseguirán las tendencias para una mayor deslocalización de la producción hacia estos países y una presión creciente para reducir los salarios y las condiciones de vida y trabajo en los países desarrollados.
Otra deslocalización de la actividad productiva que afecta especialmente a la industria del software, es la aparición en ciertas regiones de la India, como por ejemplo Banglore, de numerosas empresas que compiten a nivel mundial aprovechándose de una amplia oferta de una mano de obra altamente cualificada, pues debe tenerse presente que en este país asiático, de más de 1.000 millones de habitantes, todos los años salen al mercado laboral más de 250.000 técnicos (ingenieros, matemáticos y físicos) con un perfecto conocimiento del inglés. La apertura de la economía india a los mercados internacionales y la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha supuesto un cambio radical: mientras que en la década de los años noventa eran los físicos indios los que emigraban a Estados Unidos para cubrir el déficit de técnicos que generó el crecimiento de la industria tecnológica, ahora, dado el bajo coste de transporte en la red, lo que migra es el trabajo de esos técnicos que se quedan en su país trabajando en empresas que venden sus servicios a países desarrollados.
Esta distribución espacial de los procesos productivos hace que hablar, hoy en día, de economías nacionales resulte cada vez menos significativo, pues estimar el Producto Interior Bruto (PIB) de cada país comienza a ser una medida bastante poco representativa de lo que ocurre en la economía real, porque la actividad desarrollada por las grandes empresas multinacionales en diferentes países ha hecho desaparecer, en la práctica, gran parte de las fronteras nacionales.
Sin embargo, la fuerte aceleración experimentada por los flujos comerciales y los movimientos de capital entre los distintos países, no fueron acompañados por una liberalización en paralelo de los flujos transfronterizos de mano de obra: la movilidad laboral internacional sigue siendo muy reducida, lo que contrasta fuertemente con lo que ocurrió en el periodo de globalización de 1870-1913, cuando alrededor de 60 millones de europeos emigraron al llamado Nuevo Mundo (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos). En el proceso de globalización actual, los países industrializados únicamente han alentado la inmigración de mano obra muy cualificada procedente de los países en desarrollo, con lo que resurge de nuevo la preocupación por la fuga de cerebros de los países en vías de desarrollo.
Hace ya bastantes años que John Maynard Keynes (1883-1946) puso de manifiesto la naturaleza frágil y precaria del capitalismo y su tendencia inherente a producir consecuencias imprevistas e indeseadas. Así, su funcionamiento exhibía, de forma crónica, una incapacidad para satisfacer el bienestar humano: se producía escasez entre la abundancia. Y no se podía contar con que la famosa mano invisible de Adam Smith (1723-1790) mantuviera el pleno empleo. En lo fundamental, ello era una consecuencia de las conexiones entre la incertidumbre, las contradicciones entre los intereses individuales y el bienestar colectivo y la naturaleza del dinero en el capitalismo.
La globalización económica no es ni inevitable ni irreversible. La globalización ya se ha revertido anteriormente, en el periodo entre las dos guerras mundiales, y puede volver a revertirse. En última instancia, el que el proceso actual continúe o se detenga está en función de la aceptación política de sus consecuencias por parte de las poblaciones de los distintos Estados y eso depende bastante del modo en que la comunidad internacional gestione el proceso.
Estamos, pues, ante un sistema económico que se ha vuelto contra los pueblos, ya que tanto en el norte como en el sur el problema es el mismo: la globalización está erosionando la soberanía de los pueblos, ataca el trabajo y los recursos naturales y pone en situación de competencia desleal a millones de personas, y a los que, en concreto, en Europa se les está proponiendo únicamente precariedad laboral, prolongación de la edad de jubilación, sucesivos recortes en todos los servicios públicos y una austeridad presupuestaria que acabará llevando a la recesión y al empobrecimiento paulatino y constante de quiénes sólo disponen de su trabajo para sobrevivir. Todo ello es el resultado de la presión de los llamados mercados y de una ideología que se ha ido apoderando de las instituciones internacionales y europeas, y que es especialmente detectable en las propuestas de política económica que últimamente viene haciendo la famosa Troika –Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Europea- a los Estados miembros con problemas presupuestarios y financieros. Esta presión también ha afectado a una buena parte de los partidos socialdemócratas europeos, finalmente convencidos de que después de la caída del comunismo –visualizado en la caída del Muro de Berlín en 1989- no había otra política posible: la repetida frase de que no existe alternativa.
Pero esta revisión de la historia de la política económica no nos debe hacer caer en el error de que las políticas económicas son reaplicables sin más. La situación de crisis actual, dentro de una economía globalizada y sin fronteras, exige un nuevo orden económico internacional, distinto de las reglas de juego y las instituciones que salieron de Bretton Woods en 1944 y que estaban orientadas a una economía internacional en la que los Estados Nación tenía unos márgenes importantes en el diseño de sus políticas económicas. Ahora hay que verlo casi todo desde la perspectiva de una economía globalizada: la regulación de los movimientos de capitales a corto plazo y la tasa Tobin; la coordinación de las reglas de supervisión y prudenciales de las instituciones financieras que operan en los distintos países; la circulación de instrumentos financieros sofisticados: derivados, tales como los famosos Crédito Default Swaps (CDS) y fondos estructurados, hedge funds, SICAV, etc.; el tratamiento de los paraísos fiscales; la solución a los problemas de la agricultura en el marco de la Ronda de Doha; la introducción del multilateralismo en las relaciones de la economía mundial con la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OCM).




Curiosamente son precisamente los países de economías emergentes (China, India, Brasil, Rusia, México y Sudáfrica) los que están financiando con sus excedentes comerciales la necesidades de capital de los países occidentales, pues hay que recordar que la economía norteamericana necesita de 2.000 millones de dólares diarios para mantener los niveles de consumo de sus ciudadanos y empresas. ¿Qué pasaría si, como se ha comentado, China y Rusia dejasen de realizar sus intercambios en dólares? ¿O si las transacciones de petróleo dejasen de hacerse en dólares y pasasen a nominarse en euros? ¿O si las autoridades chinas dejasen de comparar deuda soberana de los países europeos, entre ellos España?.
Llegados a este punto, quizás cabría preguntarse qué se puede hacer ante la situación perfilada en los párrafos anteriores. Frente a la posición de profundizar más en el proceso de globalización por la vía de reducir aún más las regulaciones que permitan un desarrollo mayor del comercio de bienes y servicios y de los movimientos de capital y tecnología, en un ensayo reciente el socialista francés Arnaud Montebourg ha propuesto un proyecto de desglobalización destinado a recuperar la iniciativa en Europa, proporcionando al continente europeo los medios para influir en la marcha del mundo. De forma muy esquemática, se trataría de dotar a la Unión Europea de una diplomacia común –lo que implicaría avances substanciales hacia la unión política- que consiguiese incluir en los tratados de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) nuevas condiciones no mercantiles a fin de garantizar que la competencia no se haga en detrimento del trabajo y del medio ambiente. Así, debería crearse una agencia europea que fuese capaz de calcular el coste ecológico y social de los diferentes productos procedentes del extranjero, proponiendo a la Unión Europea la posibilidad de imponer prohibiciones de comercializar, o bien tasas arancelarias sobre los productos fabricados en países que violen las obligaciones del Protocolo de Kyoto, o las normas sociales aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En definitiva, esta propuesta de desglobalización nos acerca bastante a la máxima de John Maynard Keynes datada en 1933 y recogida al comienzo del ensayo de Arnaud Monteburg: “las ideas, el conocimiento, el arte, la hospitalidad y los viajes: éstas son las cosas que, por naturaleza, deben ser internacionales. Pero produzcamos las mercancías en casa siempre que ello sea razonable y prácticamente posible”.
En fin, a Carlos Marx le sería bastante difícil de entender que en el mundo actual los beneficios de muchas empresas transnacionales se deben a que –al poder localizar su fábricas en China- pueden tener unos reducidos costes de producción merced a los bajos salarios chinos determinados y controlados por un país comunista. Y además, estas empresas saben que pueden contar con un voluminoso ejercito de reserva si quieren aumentar sus producciones destinadas al mercado mundial. ¿Será por eso, por lo que está tan solitaria la tumba de Marx?.
(Jesús Arango, 09/11/2012)
La salida que nos proponen las élites del mundo implica, aunque lo oculten, un desenganche progresivo de los actuales valores occidentales que supera los pequeños ajustes del Estado de Bienestar que las sociedades occidentales están dispuestas a asumir. Y que solo será posible si se acompaña de un fuerte retroceso democrático y la instauración de formas políticas autoritarias.
Lo que se denomina “devaluación interna” no es algo limitado a las periferias de Europa. Es, aunque pocas veces se hace explícita, la solución que las élites dominantes ofrecen al conjunto de Occidente ante la batalla de la globalización. Esa batalla nos “obliga”, dicen, a una wageless recovery, es decir, a una salida basada en un rápido descenso de los sueldos y del nivel de vida de los ciudadanos, según los términos utilizados por Stephen Roach, presidente de Morgan Stanley en Asia. Es la única forma de frenar el desplazamiento de actividad hacia los países en desarrollo que conlleva la globalización.
Desde este lado del mundo pareciera que ya no es posible aspirar a una vida mejor. ¿Dónde van los incrementos de productividad que favorecen las nuevas tecnologías? ¿Y la aceleración de las innovaciones en todos los campos del saber?, ¿qué pasa con ellas? ¿No son suficientes para facilitar una mejora generalizada del nivel de vida de los trabajadores de todo el mundo?
Mejor no hacer esas preguntas. Al relato dominante solo le interesan los discursos políticos e ideológicos que potencian o justifican un trasvase extraordinario de rentas a favor del capital y en contra del trabajo. Eso y no otra cosa es la wageless recovery: un ardid intelectual más que pretende desmontar los contrapesos del Estado de Bienestar, los mismos que facilitaban la estabilidad de la demanda interna, presentados como un lastre. Lejos de ser “la solución”, es un camino hacia el desastre. Y es que el predominio absoluto del capital sobre el trabajo provocará inexorablemente crisis de subconsumo sistémicas, especialmente intensas en los países desarrollados, y el retorno a las convulsiones recurrentes del capitalismo que ya denunciara Carlos Marx.
Decía Marx que, en la medida en que crece el volumen y la intensidad del capital, se produce un incremento extraordinario de la capacidad productiva del trabajo; pero el desarrollo de la técnica y la racionalización de la producción que trae consigo, en lugar de aliviar la carga del trabajo, genera, paradójicamente, desocupación, precariedad y descenso salarial. La expresión de esa apropiación de la productividad del trabajo se percibiría porque los beneficios empresariales crecerían en una espiral exponencial en relación con los salarios hasta el punto de provocar periódicamente crisis de subconsumo y sobreproducción. Desgraciadamente, esa tendencia se está volviendo a cumplir desde que la globalización y el neoliberalismo se han convertido en fuerzas dominantes, periodo en que los beneficios empresariales están creciendo 8 veces el nivel de los salarios.
La defensa de nuevos modelos productivos basados en la innovación y en un trabajo más cualificado forma parte del relato común en Occidente. Si uno observa la prensa de países europeos o americanos, puede confirmar que las corrientes dominantes de todos ellos afirman como receta común que “hay que estar más preparados y ser más flexibles para ganar competitividad y competir en el exterior con productos de alto valor añadido”. ¿Es esa la solución? ¿Es el mercado exterior la solución? ¿Es la falta de preparación de nuestros jóvenes o su mala actitud ante el trabajo la que impide un modelo productivo diferente? ¿Cómo interpretar entonces la soblecualificación reconocida y su adaptación a entornos más competitivos, precisamente en el exterior?
Esa “salida” oculta conscientemente que Asia (China, India…) y muchos países del mundo (Brasil, Rusia…) están ya capacitados para elaborar bienes y servicios de alto valor y no solo productos de baja gama. La economía de los países emergentes se caracteriza por una explotación intensiva del trabajo, eso es cierto, pero con un trabajo de creciente cualificación capaz de producir productos y servicios avanzados, como se puede apreciar haciendo un repaso a las más diversas industrias desde automóviles a trenes de alta velocidad, desde software a terminales tecnológicos o a nuevas energías y materiales.
Un informe reciente elaborado por IDC y Microsoft afirma que las tecnologías del ‘cloud computing’ generarán en torno a los 14 millones de puestos de trabajo en todo el mundo hasta 2015. Pero, atención, por zonas geográficas, la generación de empleo se concentrará, sobre todo, en los países emergentes, la mitad de ellos entre China e India, (6,8 millones de nuevos puestos de trabajo). ¿Por qué ocurre esto? Entre otras cosas, porque, desde 2004, la mayoría de las transnacionales que más invierten en I+D de todo el mundo han utilizado China, la India u otros países emergentes para desarrollar sus programas.
La diferencia esencial de esos países no es, por tanto, la ausencia de ingenieros, técnicos, investigadores o científicos sino su disposición a trabajar jornadas de 14 horas con salarios ínfimos. La socialización del conocimiento que facilitan las nuevas tecnologías y la creciente preparación de sus gentes les capacitan para cualquier tarea.
Lo que denominamos socialización del conocimiento es, sobre todo, transferencia de tecnología. Cuando generamos ventajas diferenciales en Occidente, éstas se pierden a la misma velocidad que emplea el capital americano, europeo o japonés en desplazar las rutinas innovadoras ya testadas en Europa o EE UU, hacia los países emergentes.
La deslocalización no solo es traslado de capital-dinero sino transferencia de conocimiento organizativo y técnicas de management que permiten fabricar allí , cada vez más, productos de alta gama y valor añadido y tomar la delantera en otras iniciativas. El capital occidental se muestra feliz en esta situación, porque toma contacto con naciones con un trabajo infinitamente más barato, desprotegido y “ motivado” que facilita unas altísimas tasas de rentabilidad.
En realidad, no hablamos de modelo productivo, hablamos de modelo social. Ya no queremos “exportar” nuestros valores democráticos, los consensos internos, los sistemas fiscales progresisvos que eran la base del equilibrio social. Ya no queremos mostrarlo como referencia para los países periféricos. Al revés, se ensalza su capacidad de sacrificio, propia de sus penurias económicas para ponerlos como nuevo paradigma frente a las sociedades obsoletas y acomodadas occidentales. En 15 años, el modelo chino, exportador y basado en un evidente dumping social, ha pasado a convertirse en el patrón (devastador, insostenible) al que se desea someter al conjunto de Occidente. Anhelan sus bajos salarios y las jornadas interminables y su “disciplina”, eso es todo.
Identificar las falsas salidas es imprescindible, rechazarlas con fuerza también. El modelo productivo que necesita España es, simplemente, el que extrae lo mejor de nuestras ventajas comparativas y ello requiere una política industrial adecuada a los principales sectores: desde las industrias culturales al turismo, desde la automoción a las energías renovables, desde la construcción a la agricultura sostenible. Y, común a todos ellos, la revalorización de nuestros trabajadores y la inteligencia colectiva, justo lo contrario que potencia la reforma laboral del Gobierno. Ese sí es el camino.
Ningún desafío se sitúa más allá de la capacidad creadora de la especie humana”. John Fitzgerald Kennedy, 1963.
Hay que inventar el futuro. La inercia es el gran enemigo, ya que pretende aplicar a nuevos problemas pretéritas soluciones. Nunca en el pasado han cambiado tantas cosas tan rápidamente. Favorecer una adecuada evolución puede evitar la revolución. “Situaciones sin precedentes requieren —ha dicho Amin Maalouf— soluciones sin precedentes”. Durante siglos, el poder absoluto masculino se ha basado en la razón de la fuerza. Ahora ha llegado el momento de, con firmeza, utilizar la fuerza de la razón. En la era digital, los seres humanos dejan de ser invisibles, silenciosos y obedientes. Dejan de ser súbditos para ser ciudadanos plenos. Tienen lugar cambios profundos en el espacio, el tiempo y la naturaleza de nuestro proceder.
Se equivocan quienes consideran que nos hallamos ante una crisis coyuntural y pretenden reinstaurar el “orden” anterior. Nos encontramos en una encrucijada histórica en la que todos los seres humanos y no unos cuantos vivirán una vida digna de ser vivida. Hay que pasar de tener a ser. De “más” a “mejor”, de la “abundancia asimétrica” a la sobriedad voluntaria y compartida.
El sueño de la prosperidad de los pocos ha prevalecido sobre el sueño de la liberación de los muchos. Las parcelas de la autonomía personal se han ido reduciendo en términos económicos, de conducta… hasta de pensamiento, por el agobio informativo y mediático. Es precisa una reapropiación del tiempo para reflexionar, imaginar… y “pensar lo que nadie ha pensado”.
– Inaplazables momentos de decisión: Así empieza la Carta de la Tierra: “Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana, una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz”.
Debemos actuar resueltamente, sin mayores aplazamientos, sobre todo cuando se trata de procesos potencialmente irreversibles. Estamos viviendo, especialmente desde hace algunas décadas, en medio de una extraordinaria confusión conceptual, degradación ecológica, extrema pobreza, inexcusables disparidades, amenaza nuclear, carencia de un multilateralismo eficiente…, debacle, en suma, de un sistema basado en el dinero y el cortoplacismo.
Hugues de Jouvenel, en su introducción titulada De una era a otra, a un reciente número de Futuribles, subraya el acierto del Club de Roma, con el hombre-atalaya Aurelio Peccei al frente, cuando en 1972 ya alertó sobre los “límites del crecimiento” y sobre la imperiosa necesidad —y deber, por nuestras responsabilidades intergeneracionales— de reponer en toda la medida de lo posible los recursos naturales consumidos y de evitar el deterioro del medio ambiente.
Hoy tenemos que tener en cuenta, en nuestro comportamiento cotidiano, la globalidad de la Tierra. La deslocalización productiva y la contaminación que la acompaña no resuelven nada a escala planetaria. Es preciso sentirnos y actuar como ciudadanos del mundo, actuando de tal modo que podamos satisfacer las necesidades básicas sin destruir el ecosistema. “Estamos al borde del abismo de una crisis política, económica y financiera”, ha escrito el economista Thomas Piketty. Y social, medioambiental, conceptual y ética, debemos añadir.
Ahora, por fin, sabemos. Por fin, podemos expresarnos libremente. Por fin, la igualdad de género permitirá el equilibrio que constituye la piedra angular de una nueva era, en la que en lugar de esquivar los grandes desafíos, les haremos frente y no aceptaremos lo inaceptable.
– Lo éticamente inadmisible. Como parte de mis retornellos:
1. Es intolerable que 3.000 millones de dólares se inviertan diariamente en gastos militares y en producción de armamentos al tiempo que mueren de hambre y desamparo alrededor de 40.000 personas, la mayoría niños y niñas de uno a cinco años de edad.
2. Según un reciente informe de OXFAM, 85 personas poseen una riqueza mayor que la de la mitad de la humanidad (¡3.300 millones de personas!).
3. La “sociedad del bienestar” representa alrededor de un 20% del conjunto de los habitantes del planeta, lo que significa que una gran mayoría de seres humanos no se albergan en el barrio próspero de la aldea global.
4. La ayuda al desarrollo por parte de los países más prósperos ha decrecido en lugar de aumentar: con algunas excepciones, no se cumple la recomendación de las Naciones Unidas en 1974 de que los países más avanzados contribuyan al progreso de los más necesitados con el 0,7% de su PIB (España, se halla a la cola de ayuda al desarrollo, ya que ha pasado del 0,46% en el año 2010 al 0,16% actualmente).
5. Con una estrategia de inclusión y una regulación bien establecida jurídicamente de determinadas actividades, la explotación, especialmente realizada por grandes empresas multinacionales, podría dejar rápidamente de ser una de las mayores afrentas a la humanidad actualmente: la que con altas vallas y concertinas trata evitar la inmigración forzada por el hambre y la desesperación, en lugar de poner en práctica una política que evite los excesos actuales, propios de la impunidad que existe a escala supranacional.
6. El cambio climático, la fusión del Ártico… no se trata sólo de grandes desafíos geopolíticos y geoeconómicos sino, sobre todo, de impedir que, habiendo entrado ya en el antropoceno, disminuya la calidad de la habitabilidad de la Tierra…
– Ausencia de las instituciones multilaterales adecuadas. En el año 1989, cuando todo clamaba paz; cuando el presidente Nelson Mandela había logrado la conciliación en Sudáfrica y la desaparición del abominable apartheid racial; cuando el inmenso imperio de la Unión Soviética se había transformado, por la magia de Mikhail Gobachev, sin una sola gota de sangre, en una gran Comunidad de Estados Independientes; cuando concluían satisfactoriamente los procesos de paz de Mozambique y El Salvador y se reiniciaba el proceso de paz en Guatemala… el neoliberalismo globalizador sustituyó, ante la impasibilidad de Occidente, los grandes principios democráticos tan bien establecidos en la Constitución de la UNESCO, por las leyes del mercado, y a las Naciones Unidas por grupos plutocráticos, integrados por seis, siete, ocho… 20 países… Y se constituye, fuera del ámbito del Sistema de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio; no se suscribe la Convención de los Derechos Humanos de la Infancia por la administración republicana de los Estados Unidos en 1989; se invade Irak, alegando pretendidas armas de destrucción masiva; sigue sin resolverse el contencioso palestino-israelí y a los conflictos interreligiosos se añaden, con especial virulencia, los intrarreligiosos (shiítas, sunitas, salafitas, yihadistas…) y resurgen con fuerza, incluso en “ejemplares” países nórdicos de Europa, la xenofobia y el nacionalismo.
En los Estados Unidos, el presidente Obama, haciendo uso de las facultades propias de la Presidencia, logra importantes progresos sociales como la aprobación del “medicare”; la incorporación de varios millones de inmigrantes que no habían sido todavía “regularizados”; la disminución del presupuesto bélico del Pentágono; el crecimiento económico a través de importantes incentivos al trabajo y a las grandes obras públicas, mientras que una Unión Europea, caracterizada por la apresurada unión monetaria sin una unión política y económica previas, retrocede progresivamente en su papel en pro de la democracia y de las libertades públicas, sometiéndose estrictamente al dictado de las pautas financieras no sólo con recortes económicos considerables, sino de las grandes conquistas sociales alcanzadas, desplazando, además, la creatividad e invención hacia el Este, consintiendo que China haya logrado, en el mes de septiembre del 2014, superar a la Unión Europea en esfuerzo en I+D+i.
¿China, país comunista, convertida en una gran potencia capitalista? ¿Y la India? ¿Cómo puede ser que sigamos analizando los problemas actuales basándonos en los “grandes poderes tradicionales”, sin tener en cuenta la realidad del mundo actual? Como científico, sé bien que sólo podremos transformar la realidad en profundidad si en profundidad la conocemos.
(Federico Mayor Zaragoza, 01/02/2015)
Uno de los dogmas que el pensamiento neoliberal (que domina los fórums económicos y políticos del país) promueve es que la globalización del comercio beneficia a todos los países que forman parte de los tratados que se han establecido para facilitarlo (WTO, NAFTA, TPP, y el próximo TTIP).
Constantemente se acentúa que entre los más beneficiados están los países mal llamados pobres, que consiguen un flujo de inversiones que les ayuda a salir de la pobreza. En realidad, y para reforzar la importancia del libre comercio, se acentúa que la práctica comercial conocida como proteccionismo (presentado como el polo opuesto al libre comercio) ha sido una de las causas de su estancamiento en la pobreza. Y se hace referencia frecuentemente a países como China, y ahora Vietnam, que eran altamente proteccionistas, y que, tras incorporarse a los tratados de libre comercio, han conseguido enormes tasas de crecimiento que no se habían conseguido con el proteccionismo que los caracterizaba en sus regímenes anteriores. Hasta aquí el dogma neoliberal, y lo defino como dogma porque se reproduce a base de fe y no a base de evidencia científica.
Pero antes de mostrar esta evidencia, quiero aclarar por qué hice la observación de “los mal llamados países pobres”. Los datos muestran que, por muy extraño que parezca, hoy no hay países pobres. Lo que sí que hay son países donde la mayoría de la población es pobre. Pero ello no quiere decir que estos países sean pobres. Haití y Bangladesh, dos de los países con un PIB per cápita más bajo, tienen los suficientes recursos para que la mayoría de la población no fuera pobre. Uno de los mayores problemas de estos dos países, por ejemplo, es la malnutrición. Y sin embargo, cada uno de ellos tiene la suficiente cantidad de tierra productiva para alimentar varias veces el tamaño actual de su población. El problema real en estos países no es, pues, la falta de recursos, sino el control de estos recursos, especialmente el control del mayor recurso en el caso agrícola, es decir de la tierra, que está en muy pocas manos, aliadas con intereses de los países ricos. Y esto no es –como los neoliberales insisten- un mero eslogan izquierdista, sino una realidad ampliamente documentada.
La escasa popularidad de tales tratados neoliberales
El segundo punto que hay que subrayar es que los tratados llamados “de libre comercio” son sumamente impopulares en los países desarrollados. Sí que son populares entre las élites financieras, económicas y políticas de tales países, pero sumamente impopulares entre sus clases populares. La popularidad de los candidatos anti-establishment en EEUU, como Trump en la derecha y Sanders en la izquierda, se basa precisamente en la oposición de ambos candidatos (Trump republicano y Sanders demócrata) a tales tratados. La globalización, facilitada por dichos tratados, y el traslado de industrias a países mal llamados pobres, están destruyendo millones de puestos de trabajo en EEUU. La movilidad de empresas de EEUU a países subdesarrollados en busca de trabajadores con salarios más baratos provoca una gran destrucción de puestos de trabajo en EEUU y el colapso y desaparición de zonas industriales y de servicios previamente ricas, lo que ha creado este enfado popular contra el establishment político –tanto el republicano como el demócrata- que apoyó tales tratados. De ahí que la base electoral de Trump y de Sanders sea la clase trabajadora, cuyas condiciones de vida se han deteriorado dramáticamente estos años en la medida que se han ido extendiendo los tratados de libre comercio.
¿Resuelve el libre comercio el subdesarrollo en los países pobres?
Frente a esta situación, los autores neoliberales (como el economista de cabecera de la televisión pública catalana, el Sr. Sala i Martín y otros que participan en las tertulias y los programas de difusión de información económica) señalan que el libre comercio está ayudando a los países pobres, creando puestos de trabajo y facilitando el crecimiento de la riqueza. Y utilizando este argumento, atribuyen a los tratados de libre comercio el desarrollo económico de los países pobres, citando, como dije antes, China y, ahora, Vietnam. Este es parte del dogma neoliberal que se reproduce y promueve en los medios de comunicación diariamente. Pero, de nuevo, los datos no confirman este supuesto. Mirémoslos. Y vayamos por partes.
1. No hay ningún país desarrollado en el mundo que no haya alcanzado el nivel de desarrollo actual sin que haya seguido políticas proteccionistas. EEUU ha sido y continúa siendo enormemente proteccionista (y un tanto igual ocurre entre los países de la Unión Europea). La industria aeronáutica, la industria automovilística, la industria agropecuaria, entre muchas otras, han contado siempre con enormes ayudas y subsidios del Estado federal, incluyendo inversiones masivas en la industria del automóvil y en la aeronáutica por parte del Departamento de Defensa. Como reconoció el Ministro de Defensa del Presidente Reagan, el Sr. Caspar Weinberger, EEUU tiene la política industrial más avanzada en el mundo occidental hoy. Y los subsidios federales a la agricultura son otro ejemplo.
2. Un tanto semejante ocurre con China. China continúa siendo altamente proteccionista. La mayoría de la banca, por ejemplo, está nacionalizada, siendo el Estado chino un Estado altamente intervencionista y proteccionista. Y un tanto parecido está ocurriendo en Vietnam. El gran crecimiento de China y Vietnam tuvo lugar en la época en la que la apertura al comercio internacional se hizo respetando y manteniendo grandes dosis de proteccionismo. Ahora bien, como bien ha indicado el gran analista del comercio internacional, el Profesor Dani Rodrik, en su artículo A Progressive Logic of Trade (Social Europe Journal, 15.04.16), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en sus siglas en inglés), el nuevo Tratado del Pacífico, al forzar a Vietnam a disminuir tal intervencionismo, debilitará, en lugar de facilitar, su crecimiento económico. La desaparición de este proteccionismo creará un enlentecimiento de su crecimiento económico. Si no se lo creen, esperen y lo verán.
El impacto negativo del libre comercio
3. Para aquellos países subdesarrollados que no tuvieron tales medidas proteccionistas, los tratados de libre comercio han tenido un impacto enormemente negativo, pues han provocado la destrucción de gran cantidad de puestos de trabajo, un número mayor de los que han sido creados por las inversiones facilitadas por los tratados de libre comercio. México es un ejemplo de ello. La pobreza y el desempleo han aumentado en este país como consecuencia del NAFTA (el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, EEUU y México), no al revés. Ahí están los datos para que los vean.
4. Las supuestas ventajas del libre comercio en los países pobres afectan positivamente a las rentas superiores relacionadas con el sector exportador (por regla general controlado por inversores extranjeros) y negativamente a las clases populares, pues el dinero público se invierte para facilitar la inversión extranjera a costa de inversiones orientadas a crear empleo en los sectores domésticos. De ahí que, aun cuando aparentemente haya un crecimiento económico notable, ello no quiere decir que el estándar de vida de las clases populares haya aumentado.
5. Un tanto igual ocurre en los países ricos. Los tratados de libre comercio son causa del crecimiento de las desigualdades de aquellos países, beneficiando a las rentas superiores (de aquellos profesionales cuyo trabajo no se traslada a otros países) pero desfavoreciendo a la mayoría de los trabajadores. EEUU y Alemania son un ejemplo de ello. El sector exterior está muy desarrollado a costa del sector doméstico, poco desarrollado, en parte como consecuencia del descenso de la demanda doméstica, resultado del descenso de los salarios.
La evidencia acumulada que apoya abundantemente cada uno de estos puntos muestra la falsedad del dogma neoliberal. El hecho de que, a pesar de ello, continúe promocionándose, es porque tales tratados benefician a las elites financieras e industriales de los países ricos así como a sus aliados en los países pobres (las clases de rentas altas de los países pobres que dependen de las inversiones extranjeras y del sector exterior para el sostenimiento de sus necesidades). Es esta alianza de clases la responsable de que el estándar de vida de las clases populares, tanto de los países ricos como de los pobres, esté estancado. Se necesitaría una alianza entre ellas para cambiar el sentido de tales tratados. Así de claro.
(Vicenç Navarro, 28/05/2016)
Es difícil entender los fenómenos populistas como Trump, Le Pen, o el Brexit sin entender la dinámica del mercado global de trabajo en el que, por primera vez desde la posguerra, amplios segmentos de las poblaciones occidentales dudan de que puedan alcanzar un nivel de vida más elevado que el de sus padres. El fenómeno es global, y entenderlo requiere una perspectiva global. En varios recientes trabajos académicos y un libro reciente (Global Inequality: A new approach for the Age of Globalization, 2016) el economista Branko Milanovic presenta de forma pionera esta perspectiva global, basada en las encuestas de presupuestos familiares de 20 países entre 1988 y 2008.
El gráfico clave, tiene una vaga forma de elefante. Surge de ordenar a la población global de menores ingresos a mayores ingresos por “percentiles”, y determinar el cambio de los ingresos reales de ese percentil. Por ejemplo, el gráfico nos dice que el 2% más pobre del mundo experimentó un aumento de ingresos del 22%, y que las personas situadas en el punto de medio de la distribución mundial, la clase “media” global (es decir, el punto 50 de la distribución) experimentaron un aumento de ingresos de alrededor del 70% en estos 20 años.
A simple vista, el gráfico da fé de un enorme éxito económico. Miles de millones de personas han experimentado un progreso sin precedentes. Las personas alrededor del punto A, que son en gran parte las nuevas clases medias chinas e indias, han experimentado mayores mejoras económicas en veinte años que las que habían experimentado anteriormente en siglos. Recordemos que el PIB per cápita real de China en ese período se multiplicó por 5. Esta nueva clase media global alcanza ya ingresos por persona que Milanovic estima en entre 150 y 450 dólares al mes, es decir, ingresos familiares para una familia con dos hijos de entre 600 y 1800 dólares al mes (para hacerse una idea aproximada, lea euros donde dice dólares).
También el gráfico muestra buenas noticias para las personas con mayores ingresos del planeta, el 1% más alto, que generalmente son ciudadanos de los países occidentales. Estos “clase alta global”, cuyos ingresos per capita se sitúan por encima de los 4000 dólares al mes, experimentó también un crecimiento sustancial, por encima del 60%.
Hasta aquí, todo son buenas noticias. El problema son los individuos situados alrededor del punto B, el “cuello del elefante”. Este punto, el percentil 80 de la distribución global, la clase “media alta global”, está formado por aquellos que viven en los países avanzados y que, dentro de ellos, están en las clases medias y bajas. Recordemos que incluso los ciudadanos con menores ingresos per cápita de una economía avanzada están en el 70% de la población mundial.
Pues bien, es en este punto B donde vemos las menores avances, o incluso estancamiento. En un arco de países que van de Italia a EEUU, pasando por el Reino Unido y Francia, tras décadas de avances económicos sustanciales, las clases medias y medias bajas han visto un completo estancamiento de su nivel de vida. La promesa implícita que se les hizo a estos ciudadanos, que la globalización, la liberalización comercial, el mercado único europeo, etc. haría avanzar la economía y mejorar el nivel de vida de todos, ha resultado ser falsa. Los avances han beneficiado a casi todo el planeta, pero no a ellos.
Nótese lo que decimos, y lo que no. La globalización si ha reducido de forma enorme la desigualdad y la pobreza globales, y sí ha mejorado el nivel de vida de miles de millones de personas en nuestro planeta, contrariamente a lo que muchos movimientos anti globalización nos quieren hacer creer. Pero a la vez se ha producido un estancamiento en términos absolutos, y un deterioro en términos relativos (comparados con otros dentro de sus propios países), de las clases medias bajas de los países avanzados.
Esta percepción de estancamiento relativo es el caldo de cultivo del que se nutren Trump, Le Pen, Farage, Iglesias, y todos los demás populismos. Los proponentes del “consenso de Washington,” basados en mercados abiertos de bienes, servicios, capitales y personas, acertaron al predecir que el comercio mundial y la globalización generarían una era de prosperidad sin precedentes para el planeta, pero erraron al no prever que amplios segmentos de población en occidente sufrirían un deterioro, al menos de su posición relativa.
Trump y el Brexit, han mostrado el potencial éxito que los movimientos anti-globalizadores pueden tener en nuestros países. Y tal éxito podría poner en riesgo el equilibrio económico y político de la posguerra. Si por ejemplo Trump reintroduce barreras comerciales y estalla una guerra comercial con China, la clase media sufrirá un fuerte empobrecimiento que incrementará a su vez la demanda de soluciones populistas con consecuencias impredecibles.
Pero no podemos frenar los populismos sin ofrecer soluciones a la lógica ansiedad que estos cambios generan en amplios segmentos de las clases medias. El éxito de las economías del norte de Europa sugiera que el problema tiene solución con educación, políticas redistributivas inteligentes, y economías flexibles e innovadoras.
En primer lugar, no es posible enfatizar lo suficiente la importancia de la educación y la formación en este mercado global. Nuestros trabajadores no pueden competir en salarios con los que están en el punto A del gráfico de Milanovic. Beneficiarse de la globalización requiere poder competir en valor añadido, en diferenciación de producto, en tecnología. En este sentido, para España es clave el idioma. Diferenciar el sector turístico, o atraer bancos de Londres requiere un nivel de inglés actualmente inexistente. Alcanzar la fluidez en inglés requiere menos de 500 horas lectivas de calidad. ¿Tan difícil es proveerlas?
En segundo lugar, nuestras sociedades deben de disponer de sistemas de redistribución de la riqueza que aseguren que todos ganamos con la globalización. Créditos fiscales (como el que ha planteado ciudadanos) para los trabajadores de menores ingresos generan ingresos adicionales sustantivos (500 euros por familia y mes en el SMI) sin introducir nuevas distorsiones—al revés, aumentando la eficiencia.
Finalmente, necesitamos economías flexibles e innovadoras que aprovechen las oportunidades que la globalización ofrece. Ello requiere, como Ciudadanos ha propuesto, eliminar barreras regulatorias absurdas, salir del localismo provincialista en el que ha degenerado nuestro sistema autonómico y facilitar la innovación y la competencia.
Todos estos cambios son cruciales, no solo para asegurar el progreso económico y social de nuestras sociedades, sino para evitar una espiral populista que acabe con el orden de la posguerra.
(Luis Garicano, 24/07/2016)
Hace apenas medio año, Robert Kaplan publicaba un ensayo titulado El nuevo mapa medieval de Europa en el que analizaba el ascenso de fuerzas populistas que, entre otras cosas, eran contrarias a la integración europea y concluía alertando contra el riesgo de fragmentación en un continente que se había convertido en un “profundo problema” para Estados Unidos. El resultado del referéndum sobre el Brexit venía a confirmar pocos meses después la gravedad de este diagnóstico.
Sin embargo, el propio Kaplan, tan lúcido a la hora de describir los males europeos, no supo ver el surgimiento del brote populista que se estaba gestando en su propio país hasta que la evidencia se impuso de forma abrumadora. Es decir, que lo que Kaplan había identificado como un problema exclusivamente europeo era también, en gran medida, un problema americano. Y si lo es simultáneamente de Europa y de Estados Unidos estamos sin duda ante un fenómeno que solo puede entenderse como occidental.
Lo cierto es que Occidente es un término que había caído en desuso desde el fin de la Guerra Fría, cuando la existencia de un enemigo exterior creaba fuertes lazos de afinidad entre ambos lados del Atlántico. Más tarde, ni la tesis del choque de civilizaciones ni el resurgimiento de Asia propiciaron la recuperación de una visión occidental enfrentada a otras rivales. Durante unas décadas la UE estuvo concentrada en sí misma mientras Estados Unidos desconectaba de Europa para prestar cada vez mayor atención a Asia. Pero ahora, inesperadamente, nos encontramos ante graves desafíos, que son similares aquí y allá y que no proceden del exterior sino del interior de nuestros propios países. Y al compartir nuestros demonios familiares nos hacemos de nuevo conscientes de que funcionamos como una verdadera comunidad de destino.
¿Responde el ascenso de fuerzas populistas a unas mismas causas en Europa y en Estados Unidos? Parecería que en lo sustancial sí, aunque en Europa hay además tendencias centrífugas que amenazan el proceso de integración y que no son de aplicación al otro lado del Atlántico. Pero hay dos pautas de hondo calado que se repiten en ambos casos. En primer lugar, se tambalea la fe en el progreso económico, que se creía indefinido, y se va instalando la impresión, compartida por amplias capas de la población, de que las nuevas generaciones vivirán peor que las precedentes. Y en segundo lugar, se agudiza el temor a una pérdida de identidad vinculada con los cambios culturales provocados por la inmigración.
Estos sentimientos se traducen al lenguaje político en una severa crítica contra las élites, una oposición a los acuerdos de libre comercio, una posición contraria a la inmigración y un repliegue nacionalista. Desde luego que estos factores se combinan de forma diferente según se trate de movimientos de izquierdas o de derechas, pero hay un sustrato común que es el rechazo a la globalización y a los cosmopolitas que defienden sus efectos benéficos y su carácter irreversible. Y la ferocidad de esta reacción contra las élites solo puede entenderse plenamente si se analiza en clave religiosa, como la insurrección frente a una promesa incumplida, la de la certeza de un progreso en el que se creía con una fe que había sustituido en gran parte a las viejas creencias. Y ello combinado con un rechazo frente a lo que se percibe como una erosión en el sentimiento nacional en tanto que proveedor del sentido de pertenencia y de comunidad.
Estos dos factores componen un relato decididamente pesimista en cuanto a nuestras posibilidades de futuro. Y no se trata del pesimismo escéptico y lúcido de aquellos que no se engañan sobre las limitaciones de la condición humana, sino que por el contrario estamos ante una atmósfera colectiva de resentimiento frente a lo que se percibe como un giro equivocado e injusto en el devenir de la historia. Frente a este estado de ánimo de poco vale recordar que la globalización fue una creación occidental de la que Europa y Estados Unidos se han beneficiado enormemente antes de empezar a favorecer a otros pueblos.
Y ese optimismo que se desvanece en Occidente se ha mudado a Oriente, donde cientos de millones de personas han pasado en poco tiempo de la pobreza a la clase media. En efecto, uno de los efectos más impactantes de la globalización ha sido el devolver a la demografía el peso económico que tuvo en el pasado. Y podemos admirarnos al saber que India tenía apenas 10 años atrás una economía más pequeña que la española con una población casi 30 veces mayor. Hoy el PIB indio es ya el doble que el español, con expectativas muy altas de crecimiento para los próximos años y es fácil entender que la situación anómala era la anterior y no lo contrario.
Pero el ascenso de Asia y el declive relativo de Occidente se inscriben en un ciclo largo de la historia que está aún por escribir. Y hay factores que podrían hacer descarrilar este formidable resurgimiento asiático si no prevalece en el futuro una visión prudente del interés nacional. El principal es un nacionalismo muy impetuoso, producto del orgullo por el reciente regreso a la primera división del poder mundial, que se despliega contra Estados vecinos también poderosos, como sucedió en la Europa de la primera mitad del siglo XX, con efectos catastróficos, por cierto.
Mientras tanto, Europa y Estados Unidos conservan activos políticos, económicos y militares considerables que les pueden asegurar una influencia fundamental en los asuntos internacionales durante un futuro previsible. Sin embargo, el principal riesgo para ambos está ahora en la esfera interna. Y es que el poder más persuasivo que tienen las sociedades occidentales es su salud cívica, y la fuerza del ejemplo, como le gusta recordar al presidente Obama, es su mayor fortaleza. En consecuencia, los sectores políticos y sociales que apoyan un orden abierto y liberal y una identidad no excluyente tendrán que salir a ganar la batalla de las ideas y de los afectos. Y para ello resulta imprescindible abordar con coraje intelectual las grandes preguntas que nunca hay tiempo para responder: cómo relanzar el proyecto europeo remediando su ya crónico déficit democrático; cómo combinar la apertura hacia el exterior con un ascensor social que funcione en el interior de nuestros países; cómo seleccionar a los inmigrantes para atraer a aquellos con talento y, al mismo tiempo, más dispuestos a integrarse. En definitiva, cómo recuperar la confianza en nosotros mismos y en nuestro futuro.
(Fidel Sendagorta, 30/08/2016)
La globalización se ha estancado. Los datos de comercio y flujos de capitales lo confirman. Por primera vez desde la II Guerra Mundial, es decir, por primera vez en una generación, llevamos ya siete años con crecimiento débil o negativo en intercambios económicos internacionales. En los últimos 70 años hemos sufrido periodos de estancamiento de cuatro años, como después de la primera crisis del petróleo entre 1974 y 1978, e incluso de seis años, como sucedió después de la segunda crisis del petróleo, entre 1980 y 1986, pero nunca nos habíamos acercado tanto a estar una década en punto muerto.
Muchos creen que el detonante de esta parálisis ha sido la crisis financiera global de 2008, que trajo consigo un enorme aumento en el desempleo, la desigualdad y el conflicto social, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Esto explica que voces antiliberales de izquierda a derecha, desde Tsipras hasta Trump, hayan obtenido un apoyo popular tan notable. Sin embargo, el rechazo a la globalización viene de antes. En la década posterior a la caída del muro de Berlín sus críticos eran pocos y dispersos, pero la batalla de Seattle de 1999, por su violencia e impacto mediático, puede interpretarse como la primera señal de que algo no estaba funcionando con la globalización.
¿Quién sabe? Quizás en el futuro los historiadores consideren Seattle como la primera gran batalla de la denominada (sobre todo en la prensa China) como la “gran rebelión contra la globalización”. Si eso ocurre sería llamativo porque en su día esa revuelta parecía inocua. Muchos medios de comunicación y comentaristas se sorprendieron por la intensidad de las protestas, pero en general la sensación en los días y años posteriores a Seattle siempre fue que los protestantes eran una minoría radical con poco apoyo popular. El hecho de que entre los protestantes contra los efectos negativos del libre comercio se encontraran muchos sindicatos, ONG y movimientos sociales (la gran mayoría de ellos pacíficos) se pasó por alto.
Pues bien, casi 20 años después, esa sociedad civil crítica con la globalización que durante mucho tiempo se había considerado minoritaria se ha convertido en mayoritaria. La Ronda de Doha de la OMC no ha concluido, y no tiene muchas probabilidades de hacerlo. Los dos candidatos a la presidencia de EE UU, Donald Trump y Hilary Clinton, han mostrado su rechazo a los tratados de libre comercio, tanto el del Pacífico (TPP) como el del Atlántico (TTIP, por sus siglas en inglés), sabedores de que el apoyo al libre comercio les restaría votos. En Europa el libre mercado tiene incluso menos adeptos. Los partidos con líderes proteccionistas y nacionalistas tipo Marine Le Pen o proteccionistas y soberanistas como Podemos están en auge, y tanto el presidente francés, François Hollande, como el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, han declarado que hay que suspender las negociaciones del TTIP.
Incluso en Reino Unido, bastión del liberalismo, gran parte de los que votaron a favor del Brexit lo hicieron porque están hartos de que la globalización (y el consecuente libre flujo de mercancías, servicios, capitales y personas) beneficie sobre todo a los de arriba y muy poco a los de abajo, contradiciendo lo que se les prometió durante años. Las estadísticas les dan la razón. Desde finales de los años setenta, tanto en Estados Unidos como en Europa, los salarios medios han crecido muy poco, y en consecuencia ha aumentado la desigualdad. La ciencia económica tiene pocos consensos (eso explica en parte el malestar que hay con las élites: la gente está cansada de escuchar a expertos economistas presentar soluciones contradictorias), pero uno de ellos es que el libre comercio es positivo para la sociedad en su conjunto. Eso sí, siempre hay ganadores y perdedores y los ganadores de esta globalización han sido las clases medias de China e India, mientras que los perdedores son los trabajadores de Estados Unidos y Europa.
Eso hace que todo aquel que ve que sus hijos van a vivir peor que él, pese a estar mejor formados, sea un potencial votante de partidos antisistema. Con esta tendencia, si no gana estas elecciones Donald Trump las ganará otro populista igual o incluso peor en cuatro años. Y si eso pasa, la globalización, con todos sus beneficios, que son muchos, sí que va a dar marcha atrás. ¿Cómo se puede evitar esto? En principio, habría que redistribuir mejor la riqueza y compensar y empoderar mejor a los perdedores de la globalización. Algo ya se está avanzando en este sentido. Algunos se han dado cuenta que hay que salvar la globalización de los globalizadores. Que el Financial Times, bandera global del liberalismo, pida insistentemente políticas sociales redistributivas es significativo.
Aun así, muchos autodenominados “verdaderos liberales” no están de acuerdo con más impuestos. Para ellos, la desigualdad no es un problema mientras el conjunto de la sociedad siga aumentando su nivel de vida. Además, creen que el Estado ya es demasiado grande e intervencionista. Señalan hacia Francia, donde el Estado gasta el 56% del PIB y a pesar de ello el Frente Nacional (FN) sigue en ascenso. La pregunta, sin embargo, es: ¿habría tanto nacionalismo y xenofobia en Francia si no hubiese tanto paro y desigualdad? Algunos dirán que sí. Finlandia tiene muy poca desigualdad y los Verdaderos Finlandeses son bastante xenófobos. Pero incluso en Finlandia se ha duplicado la desigualdad desde los años ochenta, así que la pregunta sigue siendo pertinente.
La historia demuestra que encontrar un equilibrio entre el mercado y el Estado no es fácil. Si se le da demasiado poder al Estado impera el proteccionismo y el autoritarismo, y si se le da demasiada cancha al mercado hay inestabilidad económica y contestación social. Los verdaderos liberales deberían meditar cuál es la mejor manera de preservar la globalización: ¿haciéndola más social con impuestos efectivos sobre las transnacionales o continuando con la desregulación y la bajada de impuestos? Si abogan por lo segundo quizás acaben alimentando lo que más detestan: la vuelta del Gran Leviatán. La ola del “hombre fuerte” autoritario que viene a proteger al pueblo se acerca con fuerza de Oriente a Occidente. Los líderes de la gran rebelión contra la globalización liberal ya no son los inocuos sindicalistas, ONG y estudiantes universitarios (por muy radicales que sean), sino los Abe, Xi, Putin, Erdogan, Orban, Kaczynski, Le Pen y los que puedan venir tras ellos.
(Miguel Otero Iglesias, 15/09/2016)
Uno de los dogmas que el pensamiento neoliberal (que domina los fórums económicos y políticos del país) promueve es que la globalización del comercio beneficia a todos los países que forman parte de los tratados que se han establecido para facilitarlo (WTO, NAFTA, TPP, y el próximo TTIP).
Constantemente se acentúa que entre los más beneficiados están los países mal llamados pobres, que consiguen un flujo de inversiones que les ayuda a salir de la pobreza. En realidad, y para reforzar la importancia del libre comercio, se acentúa que la práctica comercial conocida como proteccionismo (presentado como el polo opuesto al libre comercio) ha sido una de las causas de su estancamiento en la pobreza. Y se hace referencia frecuentemente a países como China, y ahora Vietnam, que eran altamente proteccionistas, y que, tras incorporarse a los tratados de libre comercio, han conseguido enormes tasas de crecimiento que no se habían conseguido con el proteccionismo que los caracterizaba en sus regímenes anteriores. Hasta aquí el dogma neoliberal, y lo defino como dogma porque se reproduce a base de fe y no a base de evidencia científica.
Pero antes de mostrar esta evidencia, quiero aclarar por qué hice la observación de “los mal llamados países pobres”. Los datos muestran que, por muy extraño que parezca, hoy no hay países pobres. Lo que sí que hay son países donde la mayoría de la población es pobre. Pero ello no quiere decir que estos países sean pobres. Haití y Bangladesh, dos de los países con un PIB per cápita más bajo, tienen los suficientes recursos para que la mayoría de la población no fuera pobre. Uno de los mayores problemas de estos dos países, por ejemplo, es la malnutrición. Y sin embargo, cada uno de ellos tiene la suficiente cantidad de tierra productiva para alimentar varias veces el tamaño actual de su población. El problema real en estos países no es, pues, la falta de recursos, sino el control de estos recursos, especialmente el control del mayor recurso en el caso agrícola, es decir de la tierra, que está en muy pocas manos, aliadas con intereses de los países ricos. Y esto no es –como los neoliberales insisten- un mero eslogan izquierdista, sino una realidad ampliamente documentada.
La escasa popularidad de tales tratados neoliberales
El segundo punto que hay que subrayar es que los tratados llamados “de libre comercio” son sumamente impopulares en los países desarrollados. Sí que son populares entre las élites financieras, económicas y políticas de tales países, pero sumamente impopulares entre sus clases populares. La popularidad de los candidatos anti-establishment en EEUU, como Trump en la derecha y Sanders en la izquierda, se basa precisamente en la oposición de ambos candidatos (Trump republicano y Sanders demócrata) a tales tratados. La globalización, facilitada por dichos tratados, y el traslado de industrias a países mal llamados pobres, están destruyendo millones de puestos de trabajo en EEUU. La movilidad de empresas de EEUU a países subdesarrollados en busca de trabajadores con salarios más baratos provoca una gran destrucción de puestos de trabajo en EEUU y el colapso y desaparición de zonas industriales y de servicios previamente ricas, lo que ha creado este enfado popular contra el establishment político –tanto el republicano como el demócrata- que apoyó tales tratados. De ahí que la base electoral de Trump y de Sanders sea la clase trabajadora, cuyas condiciones de vida se han deteriorado dramáticamente estos años en la medida que se han ido extendiendo los tratados de libre comercio.
¿Resuelve el libre comercio el subdesarrollo en los países pobres?
Frente a esta situación, los autores neoliberales (como el economista de cabecera de la televisión pública catalana, el Sr. Sala i Martín y otros que participan en las tertulias y los programas de difusión de información económica) señalan que el libre comercio está ayudando a los países pobres, creando puestos de trabajo y facilitando el crecimiento de la riqueza. Y utilizando este argumento, atribuyen a los tratados de libre comercio el desarrollo económico de los países pobres, citando, como dije antes, China y, ahora, Vietnam. Este es parte del dogma neoliberal que se reproduce y promueve en los medios de comunicación diariamente. Pero, de nuevo, los datos no confirman este supuesto. Mirémoslos. Y vayamos por partes.
1. No hay ningún país desarrollado en el mundo que no haya alcanzado el nivel de desarrollo actual sin que haya seguido políticas proteccionistas. EEUU ha sido y continúa siendo enormemente proteccionista (y un tanto igual ocurre entre los países de la Unión Europea). La industria aeronáutica, la industria automovilística, la industria agropecuaria, entre muchas otras, han contado siempre con enormes ayudas y subsidios del Estado federal, incluyendo inversiones masivas en la industria del automóvil y en la aeronáutica por parte del Departamento de Defensa. Como reconoció el Ministro de Defensa del Presidente Reagan, el Sr. Caspar Weinberger, EEUU tiene la política industrial más avanzada en el mundo occidental hoy. Y los subsidios federales a la agricultura son otro ejemplo.
2. Un tanto semejante ocurre con China. China continúa siendo altamente proteccionista. La mayoría de la banca, por ejemplo, está nacionalizada, siendo el Estado chino un Estado altamente intervencionista y proteccionista. Y un tanto parecido está ocurriendo en Vietnam. El gran crecimiento de China y Vietnam tuvo lugar en la época en la que la apertura al comercio internacional se hizo respetando y manteniendo grandes dosis de proteccionismo. Ahora bien, como bien ha indicado el gran analista del comercio internacional, el Profesor Dani Rodrik, en su artículo A Progressive Logic of Trade (Social Europe Journal, 15.04.16), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en sus siglas en inglés), el nuevo Tratado del Pacífico, al forzar a Vietnam a disminuir tal intervencionismo, debilitará, en lugar de facilitar, su crecimiento económico. La desaparición de este proteccionismo creará un enlentecimiento de su crecimiento económico. Si no se lo creen, esperen y lo verán.
El impacto negativo del libre comercio
3. Para aquellos países subdesarrollados que no tuvieron tales medidas proteccionistas, los tratados de libre comercio han tenido un impacto enormemente negativo, pues han provocado la destrucción de gran cantidad de puestos de trabajo, un número mayor de los que han sido creados por las inversiones facilitadas por los tratados de libre comercio. México es un ejemplo de ello. La pobreza y el desempleo han aumentado en este país como consecuencia del NAFTA (el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, EEUU y México), no al revés. Ahí están los datos para que los vean.
4. Las supuestas ventajas del libre comercio en los países pobres afectan positivamente a las rentas superiores relacionadas con el sector exportador (por regla general controlado por inversores extranjeros) y negativamente a las clases populares, pues el dinero público se invierte para facilitar la inversión extranjera a costa de inversiones orientadas a crear empleo en los sectores domésticos. De ahí que, aun cuando aparentemente haya un crecimiento económico notable, ello no quiere decir que el estándar de vida de las clases populares haya aumentado.
5. Un tanto igual ocurre en los países ricos. Los tratados de libre comercio son causa del crecimiento de las desigualdades de aquellos países, beneficiando a las rentas superiores (de aquellos profesionales cuyo trabajo no se traslada a otros países) pero desfavoreciendo a la mayoría de los trabajadores. EEUU y Alemania son un ejemplo de ello. El sector exterior está muy desarrollado a costa del sector doméstico, poco desarrollado, en parte como consecuencia del descenso de la demanda doméstica, resultado del descenso de los salarios.
La evidencia acumulada que apoya abundantemente cada uno de estos puntos muestra la falsedad del dogma neoliberal. El hecho de que, a pesar de ello, continúe promocionándose, es porque tales tratados benefician a las elites financieras e industriales de los países ricos así como a sus aliados en los países pobres (las clases de rentas altas de los países pobres que dependen de las inversiones extranjeras y del sector exterior para el sostenimiento de sus necesidades). Es esta alianza de clases la responsable de que el estándar de vida de las clases populares, tanto de los países ricos como de los pobres, esté estancado. Se necesitaría una alianza entre ellas para cambiar el sentido de tales tratados. Así de claro.
(Vicenç Navarro, 28/05/2016)
El pasado 11 de septiembre, Javier Solana publicó un artículo en el diario El País bajo el título “Frenar el avance del populismo”. Si lo cito es por ser representativo de una postura muy generalizada, la de aquellos que no han entendido nada. Curiosamente, el Brexit ha dado la señal de alarma removiendo el plácido mundo construido por las elites políticas y económicas internacionales, y les ha hecho ver que el equilibrio que creían inamovible no es tal y que el edificio levantado con tanto esfuerzo se puede derrumbar en cualquier momento. Esa preocupación ha estado presente en la última reunión del G-20 y revolotea sobre las instituciones europeas. Todos reconocen que el descontento anida en amplias capas de la población, enfado que se materializa, con características distintas según los países, en movimientos u organizaciones que llaman populistas y que pueden poner en peligro el sistema. Son conscientes de que en buena medida el origen de la insatisfacción se encuentra en la desigualdad que se ha intensificado desde hace bastantes años en todo el mundo. Pero no llegan más allá.
No entienden nada porque creen que la situación puede solucionarse con buenas palabras y parches, y que no es necesario renunciar a la globalización para conseguirlo. En su artículo, Javier Solana escribe: “La globalización requiere gobiernos nacionales sólidos y capaces de atender las necesidades sociales… Son los gobiernos nacionales quienes deben mantener el contacto y el vínculo con los ciudadanos, defendiendo sus intereses y buscando su beneficio. Nada tiene que ver con darle la espalda a la globalización, ni con introducir medidas proteccionistas, sino con fomentar el equilibrio social que sostiene los sistemas democráticos”. Se pretende cuadrar el círculo, porque precisamente la globalización imposibilita que los gobiernos puedan practicar una política social y redistributiva.
La esencia del Estado social es la subordinación del poder económico al poder político democrático, mientras que la globalización se fundamenta en una enorme desproporción entre ambos. En los momentos actuales la mayoría de los mercados, y por supuesto el financiero, han adquirido la condición de mundiales, o al menos multinacionales, mientras que el poder político democrático ha quedado recluido dentro del ámbito del Estado-nación, con lo que ha devenido impotente para controlar al primero, que campa a sus anchas e impone sus leyes y condiciones. Puede ser que los gobiernos actúen mal, pero es que en el nuevo orden económico no pueden actuar bien aunque quieran porque las decisiones se adoptan en otras instancias. Se ha privado de las competencias económicas a los Estados sin que exista ningún orden político internacional que los sustituya. No solo es un problema de igualdad o desigualdad. Lo que está en juego son los propios conceptos de soberanía y de democracia.
Por otra parte, la globalización de la economía no es un fenómeno inscrito en la naturaleza de las cosas ni un orden que se haya formado por energías imposibles de controlar, como nos han querido hacer ver tanto las fuerzas conservadoras para lograr sus objetivos como la socialdemocracia para ocultar su traición. Véase si no la Tribuna libre que, con motivo de la celebración de los 140 años de vida del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), el canciller Schröder escribió en el diario El Mundo bajo el título “El Estado del bienestar reta a la izquierda europea”. Schröder mantenía tajantemente que la globalización no es una alternativa, sino una realidad. El canciller pretendía legitimar los recortes sociales y laborales, y la bajada de impuestos a los ricos que pensaba implementar en los años siguientes, lo que denominó “Agenda 2010”. Y para ello, nada como acudir a la globalización.
Pero la globalización es más bien el resultado de una ideología, la neoliberal, que se ha impuesto a lo largo de estos treinta años y que ha arrastrado a los gobiernos a abdicar de sus competencias. Han renunciado a practicar toda política de control de cambios, permitiendo que el capital se mueva libremente y sin ninguna cortapisa; han desistido en apariencia de cualquier política proteccionista y como consecuencia de ello han relajado los mecanismos de control en todos los mercados. Aunque en honor de la verdad no es cierto que hayan renunciado a realizar políticas proteccionistas, solo las han trasladado al ámbito laboral, social y fiscal, compitiendo los Estados de manera abusiva en la rebaja de los costes laborales y sociales y en la concesión de beneficios fiscales, con lo que hacen a las sociedades cada vez más injustas.
Conviene aclarar, no obstante, que una política de control de cambios de ninguna manera significa eliminar los flujos internacionales de capitales, sino simplemente poner en ellos un cierto orden. No se abandona el ámbito de la libertad, pero se busca una libertad ordenada, sin que devenga en caos. Poner restricciones al libre cambio no tiene por qué conducir a la autarquía ni a la desaparición del comercio exterior; solamente se trata de regularlo de manera que no se produzcan los desequilibrios actuales entre unos países con enormes déficits en sus balanzas de pagos y otros con ingentes superávits.
Son estos desequilibrios los que se encuentran detrás de las actuales crisis.
Las elites políticas y económicas no solo han presentado la globalización como realidad imposible de rechazar sino como fuente de toda clase de bienes y oportunidades económicas. Nos quieren hacer creer que la riqueza y la expansión generadas en los distintos países después de la Segunda Guerra Mundial obedecen precisamente al proceso de globalización. Pero esta visión es tramposa. Los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial han vivido dos etapas muy diferentes. La primera llega hasta el inicio de los años ochenta. En ella los Estados-nación mantienen el control de la economía y los mercados se encuentran regulados junto con un sector público tanto o más fuerte que el privado, que sirve de contrapeso y en cierta medida de árbitro entre los distintos intereses privados y el general de la nación.
Por el contrario, es a partir de los años ochenta cuando los Estados nacionales comienzan a renunciar a sus competencias, asumen en mayor o menor medida el neoliberalismo y dejan en total libertad al capital para que se mueva entre los países imponiendo sus condiciones. Es desde ese momento cuando podemos comenzar a hablar de globalización y es a partir de ese instante cuando las sociedades han evolucionado hacia situaciones más injustas y cuando los desequilibrios, las turbulencias y las crisis se han ido adueñando, al igual que a principios del siglo XX, de la economía internacional.
Una gran parte de la población, especialmente de las clases bajas y medias, ha ido tomando conciencia de las mentiras que subyacían en el discurso oficial. La llamada globalización no ha supuesto que los países crezcan más. Por el contrario, las tasas de incremento del PIB han sido cada vez menores, los porcentajes de desempleo han aumentado, las sociedades se hacen más injustas y se acentúan las desigualdades, los trabajadores pierden progresivamente todos sus derechos y garantías y se afirma que no es sostenible la economía del bienestar o que hay que renunciar o reducir las prestaciones sociales de que disfrutaban los ciudadanos en el pasado. Al tiempo que se defiende que la carga fiscal debe recaer únicamente sobre las rentas del trabajo, porque de lo contrario el capital y la inversión emigrarán a zonas más confortables. Por último, se ha creado un desequilibrio difícil de mantener entre países deudores y acreedores que condena a las economías a fuertes crisis periódicas. ¿Tiene entonces algo de extraño que los ciudadanos se pregunten para qué sirve la globalización y a quién beneficia? ¿No es hora ya de retornar a las políticas anteriores a los ochenta?
Será quizás en el proyecto de Unión Europea y más concretamente en la Eurozona donde ha fraguado de forma más perfecta el proyecto de la globalización, y donde de manera más clara aparece el intento de insurrección del capital de los lazos democráticos. No tiene por qué sorprendernos que sea también en su ámbito donde surjan las mayores reacciones y las críticas más violentas.
Las elites económicas y políticas están muy preocupadas con la aparición en casi todos los países, bien por la derecha bien por la izquierda, de organizaciones a las que denominan populistas y que articulan este descontento. El artículo de Solana es un buen ejemplo de esto. No son conscientes de que son ellas las que de forma indirecta las han engendrado, al adoptar esa nueva modalidad del capitalismo que llaman globalización. En realidad, con mejor o peor acierto, con ideas más o menos verdaderas, con unos u otros valores, han venido a ocupar el espacio que la socialdemocracia había dejado vacio. Son los mismos grupos sociales que se han sentido abandonados y engañados, y a los que no se podrá recuperar sino retornando a ese equilibrio anterior que se daba entre el poder político y el económico.
(Juan Francisco Martín Seco, 24/09/2016)
Existen populismos de derechas y de izquierdas, pero en algo coinciden: la globalización está detrás del progresivo empobrecimiento de las clases medias de los países ricos. Es decir, de buena parte de su electorado.
La receta que se propone es similar. Las naciones deben recuperar parte de su soberanía perdida en aras de enfrentarse a dos de los grandes problemas económicos que el mundo tiene por delante: el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo (y los salarios) y, en el caso de los países avanzados, la deslocalización industrial, que supone trasladar a países con bajos costes gran parte de la producción.
Ambos fenómenos actúan en paralelo. Y la consecuencia, como parece evidente, es un ensanchamiento de las desigualdades y del malestar social, agravado por la pérdida de credibilidad de los políticos que pertenecen a los partidos tradicionales. Sin duda, porque para millones de familias, su política de prioridades está clara.
El malestar de las clases medias explica el triunfo de Trump. Pero también cambios sociales en la estructura demográfica de EEUU que han modificado el mapa político.
Difícilmente puede preocupar en los hogares el cambio climático, la corrupción intelectual de los nuevos populismos o la demagogia cuando lo urgente es llegar a fin de mes. Davos, el espíritu de la élite empresarial y política que cada año se reúne en la montaña mágica suiza, ha empezado a perder la batalla. Gana lo más prosaico: el empleo y el salario digno.
El Nobel Angust Deaton lleva años recordando que el progreso tecnológico va siempre acompañado de un avance en la desigualdad debido a que inicialmente solo unas minorías –las élites– se benefician del progreso. Algo que puede explicar el creciente divorcio entre el campo y la ciudad, como han demostrado el Brexit o el triunfo de Trump.
Entre otras cosas, porque la deslocalización industrial expulsa del mercado laboral no solo a quienes trabajaban en las grandes fábricas. También, a las pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido industrial y hasta el alma de un determinado territorio.
De esta manera, el mundo se encuentra atrapado en una paradoja. Es evidente que el comercio mundial favorece el crecimiento económico porque abarata bienes y servicios y permite abrir nuevos mercados, pero, al mismo tiempo, perjudica a amplias capas de la población que se sienten muy vulnerables por la competencia de países que no respetan los derechos humanos, contaminan de forma irresponsable, no soportan los elevados costes del Estado de bienestar o financian a sus empresas en condiciones ventajosas. Sin contar el desprecio de los derechos laborales. China es el paradigma.
Respuesta política
El mundo, en este sentido, parece atrapado por una pinza política que convierte a la globalización en pieza de caza mayor. Hasta el punto de que está detrás del auge de los nacionalismos, que primero son de carácter económico (aumento del proteccionismo) y, posteriormente, derivan en una respuesta política. Algo que puede explicar la ralentización del comercio internacional. Si antes de la crisis el comercio mundial se incrementaba el doble que el producto interior bruto (PIB) del conjunto del planeta, ahora crece prácticamente la mitad: un 1,7% anual, según las estimaciones de la OMC.
No se trata de un fenómeno coyuntural. Entre 1947 y 2001, el PIB real de EEUU creció en una tasa anual media del 3,5%. Sin embargo, desde 2002 hasta hoy, ese promedio ha caído hasta casi la mitad (el 1,9%).
Esta ralentización en el crecimiento es lo que puede explicar, en parte, el malestar en una sociedad acostumbrada a las certidumbres, y que siempre ha tenido garantías de que sus hijos vivirían mejor que sus padres. Bajo crecimiento y menor cohesión social forman un cóctel demasiado explosivo como para pensar que el modelo Davos de crecimiento no iba a tener consecuencias políticas.
El mundo, por decirlo de una manera directa, cada vez tiene menos que repartir por los escasos avances en productividad, lo que unido a la pérdida de credibilidad de los sistemas políticos (corrupción o proliferación de élites extractivas que controlan los grandes medios de comunicación), genera un formidable desafío. Máxime cuando la política de tipos cero de los bancos centrales beneficia, sobre todo, a la industria del dinero. Precisamente, la que llevó al mundo al borde la catástrofe. Y perjudica, paradójicamente, al ahorrador. Ese célebre 1% que posee la misma riqueza que el 99% restante y que se beneficia de la inexistencia de cláusulas sociales o de reciprocidad comercial en las transacciones internacionales. Pero que recibe dinero barato para sus inversiones financieras, lo que explica que Wall Street esté en máximos históricos.
Como han recordado Peter Navarro y Wilbur Ross, que han preparado el músculo intelectual del programa económico de Trump, los flujos de inversión directa desde EEUU hacia China permanecieron bastante estables entre 1999 y 2003, alrededor de 1.600 millones de dólares al año, pero desde 2004 y hasta 2008, antes de la crisis, esa cifra ha saltado hasta los 6.400 millones de dólares al año. Pura deslocalización industrial acompañada de un proceso de desregulación financiera iniciada en tiempos de Clinton (Bill) –fin de la separación entre banca comercial y de inversión- que ha acabado por escapar del control de las élites. En la OMC, de hecho, vale lo mismo el voto de EEUU que el de Albania.
Un reciente estudio de dos profesores californianos, Laura Tyson y Lenni Medonca, ha demostrado que entre 2005 y 2014 el ingreso medio de dos tercios de los hogares en 25 economías desarrolladas se mantuvo estable o descendió en términos reales. Y sólo después de las transferencias públicas -a través de subvenciones, deducciones o bajada de impuestos- los perdedores de la globalización han podido mantener su nivel de vida.
Unos perdedores que, como han admitido economistas poco sospechosos de ir contra la globalización, como José Luis Feito*, se pudieron beneficiar en el pasado de los aumentos del gasto público y de su capacidad para redistribuir la renta mediante la política fiscal. Una especie de compensación por los males que genera la globalización.
Declive industrial
Es decir, que el gasto público ha jugado un papel fundamental para compensar los efectos adversos del desarme arancelario y del posterior declive industrial que se está produciendo en las economías más avanzadas.
Sin embargo, y aquí está la paradoja, muchos gobiernos atacan, precisamente, las fronteras del Estado de bienestar con recortes y políticas de ajuste, lo que supone dejar en la intemperie a millones de trabajadores que se sienten desprotegidos ante la globalización. En España, apenas el 44% de los parados (en relación a la EPA) percibe alguna prestación pública, ya sea de carácter asistencial o contributiva. Los aumentos del gasto público, de hecho, tienen más que ver con el envejecimiento de la población (pensiones o sanidad) que con un verdadero incremento del gasto social.
Este es el caldo de cultivo del que se nutren los populismos. Muchos ciudadanos observan a su alrededor ciudades que antes eran prósperas y hoy son una ruina. En las que crece la delincuencia y el analfabetismo tecnológico.
Los empleos no cualificados son los más vulnerables a la globalización, y de ahí que el voto, para muchos, sea el único instrumento de defensa contra los ataques a su estatus social y económico. La influencia de las redes sociales y de las televisiones, que permiten a los ciudadanos tener más información sobre lo que sucede, hacen el resto.
Hoy, la política ha dejado de ser una cuestión de minorías influyentes (por eso la prensa tradicional está desdibujada) para convertirse en un espectáculo mediático. Donald Trump y Pablo Iglesias surgen, de hecho, desde programas de televisión, y aunque las soluciones que proponen sean distintas, las causas de su aparición son las mismas.
Esta ceguera de muchos políticos ante lo que está pasando explica el triunfo de Trump o, en el futuro, de Le Pen, cuyos votantes no pertenecen al suburbio o al lumpen social. Son honrados padres y madres de familia que pagan impuestos y que observan con incredulidad lo que sucede a su alrededor: trabajo precario, bajos salarios, pérdida de derechos laborales o degradación de las políticas públicas en sanidad, educación o pensiones. Y que sufren las consecuencias de una competencia desigual.
Las clases medias no tienen acceso a muchas prestaciones sociales, por ejemplo guarderías o vivienda pública, porque los beneficiarios –los recursos son limitados– son inmigrantes de muy bajos ingresos. Lo que indudablemente produce tensiones sociales y comportamientos xenófobos.
Gordon Brown, el ex primer ministro británico, lo dijo con lucidez. “Debemos comenzar por reconocer que, en un mundo cada vez más integrado e interdependiente, cada país debe encontrar el equilibrio adecuado entre la autonomía nacional que desea y la cooperación internacional que necesita”. Es decir, hay que ordenar la globalización para evitar males mayores.
Las manifestaciones de Seattle en 1999 fueron la primera advertencia de que algo se estaba haciendo mal con un alocado proceso que ha llevado al mundo a que un personaje como Trump vaya a dirigir la primera economía del planeta. No es su éxito, es nuestro fracaso.
(Carlos Sánchez, 13/11/2016)
