El objetivo esencial de los escolásticos determinó algunas actitudes comunes, de las que la más importante fue su convicción de la armonía fundamental entre razón y revelación. Los escolásticos afirmaban que el mismo Dios era la fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad era uno de Sus principales atributos. No podía contradecirse a Sí mismo en estos dos caminos de expresión. Cualquier oposición aparente entre revelación y razón podía deberse o a un uso incorrecto de la razón o a una errónea interpretación de las palabras de la revelación. Como los escolásticos creían que la revelación era la enseñanza directa de Dios, ésta tenía para ellos un mayor grado de verdad y certeza que la razón natural. En los conflictos entre fe religiosa y razonamiento filosófico, la fe actuaba siempre como árbitro supremo y la decisión de los teólogos prevalecía sobre la de los filósofos. Desde principios del siglo XIII, el pensamiento escolástico puso mayor énfasis en la independencia de la filosofía en su ámbito propio. A pesar de todo, durante el periodo escolástico la filosofía estuvo al servicio de la teología, no sólo porque la verdad de la filosofía estaba subordinada a la de la teología, sino también porque los teólogos utilizaban la filosofía para comprender y explicar la revelación.
Esta postura escolástica chocó con la denominada “teoría de la doble verdad” del filósofo y físico hispanoárabe Averroes. Su teoría mantenía que la verdad era accesible tanto a la teología como a la filosofía pero que tan sólo esta última podía alcanzarla en su totalidad. Por lo tanto, las llamadas verdades de la teología servían, para la gente común, de expresiones imaginativas imperfectas de la verdad auténtica, sólo accesible por la filosofía. Averroes sostenía que la verdad filosófica podía incluso contradecir, al menos de una forma verbal, las enseñanzas de la teología.
Como resultado de su creencia en la armonía entre fe y razón, los escolásticos intentaron determinar el ámbito preciso y las competencias de cada una de estas facultades. Muchos de los primeros escolásticos, como el teólogo italiano san Anselmo, no lo consiguieron y estuvieron convencidos de que la razón podía probar algunas doctrinas procedentes de la revelación divina. Más tarde, en el momento de esplendor de la escolástica, el también italiano santo Tomás de Aquino estableció un equilibrio entre razón y revelación. Sin embargo, los escolásticos posteriores a santo Tomás, empezando por el teólogo y filósofo escocés Juan Duns Escoto, limitaron cada vez más el campo de las verdades capaces de ser probadas a través de la razón e insistieron en que muchas doctrinas anteriores que se pensaba habían sido probadas por la filosofía tenían que ser aceptadas sobre la base única de la fe. Una de las razones de esta limitación fue que los escolásticos aplicaron los requisitos para la demostración científica, recogidos al principio en el Organon de Aristóteles, de una manera mucho más rigurosa que lo había hecho cualquiera de los filósofos anteriores. Esos requisitos eran tan estrictos que el propio Aristóteles rara vez fue capaz de aplicarlos en detalle más allá del campo de las matemáticas. Esta tendencia desembocó de forma teórica en la pérdida de confianza en la razón natural humana y en la filosofía, y así lo asumieron los primeros reformadores religiosos protestantes, como Martín Lutero.
Otra actitud común entre los escolásticos fue su sometimiento a las llamadas autoridades, tanto en filosofía como en teología. Esas autoridades eran los grandes maestros del pensamiento de Grecia y Roma y los primeros padres de la Iglesia. Los escolásticos medievales se impusieron a sí mismos pensar y escribir mediante el estudio único e intensivo de los autores clásicos, a cuya cultura y saber atribuían certezas inmutables. Tras alcanzar su plena madurez de pensamiento y producir los primeros trabajos originales de filosofía, siguieron citando a las autoridades para dar peso a sus propias opiniones, aunque a estas últimas llegaban en muchos casos de manera independiente. Críticas posteriores concluyeron de esta práctica que los escolásticos eran meros compiladores o repetidores de sus maestros. En realidad, los escolásticos maduros, como santo Tomás de Aquino o Juan Duns Escoto, fueron muy flexibles e independientes en su utilización de los textos de los clásicos; a menudo con el fin de armonizar los textos con sus propias posiciones, ofrecieron interpretaciones que eran difícilmente conciliables con las intenciones y motivos inspiradores en los clásicos. El recurso a la cita de éstos fue, en muchos casos, poco más que un ornamento estilístico para empezar o finalizar la exposición de las propias opiniones e intentaba demostrar que las ideas del exegeta eran continuidad del pasado y no simples novedades. La novedad y la originalidad de pensamiento no eran perseguidas de forma deliberada por ninguno de los escolásticos, sino más bien minimizadas lo más posible.
Los escolásticos consideraron a Aristóteles la máxima autoridad filosófica, llamándole de modo habitual El Filósofo. Algunos de los más grandes escolásticos, entre ellos santo Tomás, conocieron sus obras a través de traducciones latinas realizadas en la península Ibérica. El pensamiento del teólogo cristiano san Agustín de Hipona fue su principal referente teológico, tan sólo subordinado a la Biblia y a los concilios ecuménicos de la Iglesia. Los escolásticos se adhirieron con mayor intensidad y sin ninguna crítica a las doctrinas emitidas por la jerarquía eclesiástica al admitir las opiniones de Aristóteles en materia de ciencias empíricas, como la física, la astronomía y la biología. Su aceptación sin crítica debilitó a la escolástica y fue una de las principales razones de su desdeñoso rechazo por parte de los investigadores y sabios del renacimiento y tiempos posteriores.
MÉTODOS:
PRINCIPALES FILÓSOFOS:
Escolástica:
Teología:
Kant |
Hegel |
Epistemología |
Metafísica |
Nominalismo |
Idealismo |
Racionalismo |
Materialismo |
Existencialismo |
Estoicismo |
Etica |
Aristóteles |
Platón |
Sócrates |
Ilustración |
Descartes |
Pascal |
Spinoza |
Estética |
Ortega |
Aranguren: Objeto material de la ética
![]() Escolasticismo:
Escolasticismo:
Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón natural humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Principal corriente en las escuelas y universidades de Europa durante la edad media (especialmente desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XV), su ideal último fue integrar en un sistema ordenado el saber natural de Grecia y Roma y el saber religioso del cristianismo. El término “escolástica” también se utiliza, en un sentido más amplio, para expresar el espíritu y métodos característicos de ese momento de la historia de la filosofía occidental o cualquier otro espíritu o actitud similar hacia el saber de otras épocas. En su origen “escolástico” designaba a los maestros de las escuelas monásticas o catedralicias medievales, de las que surgieron las universidades, pero acabó por aplicarse a cualquiera que enseñara filosofía o teología en dichas escuelas o universidades.
Los pensadores escolásticos sostuvieron una amplia variedad de ideas tanto en filosofía como en teología. La unidad de todo el movimiento provino de una serie de metas, actitudes y métodos aceptados de un modo general por todos sus miembros. La principal preocupación de los escolásticos no fue conocer nuevos hechos sino integrar el conocimiento ya adquirido de forma separada por el razonamiento de la filosofía griega y la revelación cristiana. Este interés es una de las diferencias más características entre la escolástica y el pensamiento moderno desde el renacimiento.



Uno de los principales métodos de la escolástica fue el uso de la lógica y del vocabulario filosófico de Aristóteles en la enseñanza, la demostración y la discusión. Otro importante método fue enseñar un texto por medio de un comentario de alguna autoridad aceptada. En filosofía, esa autoridad era atribuida de un modo casi mecánico y procedimental a Aristóteles. En teología, los textos principales fueron la Biblia y el Sententiarum libri quatuor (Cuatro libros de sentencias) del teólogo y prelado italiano del siglo XII Pedro Lombardo, una recopilación de las opiniones de los primeros padres de la Iglesia sobre problemas de teología. Los primeros escolásticos empezaron asumiendo como ortodoxia intelectual el contenido de los textos que estaban comentando. Poco a poco, conforme la práctica de la lectura fue desarrollando su propio poder de crítica, introdujeron muchos comentarios suplementarios sobre algunos puntos que el propio texto no cubría o no había resuelto de forma adecuada. A partir del siglo XIII, esos comentarios suplementarios, que expresaban el pensamiento personal de los maestros, se convirtieron en la parte más amplia y trascendente de los textos, resultando así que la explicación literal del texto era reducida a un simple pasaje de cada exégesis.
Además de los comentarios, fue importante la técnica de la discusión por medio del debate público. Cada profesor de una universidad medieval debía comparecer varias veces al año ante el cuerpo docente y los alumnos, reunidos en asamblea, en un debate para defender los puntos cruciales de sus propias enseñanzas frente a todo aquel que las pusiera en duda. Las ideas de la lógica aristotélica se empleaban tanto en la defensa como en el ataque. En el siglo XIII el debate público se convirtió en un instrumento educativo flexible para estimular, probar y comunicar el progreso del pensamiento en la filosofía y en la teología. Desde mediados del siglo XIV, sin embargo, la vitalidad del debate público decayó y se convirtió en un rígido formalismo. Los participantes se sentían menos interesados en el contenido real que en pequeños puntos de la lógica y nimias sutilezas del pensamiento. Este tipo degradado de debate influyó mucho en la ulterior mala reputación de la escolástica y determinó que muchos pensadores modernos lo consideraran un mero mecanismo lógico pedante y artificial.
Entre los autores más representativos de la primera escolástica (siglos IX al XII) se encuentran san Anselmo; el filósofo y teólogo Pedro Abelardo; y Roscelino de Compiègne, considerado el fundador del nominalismo. Por lo que se refiere a pensadores judíos del mismo periodo, el filósofo y físico hispanojudío Maimónides intentó armonizar la filosofía aristotélica con la revelación divina del judaísmo, amparado por un espíritu similar al de los escolásticos cristianos. La alta escolástica conoció su edad de oro durante el siglo XIII, cuando aparecieron algunas de las más insignes figuras del movimiento: santo Tomás de Aquino, autor de la obra cumbre del escolasticismo, la monumental Summa Theologiae (1265-1273); el filósofo y teólogo alemán san Alberto Magno, miembro, al igual que santo Tomás, de la Orden de Predicadores; el monje y filósofo inglés Roger Bacon; el religioso y teólogo italiano san Buenaventura; Juan Duns Escoto (franciscano como los dos anteriores); y el teólogo flamenco Enrique de Gante. El nominalismo se convirtió en la escuela filosófica dominante del siglo XIV, cuando la escolástica empezó a declinar. El nominalista más importante fue el filósofo inglés Guillermo de Ockham, un gran lógico que atacó todos los sistemas filosóficos de los escolásticos precedentes para mantener, en cambio, que la razón humana y la filosofía natural tenían un campo de acción mucho más limitado del que sus antecesores habían establecido.
El escolasticismo conoció un renacer brillante (aunque breve) durante el siglo XVI, especialmente entre los dominicos y los jesuitas. Fue importante en España, donde estuvo ligado a las figuras de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Un resurgir más general fue potenciado por el papa León XIII tras la publicación de la encíclica Aeterni patris (1879), en la que consideraba necesario reconsiderar, a la luz de las necesidades modernas, los grandes sistemas escolásticos del siglo XIII, sobre todo el tomismo, y reformular estas doctrinas a partir de las verdaderas contribuciones del pensamiento moderno. Este renacimiento escolástico, denominado neoescolasticismo, terminó por consolidarse como una de las principales corrientes del pensamiento contemporáneo. Los principales exponentes del neoescolasticismo fueron el cardenal belga Désiré Joseph Mercier y los franceses Jacques Maritain y Étienne Gilson.
(Encarta)
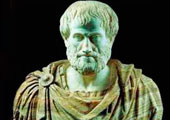

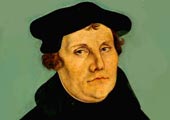

La voz «escolástica» proviene de scholasticus, el que enseña en una schola, como hasta bien entrado el siglo XIII se denominaba tanto una determinada institución docente como sus instalaciones materiales, siendo por lo general las enseñanzas allí impartidas las propias de las «artes liberales» o artes del hombre libre, y en consecuencia distintas de las del servil. Dichas artes eran el Trivium (gramática, lógica y retórica) y el Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). En el siglo XIII comenzó a imponerse el nombre de studium, o studium generale, para las universidades. Con el tiempo, el maestro que se mantenía fiel a unas orientaciones filosóficas dadas y desarrollaba, con vistas a su difusión y cultivo, unos métodos específicos pasó a ser denominado scholasticus.
En cualquier caso, como «Escolástica» o «filosofía de las escuelas» se entiende, por lo general, la filosofía medieval tal como se enseñaba en las universidades e instituciones eclesiásticas, aunque en sentido traslaticio se hable a veces de «escolástica» a propósito de las posiciones filosóficas propias de un movimiento o «escuela» y de su desarrollo y observancia. Tomando pie en este dato, Ortega y Gasset, por ejemplo, llamó «escolasticismo» a toda «filosofía recibida», entendiendo como tal «toda filosofía que pertenece a un círculo cultural distinto y distante —en el espacio social o en el tiempo histórico— de aquél en que es aprendida y adoptada». Habría así una escolástica o un escolasticismo platónico, otro aristotélico, etc., y no ha dejado también de hablarse de una escolástica analítica, otra fenomenológica, otra hermenéutica, otra incluso «soviética» —la representada por el materialismo histórico y dialéctico cultivado en su momento en las universidades de la extinta URSS. También se habla, en sentido peyorativo, de «escolástica» a propósito de lo que representa un exceso de formalismo (de divisiones, de distinciones, de mero verbalismo) y tiende a clausurarse en una suerte de ortodoxia cerrada a la innovación, a la crítica y, en general, a la observación y la vida.
Una sólida convención historiográfica recomienda, de todos modos, ceñir el término a su uso (que singularizaremos con la mayúscula) a propósito de la filosofía medieval tal como ésta habría culminado en Tomás de Aquino, Duns Scoto y Ockham, entendiendo a la vez como «neo-escolástica» las reelaboraciones modernas y contemporáneas de aquélla, o de alguno de sus elementos. Dada la condición cristiana de las grandes filosofías medievales, tan coordinadas con la teología y tan atentas, en algunos casos, a buscar formas de acuerdo entre la revelación y la luz natural de la razón, el uso —relativamente común— del rótulo «Escolástica cristiana» tiene su lógica profunda (por analogía, también se ha hablado de una «escolástica musulmana» y una «escolástica judía»). Con todo, un estudioso de la filosofía medieval tan reputado como Etienne Gilson se ha negado a reducir la filosofía escolástica, en cuanto continuadora de la Patrística y marco general de una elaboración de sistemas y comentarios filosóficos estrechamente relacionados con la dogmática cristiana (sin que ello supusiera dejar de asumir el trabajo filosófico como válido «por sí mismo»), a mera «sierva de la teología» [ancilla theologiae]: «[La Escolástica] no es continuación de la Patrística desde el solo punto de vista religioso. La misma elaboración filosófica a la cual va a hallarse sometida la verdad religiosa no es, a su vez, más que la prolongación de un esfuerzo que se une con la filosofía griega y llena los siglos precedentes». De todos modos, tal vinculación es un hecho histórico —útil, además, para explicar la tendencia de algunos autores a considerar la Escolástica (en su versión tomista, por ejemplo) como única philosophia perennis digna de ese nombre—, y la mayor o menor autonomía conferida a la filosofía puede oficiar de criterio clasificatorio de los grandes filósofos medievales. Por lo demás, no ha dejado de subrayarse que sólo a partir del siglo XVI procedió la Iglesia a propugnar el cultivo de la filosofía; y que la línea que lleva a Abelardo, Alberto Magno y Tomás de Aquino, partidarios de la autoafirmación de la filosofía y de diferenciar entre lo que es materia de conocimiento y lo que es materia de fe, es corta y delgada. Pero no por ello habría que infravalorar la influencia ejercida por Aristóteles, por ejemplo, a lo largo de toda la Edad Media. Si algo contribuyó, en efecto, al auge del método de las disputas, tan característico del momento de mayor esplendor de la Escolástica, fue la difusión de los escritos lógicos y metodológicos de Aristóteles, en cuya obra hay que buscar además la nervadura conceptual profunda de la «síntesis» tomista.
Atravesando fases diversas, la Escolástica, tendencialmente sustituida en algunos lugares de la Europa renacentista por el Humanismo, se mantuvo viva a pesar de todo —o, si se prefiere, «vigente»— hasta el siglo XVI e incluso el XVII, con el florecimiento de la llamada «Escolástica del Barroco» (o, por sus raíces en el movimiento contrarreformista, «Escolástica de la Contrarreforma»). De acuerdo con una difundida periodización de la Escolástica, desde sus más remotos orígenes en Boecio —«el último romano y el primer escolástico», como lo llama Grabmann en su Geschichte der scholastichen Methode [Historia del método escolástico] (1909)— y la Patrística, cuyos temas centrales fueron el espíritu santo y la encarnacion, cabría caracterizar la filosofía elaborada entre los siglos VII y XI por figuras como Juan Scoto Erígena (ca. 810-877) y Anselmo de Canterbury (1033-1109), así como por los representantes del llamado «Renacimiento carolingio», como una suerte de «pre-escolástica» fuertemente tradicional. Entre finales del XII y el XIII habría florecido una «Escolástica temprana» caracterizada por la aparición de las primeras Summas, por los debates entre fe y razón —o entre auctoritas y ratio— y por el desarrollo de la doctrina de los universales, de fuertes implicaciones teológicas y lógico-gramaticales, cuya culminación haría posible el esplendor de la «alta Escolástica», con sus grandes Summas teológicas y filosóficas. Los siglos XIV y XV serían ya los del comienzo de la decadencia, con la obsesión por temas muy menores y la reclusión en debates lógicos y semánticos de innecesaria sutileza. Pero el juicio es discutible, sin duda, dada la relevancia y capacidad innovadora en el ámbito de la epistemología, por ejemplo, de Duns Scoto (1266-1308), y, sobre todo, la fuerza de la corriente que culminaría en Guillermo de Ockham (ca. 1298-ca. 1349), crítico de la interpretación escotista de Aristóteles, gran figura del nominalismo, precursor de la «ciencia experimental» y fundador, según algunos, del «espíritu laico». En fecha tan avanzada como 1648, en plena influencia del suarismo, aún podría ver la luz una obra tan ortodoxamente tomista como el importante Cursus philosophicus (1648) de Juan de Santo Tomás, lo que obligaría igualmente a matizar algo dicha «decadencia». Sobre todo si se tiene en cuenta, además, al propio Suárez y, en general, a la citada «Escolástica del Barroco», que representa un momento de genuino esplendor. Entre sus representantes habría que mencionar, junto al sumamente influyente Francisco Suárez (15481617), a filósofos y teólogos tan ilustres como Francisco de Vitoria (ca. 1480-1546), Domingo de Soto (1494-1560), Melchor Cano (ca. 1509-1560), Pedro de Fonseca (1528-1599), Domingo Báñez (1528-1604), Benito Pereira (1535-1610), Luis de Molina (1535-1610) y Juan Caramuel Lobkowitz (1606-1682), reputado matemático además, entre otros.
[Jacobo Muñoz Veiga]



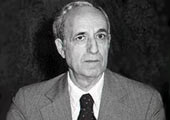
La ciencia absolutamente primera, dice Aristóteles, tiene por objeto los seres a la vez separados e inmóviles, y como si lo divino está presente en alguna parte lo está, según el Estagirita, en estas naturalezas, la teología o filosofía teológica resulta ser la más elevada entre todas las ciencias elevadas, es decir, entre todas las ciencias teóricas. La teología trata, según la definición tradicional, de Dios, de su existencia, naturaleza y atributos, así como de su relación con el mundo: es, en suma, un sermo de Deo. Ahora bien, la teología no es entendida, ni siquiera dentro de lo que podríamos llamar la tradición, de una misma y única manera. En otros términos, la expresión sermo de Deo posee un significado distinto según las bases de tal sermo. Ya muy pronto se distinguió, para usar los conocidos términos del Pseudo-Dionisio, entre una teología afirmativa, [...], y una teología negativa, [...]. Mientras la primera es un efectivo decir, la segunda, en cambio, se hace posible por medio de un silenciar. En efecto, la teología negativa subraya siempre el hecho de la inefabilidad en principio de Dios en tanto que "ser" que está más allá de todo ser.
En vista de ello, muchos autores ponen de relieve que la teología negativa olvida el sentido analógico en que puede hablarse acerca de Dios y se atiene a un concepto demasiado "remoto" de Él. Por eso algunos han estimado que el nombre propio de la teología negativa es la teología mística, la cual, según Fray Francisco de Osuna, "no tiene conversación en conocimiento de letras, ni tiene necesidad de tal escuela, que puede ser dicha de entendimiento", sino que se busca "en la escuela de la afección por vehemente ejercicio de virtudes", por lo cual "la teología mística, aunque sea suprema y perfectísima noticia, puede, empero, ser habida de cualquier fiel, aunque sea mujercilla". No obstante la presencia del término 'noticia', que supone algún modo de saber, la teología negativa y la teología mística se parecen, como es obvio, menos al saber que a la actividad o mejor dicho, son el resultado de una entrega completa del alma a Dios por medio de la cual se supone que Dios se hace presente al hombre. La teología positiva, en cambio, es siempre un sermo y se compone de proposiciones acerca de Dios. Ello no significa que la expresión 'teología positiva' se entienda siempre de la misma manera. Es habitual distinguir entre dos clases de teología como sermo de Deo: la teología natural y la teología revelada. La teología revelada es dirigida por la "luz de la fe", que constituye el supremo criterio de cualquier ulterior dilucidación racional. La teología natural, en cambio, más propia del filósofo que del teólogo, tiene como criterio la "luz de la razón". En último término, la teología natural es un saber de Dios a base del conocimiento del mundo; por eso se dice a veces que la teología natural puede conocer "sin fe", en tanto que se considera imposible tal conocimiento sin fe en el caso de la teología revelada.
La cuestión acerca de la naturaleza del saber teológico ha dado lugar en todas las épocas a enconados debates no sólo entre los teólogos y los antiteólogos, sino también dentro del campo mismo de la teología. Estos debates se desarrollaron sobre todo en el curso de la Edad Media cuando, tras la hegemonía de la teología natural de la última época griega, la teología revelada del cristianismo planteó el problema de la "oposición" entre la verdad transmitida y el saber racional-natural sobre Dios. Muchas posiciones fueron adoptadas en la época y se han transmitido hasta nuestros días. Mencionaremos algunas de las más significadas.
Ciertos autores consideran que no puede hablarse simplemente de teología, sin calificaciones, y que ciertos problemas que se suscitan en la teología natural no aparecen en la teología revelada o viceversa. Otros indican que hay una cierta "jerarquía" en el saber teológico, que va desde la teología natural, basada en el conocimiento y dependiendo en gran parte de las condiciones de la existencia humana, hasta la teología mística, que subordina el conocimiento a la "eficacia" y escapa a las citadas condiciones de dependencia. Otros toman el vocablo 'teología' en un sentido general de sermo sobre Dios y se proponen examinar sus relaciones (o falta de relaciones ) con el conocimiento puramente racional —o que se supone puramente racional— propio de la filosofía. Dentro de éste último marco hay varias posibilidades:
hacer depender enteramente la filosofía de la teología, subrayar que lo que se diga en teología debe subordinarse a lo que se descubre en filosofía, o bien declarar que teología y filosofía no son incompatibles con tal que esta última siga el recto camino.
Lo último es lo propio del tomismo —y de buena parte del pensamiento católico—; en él se sigue la norma de que la fe realmente viva exige la inteligencia y de que la teología es efectivamente una scientia — la scientia fidei. La fe sin razón carece de plenitud; la razón sin fe y abandonada a sus propias fuerzas se extravía. Teología y filosofía se mantienen, pues, en equilibrio, aunque sea un equilibrio dinámico en el curso del cual la teología plantea problemas que la filosofía se ve obligada a resolver y esta última suscita cuestiones que obligan a la teología a cobrar conciencia de sus propios temas.
Precedida por posiciones anteriores ha aparecido en nuestra época como un nuevo intento de solución la llamada teología dialéctica o teología de la crisis, esbozada por Kierkegaard y elaborada, entre otros, por Barth, Gogarten y Brunner. Esta teología defiende la separación absoluta entre el mundo y Dios, entre lo finito y lo infinito, la religión del "apartamiento", la distancia, infranqueable por el hombre, entre lo temporal y lo eterno. Semejante distancia puede ser franqueada únicamente con el auxilio de Dios y por ello la teología dialéctica no rechaza en el fondo la razón cuando reconoce que ésta procede de Dios mismo, el cual, como realidad superior e infinita, puede también hacer del hombre un ser que tiene la facultad de teologizar, de "decir de la divinidad". De ahí que la hipótesis esencial, el "axioma" de esta teología sea, como dice Karl Bart, la revelación, y de ahí también que la teología no puede "justificarse a sí misma" o limitar su "campo" en un sentido análogo al de otras ciencias.
La teología tendría entonces, de acuerdo con Barth, las siguientes características: 1. No podría seleccionar por sí misma la verdad que debe imperar en la Iglesia, sino lo contrario: la verdad sería elegida por ser ya válida. 2. No sería una rama y una aplicación de una ciencia histórica, dominada por el positivismo, por el idealismo o por cualquier otra teoría filosófica, aun cuando sus fuentes originales y sus documentos fuesen monumentos de la historia humana. 3. No podría aparecer como una exigencia de verdad o una filosofía de verdad general, ya que la verdad "mundana" es por principio limitada.
4. No sería reconciliación del hombre con Dios ni ninguna de las vías —eclesiásticas o sacramentales— de tal "reconciliación", sino servicio a la Palabra de Dios. Características cuya negadvidad subraya todavía más el carácter crítico y dialéctico del saber teológico y el hecho de que este saber sea concebido, en última instancia, como una "práctica" más bien que como una "dogmática".
(Ferrater Mora)
