Crisis y bancos:
Rescate: Diseño del banco malo:
Transformando la deuda privada en pública:
Rescates y desahucios:
Rescates contra el interés mayoritario:
Por qué colapsarán los mercados de riesgo:
Avales:
Lehman-WV:
Islandia:
Bankia:
Amiguetes:
MAFO al banquillo:
Leviatán:
Las finanzas se convirtieron en el monstruo que devoró la economía mundial. (Krugman)
En octubre de 2011 el FMI sitúa entre 200.000 y 300.000 millones de euros las necesidades adicionales de capital de la banca comunitaria.
La quinta reforma de sistema financiero, centrada ésta en el diseño del banco malo, al igual que las cuatro anteriores, será un rotundo fracaso. Como consecuencia, a pesar de lo que afirman tanto el gobierno español como la Unión Europea, los problemas financieros y las perspectivas económicas de nuestro país empeorarán en los próximos 6-18 meses.
El viernes 31 de agosto el ejecutivo de Rajoy aprobó la que sería “la reforma bancaria definitiva de España”. Sin embargo, vamos ya por la tercera de la época Rajoy, todo un récord en nueve meses, que recibe el apelativo de “definitiva”, a las que deberíamos añadir las dos chapuzas previas del anterior ejecutivo.
El banco malo en última instancia es una empresa de gestión de activos que compra todos los activos en quiebra, en definitiva todos los préstamos tóxicos no rentables que los bancos y cajas tienen en sus libros, y, posteriormente los gestiona. Inmediatamente surgen una serie de preguntas.




Quién crea esta empresa, con qué dinero, quién la gestiona. Y si la empresa puede obtener un beneficio derivado de la “gestión” de los bienes que compra a los bancos, ¿por qué no podrían los bancos manejarlos ellos mismos?
El Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la conferencia de prensa del viernes 31 de agosto, señaló que el objetivo es que los inversores privados adquirieran una participación mayoritaria en el banco malo. Concretamente afirmó “la empresa de gestión de activos debe ser viable y no generar pérdidas y al final no debe tener ningún impacto sobre el contribuyente“. Esta afirmación simple y llanamente es falsa porque ambos objetivos son incompatibles.
El gobierno debe elegir lo que quiere
El gobierno deberá elegir entre sobrepagar por la compra de los activos tóxicos, sin tocar a los acreedores extranjeros, en cuyo caso la fiesta la acabarán pagando los contribuyentes patrios. O, alternativamente, proteger a los ciudadanos españoles, infrapagando en la compra de dichos activos podridos, siendo la gerencia, los propietarios y los acreedores extranjeros quienes asuman el coste por haber llevado a la insolvencia a nuestro sistema bancario, al asumir todos ellos riesgos excesivos.
La única manera de que los inversores privados pongan dinero en el banco malo es si se paga un precio realista por los activos que compran. En el momento en que esos préstamos y propiedades embargadas están en manos de los bancos a un valor en libros menos provisiones, según ciertos modelos, y no a un valor de mercado, qué pasaría si el banco malo los compra a un precio de mercado. Pues obvio, los bancos tendrían una pérdida considerable. El importe de la pérdida sería la diferencia entre lo que el banco originalmente había prestado y provisionado y lo que ahora obtendría vendiendo ese préstamo en una profunda recesión. No hay forma de evitar el hecho de que los activos que se vendan hayan perdido valor. La creación de un banco malo según estos criterios, que son los únicos bajo los cuales entraría el sector privado, no hace desaparecer mágicamente esa pérdida. La única pregunta es quién la asumiría.
Tal como venimos defendiendo desde el inicio de este blog, los inversores privados de los bancos rescatados deberían sufragar la mayor parte de los gastos de la limpieza del balance. No se preocupen, no ocurrirá, para eso está Guindos en el Ministerio de Economía. Los tenedores de deuda sénior, aquellos que tienen amigos en el gobierno, que a menudo están en el gobierno, los bancos, los ricos y los poderosos, los grandes inversores están protegidos. En todo caso si alguien paga parte del rescate serán los acreedores junior, es decir, los propietarios de acciones preferentes y deuda subordinada, en su inmensa mayoría españoles.
Las acciones preferentes se ofrecieron a inversores profesionales que en su mayoría se negaron a comprar. El gobierno y las élites financieras decidieron que si el mercado profesional no las compraba, no quedaba más remedio que venderlas a los ahorradores patrios a través de los bancos locales, ofreciéndose bajo el calificativo de productos de bajo riesgo.
Después de recortar los salarios, aumentar los impuestos, destrozar los servicios públicos, acabar con los derechos de los trabajadores, autónomos y clases medias, hundirían aún un poquito más a nuestra querida España, si al final deciden que sean solo aquellos inversores que compraron acciones preferentes quienes acaben pagando el plato roto de semejante desmán.
Por supuesto, el gobierno podría evitar algunas de las consecuencias políticas de todo esto, insistiendo en que la Sociedad Gestora de Activos pagara a los bancos muy por encima del precio de mercado de los activos, más cerca de lo que los bancos deberían haber conseguido si la burbuja no hubiera pinchado. Los bancos entonces perderían muy poco. Sería el banco malo, la nueva sociedad de gestión de activos, el que compraría los activos muy por encima de lo que realmente valen la pena. En este caso ningún inversor privado entraría en el banco malo, a menos que el gobierno cree la empresa de una manera “astuta” para que los inversores privados sean los primeros en la línea en la obtención de beneficios. En otras palabras, engañar a la estructura de beneficios. En este caso todo el coste correría a cargo de los contribuyentes. ¡Qué alegría!
Al final todo es más sencillo de lo que parece. La deuda privada de este país, 4,3 billones de euros, no se puede pagar, y quien la concedió en su mayoría, nuestro sistema bancario, es insolvente. Y el hecho de que el Gobierno central, actual y anterior, se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte, por no decir la totalidad, de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado, es decir, los acreedores de la deuda española, hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española. Al avalar deuda privada; implementar restricciones fiscales y promover bajadas salariales que hundirán por muchos años el crecimiento económico; España se encamina a una quiebra de deuda soberana.
Como ya detallamos en un blog anterior, según nuestras estimaciones, las necesidades de financiación de las administraciones públicas, para el período que va entre lo que queda de 2012 y 2014, se situarán como mínimo alrededor de los 510.000 millones de euros, 300.000 de de los cuales serán deuda nueva, imposible de financiar en los momentos actuales. Según estos cálculos, muy conservadores, la deuda pública de nuestro país sobre PIB pasaría del 81% actual al 109%.
El gobierno de Rajoy ya solicitó a Europa un rescate de nuestro sistema financiero, cuyo diseño supone, desde nuestro análisis, una socialización en toda regla de las multimillonarias pérdidas privadas provocadas por una élite financiera y política que, aún hoy, sin ningún tipo de rubor, sigue exigiendo sangre, sudor y lágrimas al resto de los ciudadanos. Dicho rescate, además, no valdrá para nada. Como detallamos en un blog previo, la cuantía necesaria, siguiendo el diseño implantado por las élites, rondará finalmente los 300.000 millones de euros frente a los 100.000 millones inicialmente solicitados. Ahora ya solo le queda el rescate total. ¡Qué rabia!
(Juan Laborda, septiembre 2012)




El profesor de finanzas la Universidad de Chicago Amir Sufi ha recogido para Estados Unidos, en un gráfico impactante, la distribución del dolor económico de la crisis actual según niveles de renta. Las cifras no dejan lugar a dudas. Para los hogares más pobres y para las clases medias, la actual crisis económica sistémica borra 20 años de acumulación de patrimonio neto. En cambio el descenso para los más ricos es apenas marginal.
En nuestro país es todavía peor. Al no haber dación en pago, las familias desahuciadas, además de perder la casa, es decir, su patrimonio, siguen conservando gran parte de esa deuda hipotecaria. A ello hay que añadir la destrucción de renta derivada de una política fiscal y salarial suicida.
No es extraño, por lo tanto, que algunos de los más ricos se sientan exultantes. El colapso causado por el fraude bancario generalizado apenas les ha afectado, en tanto que ha acabado con la mayor parte de los últimos diez años de crecimiento de las clases medias y bajas.
Esta situación, sin embargo, ha sido en gran medida el resultado de las decisiones políticas y fiscales que han sido realizadas por los gobiernos occidentales en los últimos veinte años, en el que se fomentó una economía financieramente depredadora. Las burbujas financieras son a menudo mecanismos de transferencia de riqueza, y en nuestro país, además, responsables de un empobrecimiento generalizado, cuando finalmente acaban estallando.
Desigualdad, desahucios y rescates bancarios
Como ya detallamos en su momento, si los grandes bancos norteamericanos quebrados se hubieran disuelto, el 80% de los estadounidenses no habrían perdido casi nada. Por el contrario, el 5% habría perdido la gran mayoría de su riqueza y por lo tanto su poder. Este análisis se puede extender perfectamente a nuestra querida España.
A diferencia de la mayoría de los ciudadanos, la élite bancaria y financiera tiene la mayor parte de su riqueza financiera en activos de deuda y derivados de todo tipo, que se evaporarían si se dejasen caer a los bancos. Si se reestructura el sistema bancario y se redujera su tamaño acorde con la economía real, serían los más ricos y poderosos los grandes perdedores. Obviamente ni lo han tolerado ni lo tolerarán. En su lugar, han diseñado una estructura de ahorro para la economía en la que su riqueza se mantiene, así como las instituciones que la controlan, y lo han hecho a nuestra costa.
Esto mismo está pasando en nuestra querida España. Mientras que se rescata con dinero público a una casta financiera y política quebrada, se somete a la ciudadanía al mayor empobrecimiento de los últimos cuarenta años. Y es ahora, después de la alarma social, cuando los dos grandes partidos políticos parece que se dignan a estudiar la avalancha de desahucios. Tienen un miedo atroz a que éstos acaben convirtiéndose en esa última gota que desborda el vaso, produciendo un estallido social incontrolable para las élites.
La única razón por la que nuestros gobernantes insisten en el rescate de los bancos es que al hacerlo los ricos y los poderosos simplemente se rescatan a sí mismos y garantizan la continuidad de un sistema que les conviene perfectamente. Sin embargo, no solo es el egoísmo, hay algo más, detrás se oculta toda una teoría de legitimación para confundir a los críticos y adormecer a los incautos.
Desmovilización cívica y desesperanza
Desde las élites dominantes se ha alentado durante mucho tiempo, desde un punto de vista político, la “desmovilización cívica“, condicionando al electorado a entusiasmarse por períodos breves, controlando su lapso de atención y promoviendo luego la distracción o la apatía. El miedo y la inseguridad laboral son la fórmula para la desmovilización política, para privatizar la ciudadanía.
En este sentido, el mundo financiero, sus amigos políticos, y los medios de comunicación que controlan, la inmensa mayoría, han pasado los dos últimos años tratando de lavarnos el cerebro. “El problema ya no son los bancos, sino que es una crisis de exceso de gasto y endeudamiento público, soberano”. Mienten, las cifras no engañan.
En su felonía venden machaconamente que poner el dinero en los bancos es una cuestión meramente técnica, y que el público en general no debería preocuparse. Según las élites extractivas, la ciudadanía no tiene derecho a preocuparse sobre aspectos meramente técnicos, porque no van a entender aquello que es correcto. Lo único que la opinión pública debería comprender, tal como explican aquellos que se autoproclaman expertos económicos, la mayoría pertenecientes a lobbies bien alimentados, es que el auténtico problema es el de la deuda causada por el exceso de gasto público. De nuevo mienten como bellacos.
Estos mismos incompetentes insisten en que no hay conexión entre las enormes sumas que las distintas naciones han inyectado a los bancos y el globo repentino de la deuda soberana en dichas naciones. Se niegan a ver cualquier conexión entre las políticas de reducción del gasto público en la economía real y una contracción de esa economía.
Se niegan, en definitiva, a reconocer la relación causa-efecto entre rescates bancarios a costa de los contribuyentes y un empobrecimiento masivo de la ciudadanía. Sin embargo, están sembrando demasiados vientos, demasiados agravios. Y en una situación de desesperanza y de exclusión social la situación puede volverse incontrolable.
(Juan Laborda, 11/11/2012)




Mientras desde Bruselas y Berlín se esperaba que Italia tragara la amarga factura de austeridad, el resultado final de las elecciones en el país transalpino ha supuesto un duro golpe para el proyecto europeo trazado por las élites extractivas. Al final hubo un enorme voto de castigo canalizado, sobre todo, a través de Beppe Grillo y su Movimiento Cinco Estrellas. Su campaña contra la austeridad acabó cuajando especialmente entre el electorado joven. El fracaso de Mario Monti para hacer la transición de tecnócrata a político viable sólo añade sal a la herida y su voto no será lo suficientemente grande como para ayudar a Bersani formar un gobierno viable. Por cierto, Bersani arrasó entre los tres millones de votantes que viven en el extranjero y ejercieron su derecho al voto. No hay nada como viajar para desprenderse de populismos hilarantes como el de Berlusconi.
La reacción de los mercados no se hizo esperar, se produjeron descensos en los mercados bursátiles globales y un fuerte incremento en las primas de riesgo de los bonos periféricos respecto a Alemania. Sin embargo, no desviemos la atención, el proceso de aversión al riesgo ya se había iniciado en las últimas semanas y solo necesitaba de catalizadores para continuar la única senda posible, el colapso de los mercados de riesgo en 2013.
Destaca, especialmente, la fuerte caída absoluta y relativa del sector bancario patrio y europeo. El mercado interpretó razonablemente el hastío de la ciudadanía y la necesidad urgente de cambiar la actual política económica. Frente a la austeridad, la alternativa de reordenar y reducir del tamaño del sistema bancario patrio y global, que además conlleve una disminución de la deuda privada y pública existente, y donde los acreedores sufrieran la correspondiente quita. Como advertía Willem Buiter a finales de 2010, “no tenemos mucha experiencia sobre la voluntad de los electores en tiempos de paz de soportar años de austeridad, crecimientos económicos negativos, y aumento del desempleo, pero eso es lo que se conseguirá, salvo que se opte por una reestructuración de la deuda, pública y privada”
Ortodoxia económica y rescates bancarios
Las medidas económicas adoptadas por el ejecutivo Monti o el gobierno de Rajoy, el portugués o el griego, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, las clases medias, los empresarios-emprendedores, y, sobretodo, los más desfavorecidos.
La única razón por la que nuestros gobernantes siguen insistiendo en la actual mezcla de políticas económicas (expansión monetaria, restricción fiscal, y deflación salarial) es porque con ella se benefician a las élites extractivas. Se liberan recursos que se destinan al rescate de sistemas bancarios quebrados. Al rescatar a los bancos los ricos y los poderosos simplemente se rescatan a sí mismos y garantizan la continuidad de un sistema que les conviene perfectamente. Sin embargo, no solo es el egoísmo, hay algo más, detrás se oculta toda una teoría de legitimación para confundir a los críticos y adormecer a los incautos. De nada les va a servir.
Nuestros líderes ni siquiera consideran que podrían estar equivocados. Siguen insistiendo, como lo han hecho desde el principio, en que “no hay alternativa”. Llámenlo rescate bancario, expansión cuantitativa, política monetaria, o suicidio. Lo que importa es que todavía siguen haciendo lo mismo, es decir, depositar miles y miles de millones de euros de nuestros bolsillos para mantener bancos totalmente zombis, que jamás volverán a hacer aquello para lo cual fueron creados.
Algunos ingenuos pensaban que cuando aquellos líderes se embarcaban en una política de rescate de las deudas de los bancos privados, al menos eran sinceros, que realmente trataban de arreglar las cosas a favor de la ciudadanía en general. La realidad es bien diferente. Ahora queda terriblemente claro que banqueros, políticos, y “expertos”, ninguno de ellos, tiene la menor intención de estar al lado de la ciudadanía en todo aquello que se nos está imponiendo.
A diferencia de la mayoría de los ciudadanos, la élite bancaria y financiera tiene la mayor parte de su riqueza financiera en activos de deuda y derivados de todo tipo, que se evaporarían si se dejasen caer a los bancos. Si se reestructura el sistema bancario y se redujera su tamaño acorde con la economía real, serían los más ricos y poderosos los grandes perdedores. En su lugar, han diseñado una estructura de ahorro para la economía en la que su riqueza se mantiene, así como las instituciones que la controlan, y lo han hecho a nuestra costa.
En este contexto de crisis económica, social, y política, el único aspecto táctico que hasta ahora ha evitado un ajuste brusco en los mercados de riesgo es la política monetaria de los Bancos Centrales (FED, Banco de Inglaterra, y BCE), por continuar con una expansión cuantitativa de su balance. El actual “carry trade” del dólar estadounidense, asociado a la política monetaria de la FED, comenzó en marzo de 2009 con la primera expansión cuantitativa QE1, y duro hasta principios de 2010, pero desde octubre de 2010 se reactivó con una expansión cuantitativa adicional, QE2. Es interesante observar que la primera expansión cuantitativa tuvo éxito porque las valoraciones bursátiles y de los distintos activos de riesgo a cierre de 2008 eran muy atractivas, los activos de riesgo estaban infravalorados. Ahora, inmersos en la Q3, estamos en la situación contraria, las bolsas están caras, especialmente la americana, que a los precios actuales en el medio plazo dará rentabilidades negativas.
Todos los episodios de QE por parte de la FED, o las operaciones de LTRO por parte del BCE, y otras intervenciones similares han basado su efecto, en esencia, en un recorte de los tipos de interés a niveles tan bajos que los inversores se sentían obligados a seleccionar valores de mayor riesgo en la búsqueda de rentabilidad. Lo que Bernanke considera como un “efecto riqueza” es simplemente una sobrevaloración de los flujos de caja existentes, a cambio de rendimientos futuros muy bajos, según nuestros cálculos negativos. Esta no es creación de riqueza, sino que simplemente es una distorsión del perfil temporal de la rentabilidad. En definitiva, según nuestras previsiones, se ha repetido el comportamiento de los mercados financieros previo al colapso de 2000 y 2008, y los bancos centrales, guiados por los monetaristas Ben Bernanke y Mario Draghi, son los responsables de ello.
(Juan Laborda,28/02/2013)
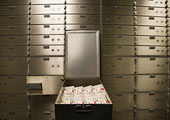



Pueden existir pocas dudas de que la causa del descalabro que en los últimos ocho años ha sufrido la economía y, por tanto, la sociedad española, se encuentra en el comportamiento irresponsable de los administradores de las entidades financieras durante la etapa anterior. No obstante, hay una versión bastante extendida e interesada en hacer ver que la culpabilidad solo atañe a las cajas de ahorros. Versión falsa y parcial porque una cosa es que haya sido principalmente en las cajas de ahorros donde se han producido las quiebras e intervenciones estatales y otra muy distinta que no haya sido todo el sector financiero el que ha actuado de forma imprudente e incompetente.
Los defensores de esta versión aprovechan para arremeter contra lo público y ensalzar lo privado, pero olvidan que, dada la normativa que regía en las cajas de ahorros, estas entidades tenían muy poco de públicas. El tema de las cajas de ahorros merece un artículo completo que prometo abordar en otra ocasión, pero hoy quiero dedicar mis comentarios a señalar cómo han sido todas las entidades financieras las que se han visto implicadas en la crisis y que todas ellas también las que con sus múltiples errores han puesto a la economía española contra la cuerdas. Y, además, con especial atención a un tema que está pasando -no de forma inocente- desapercibido, pero que puede tener graves consecuencias para el futuro: los créditos fiscales diferidos y su aval por parte del Estado.
Todos los bancos han sufrido numerosas e ingentes pérdidas, resultado de las equivocaciones cometidas por sus gestores, financiando proyectos demenciales y ruinosos, en la creencia ingenua de que el valor de las casas y los terrenos se iba a incrementar indefinidamente. Personas tan listas y tan bien pagadas cometieron errores de bulto, lo que parece un escenario ciertamente recurrente en nuestro país, en el que nos vemos condenados a enfrentarnos periódicamente a una crisis bancaria. Los recursos los habían obtenido de los banqueros extranjeros, personas también tanto más listas y bien pagadas, que, confiados en la ausencia del riesgo de cambio, al estar todos integrados en la Unión Monetaria, se olvidaron del riesgo de insolvencia. Bien es verdad que los riesgos y los errores se asumen con alegría, si se piensa que, como siempre, los que pagan son los contribuyentes.
Al estallar la crisis de las hipotecas subprime y cerrarse el grifo de la financiación exterior, los bancos nacionales se precipitaron en una crisis de liquidez que, como toda crisis de liquidez, se convierte en crisis de insolvencia cuando los activos no se pueden realizar y se deslizan por una pendiente progresiva de pérdida de valor. A pesar de los discursos bobalicones tanto del Gobierno de Zapatero como del gobernador del Banco de España acerca de que nuestros bancos eran los más sanos de Europa, lo cierto es que sus balances se fueron llenando de activos tóxicos, con la secuela del estrangulamiento del crédito, precipitando a la economía al estancamiento y más tarde a la recesión. La recaudación tributaria cayó en picado y el déficit público se incrementó sustancialmente. He aquí el primer perjuicio que las entidades financieras (todas) causaron a la sociedad española: impedir el crecimiento y cortocircuitar la actividad económica. El daño fue tanto mayor cuanto que los banqueros, las autoridades monetarias y el Gobierno se empeñaron en no reconocer la situación.
Tuvieron que pasar varios años para que poco a poco se fuesen contabilizando las pérdidas y dotando provisiones o para que se traspasase parte de los activos tóxicos al banco malo (Sareb) después de que este fuese creado, con una participación estatal del 45% y el aval del Estado al 95% de la deuda sénior. De manera que en el caso de que se produzcan pérdidas -que las habrá y abundantes-, el sector público tendrá que asumirlas en su mayoría.
Todo esto es bastante conocido, aunque no está de más recordarlo. Lo que permanece más bien oculto a la mayoría de los ciudadanos es que el Estado ha avalado los créditos fiscales diferidos de las entidades financieras, es decir, ha asegurado las futuras insolvencias que puedan presentarse en la banca española para los restos. Esos bancos tan sanos que se permiten fijar retribuciones fabulosas y fondos de pensiones astronómicos a sus directivos precisan del aval del Estado para cumplir el coeficiente de solvencia fijado por Basilea III.
Se da el nombre de activos fiscales diferidos (DTA) a las expectativas que las entidades tienen de poder deducir de sus futuros impuestos determinadas cantidades provenientes bien de determinados gastos futuros pero ciertos, como son las pensiones complementarias de sus empleados (ya que a los bancos se les ha eximido de tener que externalizarlas como fondos de pensiones); bien de posibles pérdidas que, aunque provisionadas, aún no se han realizado o bien de pérdidas ciertas que no han podido deducirse en el año correspondiente por carecer de beneficios con los que compensarlas, y que según la normativa española podrán hacerlo si presentan resultados positivos en los dieciocho años siguientes.
Las entidades financieras anotan en sus balances los DTA como un activo, que computa por lo tanto como capital. En estos momentos, cerca del 40% de los fondos propios a efectos de solvencia de las entidades financieras estarían compuestos por término medio por esta partida (más de 60.000 millones de euros). ¿Es esto lógico? ¿Podemos basar la solvencia de un banco en las cantidades que piensan deducirse de futuros impuestos en el caso de que obtengan beneficios? Lo increíble es que este haya sido el criterio internacional vigente hasta la nueva normativa de Basilea III, que con lógica excluye estas partidas de las que se contabilizan en el coeficiente de solvencia. Este cambio dejaba a la banca española en una situación sumamente delicada, con la obligación de buscar capital adicional, lo que sería imposible en la mayoría de los casos en estos momentos.
Una vez más, ha sido papá Estado el que con dinero público ha venido a paliar la situación, avalando los DTA (de los tres grupos señalados anteriormente, por el momento ha avalado solo los dos primeros). A pesar de que Guindos estimó la cuantía en 30.000 millones de euros, lo cierto es que de los propios balances de la banca se extrae por ahora una cifra superior a los 40.000 millones, de los que alrededor de 5.400 pertenecen al Santander, más de 5.000 a la Caixa, 4.800 al Sabadell, 4.400 al BBVA, etc.
La consecuencia más inmediata del aval es que el Estado se ha convertido, si no en teoría sí en la práctica, en el mayor accionista de toda la banca española. No en teoría porque no participa de los hipotéticos beneficios ni del control sobre la entidad; sí en la práctica porque, junto con el resto de accionistas, responde de cualquier insolvencia o pérdida frente a los acreedores. El Gobierno garantiza con dinero público cualquier crisis bancaria (que son frecuente en España) que pueda acontecer en el futuro, al menos durante dieciocho años, aunque todo indica que el periodo tendrá que ser incluso más largo, librando a los acreedores de cualquier responsabilidad. Situación que resulta al menos curiosa cuando el planteamiento europeo desde la crisis de Chipre era precisamente el contrario, no hacer recaer en el futuro el coste sobre los contribuyentes y sí sobre los acreedores. Curiosa porque las únicas objeciones que ha puesto la Comisión a esta medida provienen del posible daño a las reglas de la competencia, motivo por el que gobierno no se ha incluido en el lote los DTA del tercer grupo.
El aval se ha concedido sin contrapartida. Hasta el FMI había recomendado que a cambio de ese balón de oxígeno se impusiesen obligaciones a los bancos, tales como reforzar por sus propios medios el capital, reducir el dividendo o conceder un montante mayor de crédito a las empresas y familias. O limitar el sueldo de los directivos, diríamos nosotros, o incluso intervenir activamente en la gestión y el control, porque lo más preocupante es que tal patente de corso puede empujar a los banqueros a una asunción mayor de riesgo, o a una administración imprudente o desleal en la creencia cierta de que la entidad no va a ser liquidada.
(Juan Francisco Martín Seco, 08/08/2015)
El 15 de septiembre del 2008, hace un poco más de siete años, Lehman Brothers quebró en medio de falta de financiación, fuga de inversores y grandes pérdidas del valor de sus acciones en el mercado. En marzo de este mismo año había quebrado otro gran banco de inversión, Bear Stearns, y fue adquirido por JP Morgan Chase con ayuda de la Reserva Federal. El sábado 13 de septiembre, Timothy Geithner, presidente de la Reserva Federal de Nueva York y futuro secretario del Tesoro de EE.UU., intentó salvar Lehman con su posible venta a Bank of America o a Barclays, pero el intento fracasó y la empresa fue a la quiebra. Se ha argumentado, por una parte, que las autoridades de EE.UU. no tenían los instrumentos de intervención adecuados, y por otra, que querían dejar caer a una entidad bancaria en quiebra para no fomentar el problema del “riesgo moral” –es decir, de incentivar la toma de riesgo excesivo al proporcionar ayuda cuando hay problemas– al salvar a otra entidad después de Bear Stearns. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, no quería pasar a la historia como el señor Rescate.
La caída de Lehman marca un antes y un después en la crisis financiera de 2007-2009, que se convirtió en la gran recesión que nos ha afectado. Las conexiones de Lehman con el resto del sistema financiero provocaron un efecto dominó y un pánico bancario de tal magnitud que puso en peligro al sistema financiero internacional, hasta que el Congreso de EE.UU. autorizó el programa TARP, firmado por el presidente Bush el 3 de octubre del 2008, de ayuda al sector bancario por un máximo de 700.000 millones de dólares. Este programa sirvió también para salvar a General Motors. La Reserva Federal tuvo que intervenir para salvar la aseguradora AIG con una línea de crédito de 85.000 millones de dólares y el Gobierno federal tomó el control del 79,9% de las acciones de la compañía. Las prevenciones sobre el riesgo moral en la ayuda a AIG y al sector bancario desaparecieron rápidamente. Una situación similar había ocurrido en el Reino Unido en el 2007 cuando el banco Northern Rock tuvo problemas por su modelo de negocio con excesiva exposición al sector inmobiliario y a la financiación mayorista. El Banco de Inglaterra, que al principio no quería prestar ayuda para no fomentar el riesgo moral, finalmente concedió la ayuda, pero el pánico no cedió hasta que el Tesoro de Su Majestad no garantizó todos los depósitos, incluso por encima del nivel del seguro de depósito.
El término momento Lehman se ha utilizado para otras crisis financieras en las que un impago de deuda, por ejemplo de Grecia, puede contagiar a los mercados internacionales y, más en general, para un acontecimiento que marque un posible contagio a todo un sector o país.
La cuestión de fondo es que cuando las autoridades se enfrentan a un momento Lehman en una empresa importante o sector tienden al rescate. La razón es que una vez la crisis ha ocurrido todas las partes implicadas quieren el rescate. Si es una empresa, lo quieren los accionistas, los acreedores, los directivos y los trabajadores. Y también las mismas autoridades, puesto que el rescate puede minimizar otros daños colaterales de la quiebra de la empresa y el riesgo sistémico. Ahora bien, rescatar siempre y sin condiciones no es una buena política. En primer lugar porque normalmente perjudica el bolsillo del contribuyente. En segundo lugar, precisamente porque el rescate incondicional es un cheque en blanco para que los gestores de la empresa tengan comportamientos arriesgados e irresponsables que hacen que las crisis sean mucho más frecuentes y costosas. Para evaluar la conveniencia de un rescate en una crisis hay que equilibrar cuidadosamente la preservación de la estabilidad del sistema con el posible fomento del riesgo moral.
Volkswagen (VW) ha tenido recientemente su momento Lehman. Esto se debe a la revelación a través de investigaciones en EE.UU., y reconocimiento posterior por parte de VW, que había trucado once millones de vehículos con motor diésel para que pudieran pasar los estrictos test de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando en realidad contaminaban hasta 40 veces más que el nivel permitido. El engaño se producía mediante un software enmascarador en el momento de la prueba del nivel de polución. No solamente las acciones de VW se desplomaron, por posibles penalizaciones y pérdida de reputación de la empresa, sino también las acciones de sus competidores tanto en Alemania como en otros países. Y se produjo un efecto contagio en la bolsa alemana, dado que el sector de la automoción es central en este país (tanto como el sector financiero en el Reino Unido), y por ende en las bolsas europeas y mundiales. La cuestión es si otras empresas del sector han utilizado prácticas similares. En todo caso, la respuesta de las autoridades europeas puede ser acomodaticia. En efecto, todas las partes interesadas quieren que las penalizaciones sean las mínimas y que las ayudas al sector, mediante el apoyo a la investigación y desarrollo o incentivos a vehículos eficientes (puesto que de lo contrario serían ilegales en la UE), sigan. La actuación pública se debería regir por preservar el papel beneficioso de la industria de la automoción en la economía pero dando una señal muy clara y contundente de que hacer trampas no queda impune, y así inducir a la industria a fabricar coches que no polucionen.
(Xavier Vives, 15/10/2015)
Hace algunos días, un comunicado del FMI informaba de que Islandia había devuelto por adelantado la cantidad pendiente de pago (con distintos vencimientos escalonados desde el 16 de octubre de 2015 al 25 de agosto de 2016) del préstamo concedido a este país por la quiebra de sus bancos. De esta manera, se libra definitivamente de la tutela del FMI y se confirma que ha salido de la crisis financiera que lo golpeó como a ningún otro país en el pasado. Las cifras previstas por el propio Fondo así lo indican. El PIB crecerá este año en términos reales el 4,1%, la tasa de paro se situará en el pleno empleo, el 3,7% de la población activa, los sueldos crecerán nada menos que el 8,3% nominal y el 5,95% en términos reales, ya que se espera una inflación del 2,3%. Por último, también se prevé que el sector público presente un superávit del 0,8% del PIB. Panorama idílico que ya quisieran para sí la mayoría por no decir la totalidad de los países europeos, tanto más sorprendente dada la situación crítica en la que se encontraba la economía islandesa al comienzo de la crisis.
En la década anterior a la quiebra de Lehman Brothers, Islandia se había convertido en el paradigma del laissez faire y llevó los principios del neoliberalismo económico al extremo: desregulación, libre circulación de capitales, privatizaciones y carencia de supervisión y control. La banca islandesa se embarcó en una descomunal expansión exterior comprando toda clase de activos financieros. Al estallar la crisis de las hipotecas subprime, los tres grandes bancos, Glitnir, Landsbanki y Kaupthing, se encontraron con que habían acumulado en sus balances una cantidad ingente de activos tóxicos y tuvieron que suspender pagos; entre los tres contaban con una deuda de 60.000 millones de euros. Para percatarse de la gravedad del problema hay que considerar que Islandia es un país muy pequeño, con 300.000 habitantes y un PIB anual de 14.000 millones de euros. Es decir, que la deuda de su sistema financiero superaba en cuatro veces su PIB anual.
Islandia se transformó de este modo en la manifestación más clara de las contradicciones y desatinos que componen eso que llamamos globalización. Entre las incoherencias no es menor la de defender que los bancos y las empresas son internacionales, pero considerarlos nacionales tan pronto comienza una crisis; e incoherencia es también la desproporción que se da en algunos países pequeños entre las dimensiones del Estado y sus entidades financieras, y de las que difícilmente van a poder responder.
Pero paradójicamente la respuesta, tal vez por necesidad, que iba a dar Islandia a los problemas de sus entidades financieras se separa radicalmente de la ortodoxia y de la que han implementado EE. UU. y el resto de países europeos. Nacionalizó, sí, los tres bancos citados y garantizó los depósitos de los islandeses pero, en lugar de inyectarles miles de millones de euros, les dejó suspender pagos y permitió que no hiciesen frente a sus deudas externas, que en su mayoría lo eran con bancos europeos y norteamericanos que terminaron admitiendo una quita del 70%.
Especial repercusión internacional tuvo la quiebra de Icesave, banco online filial de Landsbanki que se había dedicado a operar en Europa, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Los gobiernos de estos países tuvieron que indemnizar a los depositantes y exigieron a la isla del Norte el pago de la deuda. El Gobierno islandés firmó un acuerdo con el Reino Unido y Holanda, según el cual Islandia tenía que abonar a ambos países 4.000 millones de euros en 15 años y al 5,5% de interés, lo que se traducía en una carga aproximada de unos 12.000 euros para cada uno de los contribuyentes. El presidente de la República se negó a refrendar el convenio suscrito por el Gobierno y decidió someterlo a referéndum. Los electores, en dos ocasiones sucesivas, votaron a favor de no pagar las deudas.
Es perfectamente imaginable el discurso catastrofista de los organismos internacionales, de los gobiernos y de los comentaristas políticos y económicos del stablishment mundial ante tal desafío a la ortodoxia y a las leyes del sistema. Es el mismo discurso con el que se ha coaccionado a los países del Sur de Europa para que aceptasen los rescates y las condiciones draconianas de la Troika, y para hacer recaer sobre los contribuyentes respectivos el peso de miles de millones de euros orientados a salvar los bancos, o más bien a los acreedores extranjeros; la diferencia es que Islandia no se sometió al chantaje.
No hay por qué negar que la situación económica de este país atravesó una etapa crítica. En dos años perdió el 8% de su riqueza y la tasa de paro se disparó al 11,9%, cifra a la que Islandia no estaba acostumbrada. Se vio obligada a pedir ayuda al FMI y a los países nórdicos por valor de 2.100 y 2.500 millones de dólares, respectivamente. Pero el Gobierno tuvo la habilidad de que las condiciones pactadas no atacasen el Estado del bienestar, puesto que no se orientaban fundamentalmente al recorte del gasto público, sino al incremento de los ingresos, mediante la reintroducción del impuesto de patrimonio y la subida de los gravámenes de sociedades, renta e IVA. No obstante, muchos islandeses se vieron en la obligación de emigrar.
Frente a este escenario, Islandia, gracias a que no estaba en el euro, pudo devaluar su moneda, que pasó, desde principios de 2008 a finales de 2009, de 90 a 189 coronas por euro, medida que fue fundamental para recobrar competitividad y retornar al crecimiento. Al mismo tiempo, para evitar la evasión del dinero, se limitó la libre circulación de capitales estableciéndose los necesarios controles, controles que aún permanecen y que Islandia, una vez que la situación se ha estabilizado, está pensando en levantar, demostrándose que el famoso “corralito” no tiene el carácter trágico que algunos quieren darle con la finalidad de que se sienta como una amenaza.
En febrero pasado, el presidente de la República de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson, en rueda de prensa con los periodistas tras la conferencia pronunciada en la escuela de negocios IESE, sostuvo que la recuperación de su país se debía en parte a no haber escuchado los requerimientos de los organismos internacionales, en especial de la Comisión Europea, para implantar una política de austeridad, y al hecho de haber situado la democracia por encima de los intereses económicos. A pesar de que sus palabras fueron prudentes y evitó dar consejos a otros países, no pudo por menos que preguntarse que si la UE se había equivocado con ellos, por qué no se iba a equivocar con otras economías.
Ciertamente las condiciones de todos los países no son las mismas. Islandia, por una parte, es un país pequeño y está lejos de constituir un riesgo sistémico y, por otra, cuenta con una gran ventaja al no formar parte del euro. No es lo mismo salirse de la Unión Monetaria que no haber pertenecido nunca a ella. Pero en cualquier caso la comparación con Grecia y con el resto de los países del Sur resulta una tentación extremadamente fuerte como para no plantearse la pregunta de en qué situación estaría el país heleno de haberse arriesgado por un camino parecido al de Islandia. Difícilmente se encontraría en condiciones peores que las actuales. En cuanto a Irlanda, Portugal y España, economías que se supone que están saliendo de la crisis, el grado de devastación en lo social y en lo económico en que han quedado nada tiene que ver con las circunstancias actuales de Islandia aun cuando mantenga el “corralito”.
(Juan Francisco Martín Seco, 17/10/2015)
Solo los que intervinieron directamente en los acontecimientos en torno a la evolución y desenlace de esa crisis conocen la realidad exacta de lo que ocurrió. Por ello, estas líneas constituyen una reflexión emitida únicamente desde la observación externa de los hechos.
Ya desde el anuncio de su formación, en junio de 2010, Bankia afrontaba una situación ciertamente muy difícil como consecuencia de la mala gestión realizada previamente en las cajas de ahorros que la compusieron. Fue el fruto de un claro descontrol en la asunción de riesgos, una expansión crediticia desmesurada con aberrante exposición inmobiliaria y una excesiva apelación a los mercados para captar recursos. Todo ello ocurrió especialmente entre 2000 y 2007. En realidad, causó enorme extrañeza en el mundo financiero la constitución de aquel conglomerado de siete cajas. Una integración adecuada hubiera debido incluir una entidad en buen estado y grande, pero allí las dos mayores estaban tocadas. Probablemente, se confiaba en contabilizar plusvalías de fusión para sanear y obtener ahorros de costes. Pero lo que hacía falta para tapar agujeros era dinero fresco, no apuntes contables, y no era fácil que una fusión de baja intensidad (SIP) generase muchas sinergias. Esta fue, en mi opinión, la primera incongruencia del supervisor.
¿Conocía el Banco de España (BdE) durante el siguiente año, hasta la salida a Bolsa, cuál era la realidad de Bankia? No albergo ninguna duda de que sí. Porque la profesionalidad del equipo de inspección del BdE está fuera de discusión; y porque, aun cuando hubiera alguna insuficiencia de información consolidada, disponían de los medios necesarios para conocer en profundidad la solvencia de cada entidad. Sin embargo, una cosa es conocer la foto en un momento dado, la floja situación que tenía Bankia; y otra es concretar la cuantía del deterioro previsible, cuando el valor de los activos dependía de la evolución futura del entorno, estábamos frente a una crisis inédita, y —en función de qué previsiones económicas se hicieran— podrían obtenerse cifras de necesidades de provisiones muy diferentes.
Cabe recordar que España había atravesado una recesión fortísima iniciada en 2008, que llevó a un descenso del PIB en 2009 de casi el 4%. Pero en 2010 hubo una mejora clara. No sé si existieron los famosos brotes verdes, pero el PIB dejó de descender y el INE nos dice que el PIB se estabilizó ese año. Por lo que resulta entendible que se utilizara una evolución del entorno con recuperación progresiva de la economía en los años siguientes, lo que llevaría a que el valor de los activos bancarios no se hundiese tan drásticamente. Si ocurrió así, quien diseñó esos supuestos se equivocó radicalmente, porque la realidad fue que la evolución del PIB se volvió a torcer en los siguientes meses, de manera que fue negativa tres años más. La consecuencia fue un hundimiento del precio de los activos. Pero no seamos crueles, porque pocos acertaron a prever la segunda recesión. Hoy sabemos que todo el período desde 2007 ha sido en realidad una crisis continuada con diversas manifestaciones. Pero resulta poco adecuado juzgar hechos del pasado con el conocimiento real, desde el presente, de lo que realmente ha ocurrido.
Hay otro factor que influyó en el comportamiento del supervisor y, sobre todo, del Gobierno. Creo que, probablemente, la mala imagen de los bancos y las dificultades presupuestarias condujeron, en la primera fase, a intentar minimizar los fondos públicos que se otorgaban a Bankia (y a otros) para que no hubiera excesivos costes para el contribuyente. Por ello, se tardó en inyectar dinero y se hizo en escasa cuantía. Además, en lugar de inyectar capital a coste cero, se utilizaron en su lugar pasivos carísimos (computables como capital). A algunos les parecía bien cobrar mucho a los bancos por estas ayudas, pero lo que necesita una entidad en crisis son recursos sin coste. Y suele resultar mejor pasarse en los apoyos que quedarse corto. En realidad, las cicateras ayudas se quedaron cortísimas.
La salida a Bolsa, contemplada también como forma de apuntalar la entidad minimizando el coste para el Estado, no pasó de ser un parche. El entorno evolucionó mucho peor de lo esperado. Y el nuevo Gobierno no gestionó bien la crisis de Bankia. El resultado fue su detonación y, ante la desconfianza generada en los mercados y en el mundo financiero, el Estado acabó maximizando el apoyo invertido. Lo contrario de lo pretendido al principio.
(Carmelo Tajadura, 21/09/2016)
España, capitalismo de amiguetes. España, tierra prometida de rentistas, de quienes solo buscan pelotazos a costa del sudor y lágrimas de sus conciudadanos. España, paraíso de depredadores sociales -reforma laboral; austeridad para los demás; impuestos asfixiantes al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas,…-. Lo más reciente, el rescate a las autopistas radiales. Otra vez, la enésima, pero no será lo última. Rabia, dolor, tristeza por el devenir de nuestra gente, especialmente cuando lo único que se debería haber nacionalizado, en 2008, era toda la banca insolvente. Pero no fue así. ¡Y de aquellos barros estos lodos!
Resulta simplemente grotesco que el expresidente del gobierno bajo el cual, al albor de la burbuja inmobiliaria, se diseñó, se construyó y se repartieron las correspondientes prebendas alrededor de dichas autopistas radiales hable de España y de la patria, otorgando carnets de buenos y malos patriotas. ¡Patriotas de hojalata!
¿Se acuerdan de Castor? ¿Se acuerdan de lo que hicieron con la banca insolvente? ¿Se acuerdan de las fusiones frías? Y son esos mismos especímenes los que luego se llenan la boca hablando de reformas estructurales, es decir, de abaratamiento de un factor trabajo exhausto. Son los mismos que repudian el uso activo de la política fiscal para generar pleno empleo.
Nuestra historia es un ejemplo de cómo las vinculaciones entre el poder económico y el poder político han perpetuado de manera continuada las rentas de todos aquellos que medran de lo público en y para sus negocios. Y encima, ahora, la joya de la corona patria, un excepcional sector exportador de pequeña y mediana empresa, está siendo asaltada por distintos vehículos de inversión, en su mayoría foráneos. Y aquí nuestro ejecutivo de juerga y jolgorio.
Élites patrias, meros rentistas
Existe abundante evidencia empírica que acredita que distintos y muy diversos sectores de la economía española no están abiertos a la competencia. En todos ellos el ajuste de la crisis lo han acabado pagando tanto sus empleados, con salarios menores, como sus clientes, con precios mayores. Se trata de una característica intrínseca a la economía española. Si analizamos la composición del Ibex 35, la situación es para echarse a llorar. Predominan antiguos monopolios naturales, básicamente empresas eléctricas, petroleras, y del sector de telecomunicaciones. Junto a ellos, el sector inmobiliario, ligado al BOE, y el bancario, insolvente, rescatado con dinero público.
Las élites gerenciales de estos oligopolios han estado íntimamente relacionadas con la clase política gobernante, la vinculada a los otrora dos grandes partidos políticos, estableciéndose relaciones y vinculaciones de poder bochornosas. ¿Se acuerdan de como una de las susodichas empresas, del sector de telecomunicaciones para más señas, correspondiente a un antiguo monopolio natural, “ofreció” al gobierno la propuesta de unificación de todos los organismos reguladores, siguiendo un “powerpoint” realizado por una de esas consultoras que saben de todo pero que no tienen ni idea de nada? Por cierto, ahora esa empresa está en seria amenaza de ser absorbida, comprada, por otra foránea. Cosas del capitalismo. Pero aquí todo da igual.
Frente a este panorama desolador, nuestro sector exterior, esa joya de la corona formada por empresas de tamaño mediano, muchas de propiedad familiar, que constantemente reinvierten sus beneficios y no se dedican a recomprar acciones o repartir bonuses y/o dividendos injustificados. Son empresas industriales abiertas al mundo global, sectores que realmente exportan, aportando e incrementando nuestro valor añadido.
Desde 1994 esa joya de la corona conforma uno de los sectores exportadores más pujantes de Europa. Y son un ejemplo de que España, frente a las tonterías esparcidas en los mass media dominantes, jamás perdió competitividad en las últimas décadas. Junto con Alemania el nuestro era el único país que en los últimos 20 años mantuvo e incrementó su cuota de exportaciones, ya no solo por margen intensivo, sino también por aumentos en el margen extensivo, la exportación de nuevos productos y hacia nuevos destinos. Siempre confundieron productividad aparente del trabajo con competitividad. España tenía una baja productividad por que el modelo de crecimiento propuesto por las élites patrias –políticas, financieras, inmobiliarias, y oligopolistas- era intensivo en mano de obra, pero muy lucrativo para ellas.
Nacionalización de la banca insolvente
Lo único que se debería haber nacionalizado, la banca insolvente, se rescató tarde y mal, y en su inmensa mayoría a costa de contribuyentes y de sus clientes para regalarlas después a la competencia. ¿Dónde estaba el regulador? ¿Dónde está ahora ese mismo regulador? ¿Es qué desconocen el rescate sueco de 1992? ¿Es qué no saben en qué consiste el subsidio a la banca sistémica? Sí, esa misma banca sistémica que han ayudado a generar y a crear tan alegremente.
Existe evidencia académica reciente que demuestra que los problemas de solvencia de los bancos más débiles de España durante la Gran Recesión tuvieron efectos reales. En el artículo “When Credit dries up: job losses in the great recession”, Premio Jaime Fernández de Araoz sobre Corporate Finance, los autores (Samuel Bentolila, Gabriel Jiménez, Marcel Jansen y Sonia Ruano), utilizando los datos del registro oficial de crédito del Banco de España indican que esos bancos restringieron los préstamos con bastante antelación a su rescate. Controlando por los efectos fijos de la empresa, los autores demuestran la existencia de un choque de oferta de crédito, y evalúan su impacto comparando el cambio en el empleo entre 2006 y 2010 en aquellas empresas que eran clientes de los bancos débiles respecto a aquellas empresas que no lo eran. Sus estimaciones implican que alrededor del 24% de las pérdidas de empleos en las empresas vinculadas a los bancos débiles de la muestra utilizada se deben a esta exposición. Esto representa la mitad de las reducciones en las empresas que sobreviven y un quinto de las pérdidas debidas a las salidas expuestas.
Pero además hay más evidencia que muestra como las condiciones ex-ante de las cajas de ahorro eran las mismas aquellos bancos aparentemente menos expuestos a la crisis. El problema fue ex-post, las dificultades de recapitalización de las primeras frente a los segundos. Y allí es donde fallaron las autoridades económicas y monetarias. ¡Con lo fácil que hubiese sido replicar el rescate sueco de 1992! Banco malo a costa de accionistas y bonistas, garantía de depósitos y nacionalización de la banca quebrada, punto. “¡So easy, so simple!” Pero entre ciertas dosis de incompetencia y otras, mayores, de ideología e instinto de clase no se hizo nada.
(Juan Laborda, 15/12/2016)
Aquel rescate bancario que no iba a costar “ni un euro al contribuyente”, según se afirmó con reiteración desde el Gobierno Rajoy en 2012 para frenar el espanto producido por la petición a la UE de una línea de crédito de hasta 100.000 millones para recapitalizar a la banca española, nos va a salir por un pico. El lunes, el Tribunal de Cuentas (TC) dio una primera aproximación al “negocio” asegurando que, a diciembre de 2015, el coste del proceso de reestructuración de las antiguas Cajas ascendía a 60.718 millones, de los que 41.786 han sido aportados por el FROB y 18.932 por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de la banca, aunque el TC eleva hasta los 122.122 millones el total de recursos “comprometidos” en el rescate por el Estado y el sector. La cifra real de lo perdido por los contribuyentes sigue siendo un misterio que no se desvelará, en el mejor de los casos, hasta que el Estado no privatice el 65% que sigue teniendo en Bankia y en BMN (antigua Caja Murcia) y se liquide la Sareb (el banco malo). En todo caso, el Tribunal se atreve a realizar un cálculo de lo que se podría perder en el proceso si se cumplen las previsiones actuales, elevando la suma final a unos 41.800 millones tras alambicada sumas y restas capaces de marear al más pintado. Como es de imaginar, las cifras del TC no coinciden con las que expide Economía o el Banco de España (BdE). Un galimatías que, en todo caso, se resume en una frase: una ingente cantidad de dinero. Una vergüenza de dinero.
Lo escandaloso de las cifras ha movido a Ciudadanos y Podemos (el PSOE, tan culpable como el que más, ha decidido adherirse, faltaría más) a pedir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para ver cómo ha sido posible tal disparate, cómo se ha podido llevar a cabo una estafa de tales proporciones y perpetrada por tanta gente: los gestores colocados a dedo en la cúpula de las Cajas por el político correspondiente; obviamente los propios partidos, patronal y sindicatos, y naturalmente las instituciones supervisoras que en teoría debían controlarles, con el BdE a la cabeza. Hace casi 5 años, cuando en mayo de 2012 se procedió al rescate de Bankia tras el escándalo de las preferentes y la salida a bolsa, UPyD pidió en solitario al resto de grupos que apoyaran la creación de esa comisión. Todos se negaron sin excepción. Incluso un tal Garzón, entonces en IU, que tanto se indigna ahora desde la obediencia a Podemos. IU no podía apoyar la iniciativa porque también había estado chupando del bote de Cajamadrid, primero, y de Bankia, después. También había tenido su parte en el pastel de las black. Fue la constatación de que la vía política estaba cerrada a cal y canto lo que llevó a UPyD (con el diputado Andrés Herzog a la cabeza) a presentar una querella ante la Audiencia Nacional (AN) para tratar de esclarecer lo ocurrido.
Con Bankia como quintaesencia del affaire, los imputados en el caso de las tarjetas black (el chocolate del loro comparado con las cifras milmillonarias del rescate) han pagado ya un alto precio en términos de censura social, al punto de que para la mayoría de ellos la condena final vendrá a suponer una especie de liberación. Sin embargo, los responsables del Banco de España, FROB incluido, la “policía” del sistema financiero, están a punto de irse de rositas con el apoyo, activo o silente, de una clase política y judicial que se niega en redondo a sentarlos en el banquillo. Tan cerca como este jueves, el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), uno de los grandes responsables, aunque no el único, del desastre, escribía artículo en El País (“La inaplazable reforma del Parlamento”) para enseñarnos a mejorar el funcionamiento de nuestra democracia representativa. Él siempre dando lecciones, al amparo de Cebrianes, Estefanías y demás sedicentes elites de izquierda, siempre prestas a proteger con un muro de silencio las tropelías de los amigos. La patente de impunidad de la progresía ilustrada. “Las políticas que aplicamos en España son peores que las de otros países avanzados y esto explica que tengamos muchos problemas que ellos no tienen, o los tienen en menor grado”. Con un par. ¿Alguien se imagina un artículo de Miguel Blesa en El País hablando del ahorro de costes en una Caja?
Las incontables maniobras dilatorias de los actuales responsables del BdE (con Luis María Linde, nombrado por el Gobierno del PP, a la cabeza) para aligerar la carga de los gestores imputados y eximir de responsabilidad judicial a los antiguos mandos, todos o casi filosocialistas, del caserón de Cibeles (el citado MAFO; Javier Aríztegui, exsubgobernador y presidente de la Comisión Rectora del FROB; Jerónimo Martínez Tello, ex director general de Supervisión, como más notorios, más el expresidente de la CNMV Julio Segura, y su número dos entre 2008 y 2012, Fernando Restoy, después subgobernador del BdE con Linde de 2012 a 2016, y a partir de enero premiado con un buen puesto en el Banco Internacional de Pagos de Basilea) vienen a poner en evidencia la corrupción institucional y la pobre calidad de nuestra democracia. El problema es que si no se sienta en el banquillo a la cúpula del Banco de España también se irán de rositas los gestores de las Cajas, con Rodrigo Rato y José Luis Olivas a la cabeza, que podrán argumentar con razón que todas sus decisiones (tal que la emisión de preferentes y la salida a bolsa de Bankia) gozaron de la autorización del supervisor. Desaparecida UPyD, Herzog intenta mantener viva la denuncia ante la AN con el respaldo de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y casi nulos recursos.
El Banco de España sigue negando información al juez
Casi cinco años después del inicio de la instrucción, el juez Fernando Andreu sigue reclamando al BdE información esencial para el esclarecimiento de lo ocurrido, que desde Cibeles le niegan o le escatiman. Esta misma semana y en providencia dirigida al gobernador Linde, el magistrado reclama el acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva del banco en la que se autorizó a las cajas que dieron lugar al SIP de Bankia a cargar contra reservas (y no contra la cuenta de resultados) los deterioros detectados en el ejercicio de 2010, lo que significó consumir casi el 51% del patrimonio conjunto de las Cajas fusionadas contabilizado hasta 2009, equivalente a la friolera de 15.046 millones. El responsable de la Dirección Financiera y de Riesgos de Cajamadrid, Ildefondo Sánchez Barcoj, dirigió una carta al gobernador MAFO proponiendo tan peculiar arreglo contable, y MAFO dio su visto bueno, amaño que permitió a Rato dar beneficios, cobrar el bonus de fin de año (él y el resto de la cúpula), y pagar los intereses de las preferentes. En definitiva: descapitalizar gravemente a las entidades. Un episodio nuclear en el desastre de Bankia.
Por si no hubiera sido suficiente el informe de los peritos (inspectores del BdE), designados por el juez, Antonio Busquets y Victor J. Sánchez, que en diciembre de 2014 concluyeron que las cuentas de BFA-Bankia correspondientes al ejercicio 2011 contenían “errores contables y no reflejaban la imagen fiel de la entidad” (informe ratificado por el complementario por ellos elaborado en marzo de 2016), el caso dio un vuelco el pasado 5 de septiembre con la declaración en calidad de testigo de José Antonio Casaus, máximo responsable (inspector de “cabecera”) de la inspección sobre el terreno de BFA-Bankia, el cual reveló la existencia de 4 correos electrónicos dirigidos a sus superiores en los que advertía de la inviabilidad de Bankia antes de la salida a Bolsa, que han venido a confirmar el cabal conocimiento que MAFO y sus adláteres tenían sobre la verdadera situación patrimonial de la sociedad y sobre las graves consecuencias que iba a acarrear la operación de salida a bolsa, tanto a los titulares de subordinadas y preferentes como a los propios accionistas, y finalmente del “quebranto al contribuyente”. Tales correos desmontan, además, el argumento del “sesgo retrospectivo” (no era posible prever el fiasco registrado en el parqué) esgrimido tanto por el BdE como por los Rato y compañía. Con base a esa declaración, la acusación popular (Herzog, en nombre del sindicato CIC) presentó escrito el 19 de octubre pasado pidiendo la imputación del tantas veces citado MAFO y su claque.
Sorpresa mayúscula, o no tanto, porque el 28 de noviembre el juez Andreu rechazó la pretensión, calificando los correos desvelados por Casaus de “reflexiones transmitidas de manera informal” y de meras “opiniones personales”. Para el magistrado, solo tienen valor los “informes de seguimiento, en donde se expresa, con el debido rigor, el resultado del trabajo de la Inspección del Banco de España desplazada a Bankia”. Quien estos suscribe lleva denunciando, desde antes incluso del estallido de la burbuja financiera, las prácticas de los responsables del antiguo banco emisor -antes, durante y después de MAFO-, para constreñir, limitar o incluso obligar a cambiar bajo presión los informes de situación redactados por los inspectores al terminar su labor fiscalizadora en las entidades. La fórmula más habitual consistía en promocionar a los dóciles, los que se avenían a firmar el documento que la superioridad les ponía delante, y en condenar al ostracismo a quienes se negaban a cambiar una coma. Solo esto explica en gran medida las razones de la quiebra del sistema de Cajas, cuyos gestores, con el apoyo del partido de turno, pudieron incursionar con casi total impunidad en todo tipo de operaciones especulativas, casi todas relacionadas con el ladrillo, cuyo final conocemos de sobra. Es el caso de Pedro Comín (para quien también se pide la imputación), destinatario de los correos de Casaus como Jefe de Grupo que era a cargo de la supervisión de Bankia en el momento de su salida a Bolsa, quien, tras diversas promociones, es hoy director general adjunto de Supervisión. Un tipo que hará carrera.
Prevaricación por omisión
En poder del juez obra, entre abundante documentación del mismo tenor, el Informe de Seguimiento de 21 de diciembre de 2011, en el que el equipo de inspección del BdE considera que “la solvencia del grupo BFA-Bankia debe ser calificada de mala”, critica la “falta de coraje” y denuncia a los gestores por “anteponer sus propios intereses a los de la entidad, en especial respecto a las “excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones”, para concluir que Bankia “no podrá devolver las ayudas aportadas por el FROB” (nada menos que 4.465 millones). Ello en diciembre de 2011, siete meses antes de la salida a Bolsa (julio 2012), y con MAFO al frente del BdE desde julio de 2006. La conclusión es obvia: los organismos supervisores conocían al dedillo la verdadera situación de Bankia desde su creación, no obstante lo cual siguieron autorizando todas y cada una de las decisiones adoptadas por sus gestores: la creación del SIP, la segregación de activos, la recompra de preferentes, las políticas retributivas, la salida a Bolsa… ¿No estamos, pues, ante un caso de cooperación necesaria en los mismos ilícitos penales que se imputan a Rato y Cía? ¿Por qué para el juez reclamar la imputación de MAFO y sus cuates es “una criminalización de decisiones erróneas”, mientras no tiene empacho en empapelar al auditor (tanto Deloitte como su socio), a quienes ha colocado la etiqueta de “investigados”? ¿Alguien lo entiende?
En su auto del 28 de noviembre, el juez Andreu reprocha además a la acusación popular el que “omita referir el título de imputación que pretende se haga recaer sobre los citados investigados, es decir: se omite especificar cuál es el delito cuya comisión les atribuye”, una afirmación sorprendente por cuanto en nuestro sistema procesal la “determinación de los hechos punibles” viene establecida al final de la fase de instrucción, y ello porque la imputación de una persona sospechosa de conducta criminal no requiere más que una mínima base indiciaria. Para salvar el escollo o subsanar el error, en recurso de apelación presentado el 7 de diciembre al Juzgado Central de Instrucción nº 4, la acusación popular habla de “complicidad omisiva” de los responsables del BdE derivada de su posición de garante del correcto funcionamiento del sistema (el banco central dispone de un régimen disciplinario y sancionador que puede llegar hasta la intervención de las entidades y el relevo de sus administradores), haciendo concreta referencia al delito supuestamente cometido: prevaricación por omisión. ¡Ahí la tienes, Fernando Andreu, báilala! A estas alturas de la película, está muy claro lo que pasó en la quiebra de las Cajas, y no sería de recibo que los responsables de semejante atraco al contribuyente se fueran de rositas, o solo pagaran la cuenta una parte de ellos. Hay que pedir un gesto de valor al juez, y exigir a nuestra dirigencia voluntad política bastante para afrontar lo ocurrido y sentar en el banquillo a los MAFOS, todos, que participaron en tan escandalosa estafa. Un simple ejercicio de democracia.
(Jesús Cacho, 15/01/2017)
Las élites no aprenden nada. Siguen erre que erre hasta el colapso final. La solución a los problemas de solvencia y liquidez del Banco Popular fue “regalárselo” a un banco sistémico, uno de esos bancos “demasiado grande para quebrar”. En España, al igual que en la inmensa mayoría de los países desarrollados, las autoridades políticas y monetarias facilitan, favorecen e incluso incitan a una política perversa. Nos referimos a ese proceso aparentemente imparable de una mayor concentración bancaria en beneficio de los grandes campeones nacionales. Es exactamente lo contrario a lo que se debe de hacer. Estamos generando un auténtico monstruo, con el riesgo, cada día mayor, de que acabe devorándonos.
En el caso de nuestro país, al igual que ha ocurrido en la mayoría de países occidentales, la Gran Recesión ha producido una mayor concentración del sistema bancario. Ciertos bancos han alcanzado un tamaño excesivamente grande y constituyen un auténtico riesgo sistémico para nuestra economía y la economía global. Además, aprovechándose del riesgo moral de que son “demasiado grandes para quebrar”, están siendo subsidiados por los contribuyentes de las distintas naciones. Es necesario acabar con ello.
Tras la Gran Recesión, en los países desarrollados se deberían haber impuesto límites a la concentración de depósitos, préstamos u otros indicadores bancarios; en definitiva, al tamaño de los bancos. La Regla Volcker, como parte crucial de la Ley de Reforma Financiera de los Estados Unidos, también conocida como Dodd-Frank, además de restringir las actividades de riesgo, trataba de limitar el tamaño de los bancos; al igual que en el Informe Vickers para el Reino Unido. Pero hasta ahora, nadie ha hecho caso a estas sugerencias. Los bancos sistémicos han aumentado el tamaño de su balance y están aún más apalancados que en 2007.
Subsidiamos a los grandes bancos
Los bancos “demasiado grandes para quebrar” siguen beneficiándose de subsidios públicos implícitos creados por la expectativa de que el gobierno los respaldará si se encuentran en dificultades financieras. Este subsidio implícito distorsiona la competencia entre bancos, y favorece una toma excesiva de riesgos y, en última instancia, puede implicar elevados costes para los contribuyentes. La expectativa de que obtendrán respaldo estatal reduce los incentivos de los acreedores para controlar el comportamiento de los mismos, alentando así un apalancamiento y una toma de riesgos excesivos.
La estructura de la inmensa mayoría de los grandes bancos sistémicos es tremendamente inestable. Los lobbies bancarios en su momento compraron y pagaron por eliminar todo tipo de regulación, desmantelando así casi todas las salvaguardas que los podía proteger si las cosas vienen mal dadas. No nos engañemos, el tamaño del capital y reservas en relación con el volumen subyacente en sus posiciones de derivados es irrisorio, de manera que dichos bancos están en un riesgo estructural permanente de colapso. Los bancos se deshicieron de la seguridad y la solidez en favor del rendimiento, el beneficio y los bonus de la gerencia. Volvió a funcionar la codicia y la avaricia. Y ahí seguimos estando. No se ha hecho casi nada por corregir estos excesos.
Cuestionando la existencia de grandes bancos
Lo que más asusta a los bancos es cualquier crítica que vaya más allá de las reclamaciones de codicia, fraude o incompetencia, en concreto todas aquellas que cuestionen el sistema en sí mismo. Lo que los banqueros están comprometidos a proteger y a defender a toda costa es la “santidad y perfección” del sistema y su derecho a “autorregularse”. Porque, no nos olvidemos, en última instancia es el sistema lo que les da su condición social y riqueza. Y es aquí donde son vulnerables.
Ya es hora de cuestionar no sólo la probidad u honradez, o incluso la solvencia de los grandes bancos mundiales, sino su fundación intelectual. La élite financiera ha pasado estos últimos años reescribiendo la historia para que la culpa de la actual crisis económica y bancaria no recayera sobre ellos. Es hora de dejar claro que ha sido y es la forma en que los bancos desarrollaron sus actividades normales lo que causó la crisis sistémica. La Gran Recesión fue el resultado y la consecuencia de un sistema que es un completo fracaso a la hora de hacer lo que más les enorgullece, la gestión de riesgo.
En realidad, a fecha de hoy, solo hay un riesgo sistémico claro, la manera en que sigue desarrollando su actividad la banca mundial. Sigue existiendo un enorme agujero en la estructura de los diferentes reguladores, lo que ha impedido una rápida reestructuración de un sector financiero bancario insolvente. Los responsables políticos trataron de resolver la crisis sistémica mediante la legalización de un esquema Ponzi mundial. Deberíamos haber aprendido que los estándares de capital eran insuficientes y que había un agujero enorme en la estructura reguladora. En su lugar, se aplicó la noción equivocada de que algunas instituciones son simplemente demasiado grandes para quebrar.
Inevitablemente se ha creado una situación de asignación ineficiente, donde el capital imprudente sigue estando subsidiado, a un coste cada vez mayor, por parte del público. Mientras, los acreedores o tenedores de bonos salen ilesos, y parte del sistema financiero y bancario continúa dando bonus con la misma presteza que los primeros inversores de Bernie Madoff recibían sus rendimientos. Y en el trasfondo, el papel de los Bancos Centrales. Deberían haberse preocupado por un correcto mecanismo de transmisión de la política monetaria a través del flujo o canal crediticio. Sin embargo, no fue así. La autoridad monetaria se empecinó en subsidiar y proteger a la banca sistémica, cuya excesiva asunción de riesgos y prácticas abusivas causaron la crisis de 2008. En definitiva, la banca sistémica se ha convertido en el nuevo Leviatán al que nadie está dispuesto a echar el lazo.
(Juan Laborda, 29/06/2017)
