|
|
Canarias | Náutica | Arquitectura | Historia | Clásicos | Ciencia | Infantil |
Voluntad: Visión desde la filosofía:
El esclarecimiento del problema de la voluntad comporta, de entrada, explorar connotaciones entre sí muy diferentes: psicológicas, morales, epistemológicas, teológicas o metafísicas. Sólo desde un punto de vista rayano en el anacronismo podría hablarse de la existencia en el mundo de la Antigüedad de una «voluntad». Todo parece indicar que los griegos no disponían de una palabra precisa para designar la fuente originaria de la acción. En sus críticas a Aristóteles, el propio Hobbes ya había advertido la existencia de esta laguna. También el filósofo analítico Gilbert Ryle, en El concepto de lo mental, afirma su extrañeza ante el hecho de que en el mundo antiguo no se hable explícitamente de «voliciones». Pese a esto, en autores como Platón ya existe una división tripartita y jerárquica del alma (racional, irascible y apetitiva), ligada al dualismo alma-cuerpo, que considera la dimensión volitiva como estrato mediador entre la facultad racional, inclinada a la contemplación eidética, y el mero apetito sensible. En su obra La vida del espíritu, Hannah Arendt no sólo ha puesto de manifiesto cómo la lengua griega conocía la distinción entre actos intencionales o voluntarios y no intencionales o involuntarios, sino también, y lo que es más importante, cómo ese presunto desconocimiento antiguo de la voluntad obedecía más bien a una perspectiva sobre el tiempo muy distinta a la de la modernidad (la naturaleza cíclica y el movimiento recurrente de los asuntos humanos). Bajo esta perspectiva, sería Aristóteles quien, en la Ética a Nicómaco, más habría desarrollado la temática de la voluntad como acto no azaroso, sino realizado por el sujeto en plena posesión de sus facultades.
En el cristianismo, el problema de la voluntad, analizado sobre todo por san Agustín y santo Tomás, se mantuvo estrechamente ligado a los debates teológicos y, como subraya otra vez Arendt, a la cuestión de cómo reconciliar la fe en un Dios todopoderoso y omnisciente con las exigencias de la voluntad libre. Por otro lado, se suele tildar de «voluntarista» el planteamiento nominalista de Guillermo de Ockham, toda vez que, criticando la filosofía escolástica, su teología concibe a la divinidad como una entidad omnipotente cuya voluntad no es objeto de limitación —incluso racional— alguna.
Es en el mundo moderno donde el tema de la voluntad aparece en primer plano, sobre todo al socaire de la idea de progreso. Mientras en Hobbes el hombre, siguiendo pautas mecanicistas, es únicamente un ser corporal explicable por las leyes físicas de la extensión y el movimiento, la teoría spinoziana del conatus muestra que el hombre es, en lo más profundo de su esencia, esfuerzo y deseo, poder. Será la doctrina kantiana de la voluntad como ámbito de la libertad espontánea y la autonomía la que delimite un ámbito irreductible al marco de la causalidad natural. Y Fichte, siguiendo a Kant, llevará hasta sus últimas consecuencias el problema de la voluntad moral nouménica para dibujar los perfiles de la concepción moderna de la voluntad invirtiendo los términos del planteamiento tradicional en torno al valor. En efecto, su orientación hacia una Tathandlung [acción, acto de voluntad] originaria desbroza el camino al primado moderno de la voluntad. En su obra Destino del sabio, sostiene que el Bien ya no es una propiedad intrínseca al objeto (Bonum), sino de la voluntad que lo desea. Fichte renueva el planteamiento de Tomás de Aquino en torno al primum movens de la voluntas y corona a la voluntad con la primacía metafísica. Pese a sus críticas a todos los idealistas, Schopenhauer comparte con Fichte la idea de que el aspecto primario y fundamental del mundo es la voluntad. Ciertamente, la comprensión schopenhaueriana de la voluntad como substrato metafísico y principio originario de la naturaleza transforma en gran medida el planteamiento kantiano —la «cosa en sí» adquiere un contenido positivo— y desemboca en una posición ética marcada por el pesimismo: sólo la ascesis y el arte pueden liberarse momentáneamente de este incesante e insaciable apremio. Esta «voluntad de vivir» es, pues, un «verdadero ens realissimum», un noúmeno ajeno a las leyes del principio de razón suficiente al que sólo se puede acceder desde nuestro interior, por un método introspectivo. Esta idea de la voluntad puede compararse en alguna medida con el «ello» freudiano; incluso, un escritor como Thomas Mann ha destacado el papel de la doctrina de la voluntad schopenhaueriana como precursora del psicoanálisis.
El paso de la concepción schopenhaueriana de la única voluntad («la voluntad de vivir») a la voluntad de poder supone un desplazamiento de no poco calado, habida cuenta de que Nietzsche trata de desprenderse de los lastres metafísicos y, por ende, ascético-morales que todavía cargaba el maestro. Para Nietzsche, el fenómeno del querer no es tan simple e inmediato; abarca, antes bien, un complejo múltiple de efectos que sólo adquiere una ilusoria unidad a través del fetichismo lingüístico y la voluntad filosófica de generalizar. Puede afirmarse así que la acuñación de la voluntad de poder, desde el descubrimiento de la faceta dionisíaca, se caracteriza en este punto concreto por demoler las consecuencias pesimistas y reactivas respecto al placer y la alegría del concepto tradicional de la voluntad.
También el existencialismo ha puesto el acento en la relación entre libertad y voluntad. Para Jaspers, el fenómeno del querer aparece en la medida en que el hombre está privado de certezas: «el no conocer es el fundamento de la obligación de querer» (Filosofía). Muy distinta es la posición de Heidegger, quien, a tenor de su concepto de «serenidad» [Gelassenheit] o «desasimiento» de las cosas, aboga por una actitud meditativa distante de la voracidad técnica. Por lo que respecta al papel metafísico de la voluntad como categoría central de la historia del nihilismo occidental, tampoco puede arrumbarse la interpretación crítica realizada por Heidegger al hilo de su análisis de la voluntad de poder. A la luz de este planteamiento, el camino de la filosofía de la subjetividad, de Descartes y Leibniz a Nietzsche, se salda con la consecuencia fatal de la transformación del sentido de la verdad y del predominio de la representación para un sujeto. Este viraje antropocéntrico en el que el hombre pasa al centro del ente culmina en la voluntad de poder nietzscheana, donde se revela con toda desnudez el desarrollo anterior. Heidegger considera así que la voluntad de poder lleva a la filosofía de la subjetividad cartesiana a su lógico cumplimiento.
[Germán Cano Cuenca]
ENFOQUES FILOSÓFICOS:
ENFOQUES PSICOLÓGICOS:
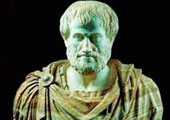

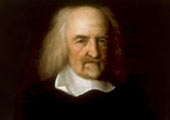

![]() Voluntad:
Voluntad:
En filosofía y psicología, capacidad de elegir entre caminos distintos de acción y actuar según la elección tomada, en concreto cuando la acción está dirigida hacia un fin específico o se inspira por ideales determinados y principios de conducta. La conducta de voluntad contrasta con la conducta derivada del instinto, impulso, reflejo o hábito, ninguna de las cuales implica una elección consciente entre distintas alternativas.
Hasta el siglo XX, la mayoría de los filósofos concebían la voluntad como una facultad distinta con la que toda persona nacía. Discrepaban, sin embargo, sobre el papel de esta facultad en la composición de la personalidad. Para una escuela de filósofos, notablemente representados por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, una voluntad universal es la realidad esencial y la voluntad de los individuos forma parte de ella. En su visión, la voluntad domina todos los demás aspectos de la personalidad del individuo: conocimiento, sentimientos y dirección en la vida. Una forma contemporánea de la teoría de Schopenhauer se halla implícita en algunas clases de existencialismo, como el enfoque existencialista expuesto por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien considera la personalidad como el producto de opciones, y los actos como demostraciones de la voluntad encaminadas a conferir sentido al universo.
Otros filósofos han estimado la voluntad como similar o secundaria a otros aspectos de la personalidad. Platón creía que la psique se dividía en tres partes: razón, voluntad y deseo. Para filósofos racionalistas, como Aristóteles, santo Tomás de Aquino y René Descartes, la voluntad es el agente del alma racional que gobierna los apetitos puramente animales y las pasiones. Algunos filósofos empíricos, como David Hume, no cuentan con la importancia de las influencias racionales en la voluntad; consideran la voluntad dirigida sobre todo por la emoción. Filósofos evolucionistas como Herbert Spencer y pensadores pragmáticos como John Dewey, conciben la voluntad no como una facultad innata sino como el producto de la experiencia que evoluciona de una forma gradual como las ideas y la personalidad individual en la interacción social.
Los psicólogos actuales tienden a aceptar la teoría pragmática de la voluntad. Consideran la voluntad como un aspecto o cualidad de la conducta, más que como una facultad diferenciada: es la persona la que dispone. Este acto de voluntad se manifiesta: primero, en la fijación del interés sobre metas más o menos distantes y modelos y principios de conducta abstractos hasta cierto punto; en segundo lugar, al ponderar vías alternativas de acción y efectuar acciones deliberadas que parecen mejor calculadas para servir a principios y metas específicos; tercero, en la inhibición de impulsos y hábitos que pudieran distraer la atención, o entrar en conflicto con un principio o un fin, y, por último, en la perseverancia frente a obstáculos y frustraciones en la persecución de metas y en la adhesión a principios establecidos previamente.
Entre los defectos comunes que pueden conducir a la debilidad de la voluntad figuran la ausencia de objetivos que exijan esfuerzo o de ideales y modelos de conducta que merezcan ser considerados, atención vacilante, incapacidad para resistir los impulsos o romper hábitos, y la incapacidad para decidir entre alternativas o asumir una decisión, una vez tomada.
(Encarta)
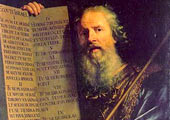



[ Inicio | | Canarias | Literatura | La Palma: Historia | La Palma | Filosofía | Historia | Náutica | Ciencia | Clásicos ]