|
|
Canarias | Náutica | Arquitectura | Historia | Clásicos | Ciencia | Infantil |
Posguerra - Tony Judt: Inicio:
Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en Europa ofrecían una perspectiva de total miseria y desolación. Las fotografías y documentales de la época muestran lastimosas masas de ciudadanos caminando por un desolador paisaje de ciudades en ruinas y tierras baldías. Niños huérfanos vagando abandonados al lado de mujeres agotadas que revuelven montones de escombros. Deportados con la cabeza rapada y reclusos de los campos de concentración vestidos con pijamas a rayas fijan su mirada ausente en la cámara, desnutridos y enfermos. Incluso los tranvías, propulsados por una corriente eléctrica disponible sólo intermitentemente, parecen traumatizados por la guerra. Todos y todo, con la notable excepción de las bien alimentadas fuerzas de ocupación aliadas, parecen acabados, sin recursos, exhaustos.
Esta imagen debe matizarse si queremos comprender cómo este mismo continente destrozado fue capaz de recuperarse tan rápidamente en los años siguientes. Pero contiene una verdad esencial sobre la condición europea posterior a la derrota alemana. Los europeos se sentían desesperanzados, estaban exhaustos, y con razón. La guerra europea que comenzó con la invasión de Polonia ordenada por Hitler en septiembre de 1939 y que finalizó con la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945 fue una guerra total, que afectó tanto a civiles como a soldados.
En realidad, en los países ocupados por el régimen nazi, desde Francia hasta Ucrania, desde Noruega a Grecia, la Segunda Guerra Mundial constituyó, ante todo, una experiencia civil. El combate militar formal se limitó a los inicios y los finales del conflicto. Entre medias, ésta fue una guerra de ocupación, de represión, de explotación y exterminio, en la que los soldados, las tropas de asalto y los policías disponían de la vida cotidiana y de la existencia misma de decenas de millones de personas que vivían prisioneras. En algunos países la ocupación duró la mayor parte de la guerra y por todas partes sembró el terror y la pobreza.
A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la guerra de Hitler, constituyó una experiencia cuasiuniversal. Y duró mucho tiempo (casi seis años en los países que, como Gran Bretaña y Alemania, participaron en ella desde el principio hasta el final). En Checoslovaquia comenzó aún antes, con la ocupación nazi de la región de los Sudetes en octubre de 1938.
En el este de Europa y los Balcanes ni siquiera acabó con la derrota de Hitler, dado que la ocupación (del ejército soviético) y la guerra civil continuaron hasta mucho después del desmembramiento de Alemania.
Desde luego, las guerras de ocupación no eran desconocidas en Europa. Todo lo contrario. La memoria colectiva conservaba todavía, tres siglos después, en forma de mitos locales o cuentos para niños, el recuerdo de la Guerra de los Treinta Años, acaecida en el siglo XVII, y durante la cual los ejércitos mercenarios extranjeros esquilmaron las tierras de Alemania y aterrorizaron a la población local. Bien entrada la década de 1930, las abuelas españolas seguían reprendiendo a los niños rebeldes con la amenaza de Napoleón. Pero la experiencia de la ocupación de la Segunda Guerra Mundial revistió una intensidad especial, debida en parte a la peculiar actitud nazi frente a las poblaciones sometidas.
Los ejércitos de ocupación anteriores, los suecos en Alemania en el siglo XVII, los prusianos en Francia a partir de 1815, esquilmaban las tierras y atacaban y mataban a los civiles locales de forma esporádica e incluso aleatoria. Pero los pueblos que cayeron bajo el dominio alemán después de 1939 eran puestos al servicio del Reich o si no enviados a su exterminio. Para los europeos se trataba de algo nuevo. Lejos del continente, en sus colonias, los Estados europeos habían explotado o esclavizado a las poblaciones indígenas para su propio beneficio. Y aunque habían utilizado la tortura, la mutilación o el asesinato en masa para obligar a obedecer a las víctimas, a partir del siglo XVIII estas prácticas pasaron a ser desconocidas para la mayoría de los europeos, al menos al oeste de los ríos Bug y Prut.
Fue por tanto durante la Segunda Guerra Mundial cuando toda la fuerza del moderno Estado europeo se movilizó por primera vez con el principal propósito de conquistar y explotar a otros europeos. A fin de luchar y ganar la guerra, los británicos explotaron y saquearon sus propios recursos: a finales de la guerra, Gran Bretaña dedicaba más de la mitad de su Producto Interior Bruto a sus esfuerzos bélicos. La Alemania nazi, en cambio, combatió en la guerra, especialmente en sus últimos años, contando con la importante ayuda de las saqueadas economías de sus víctimas (al igual que había hecho Napoleón después de 1805, pero con una eficacia incomparablemente superior). Noruega, Holanda, Bélgica, Bohemia-Moravia y, especialmente, Francia realizaron significativas aunque involuntarias contribuciones a los esfuerzos bélicos alemanes. Sus minas, fábricas, granjas y ferrocarriles se dedicaron a dar servicio a los alemanes, y sus poblaciones fueron obligadas a trabajar para la producción bélica alemana: al principio en sus propios países y más adelante en la propia Alemania. En septiembre de 1944 vivían 7.847.000 extranjeros en Alemania, la mayoría de ellos contra su voluntad, que representaban el 21 por ciento de la mano de obra del país.
Los nazis vivieron todo lo que pudieron a costa de la riqueza de sus víctimas, con tal grado de éxito que hasta 1944 la población civil alemana no empezó a sufrir el impacto de las restricciones y la escasez propias de los tiempos de guerra. Sin embargo, para entonces, el conflicto militar empezaba a cernirse sobre ellos, primero a través de los bombardeos aliados y luego con el simultáneo avance de los ejércitos aliados procedentes del este y del oeste. Fue en este último año de la guerra, durante el relativamente corto periodo de la ofensiva hacia el oeste por parte de la Unión Soviética, cuando tuvo lugar la mayor parte de la destrucción física.
Desde el punto de vista de sus contemporáneos, el impacto de la guerra no se medía en términos de ganancias y pérdidas industriales, o del valor neto de los bienes nacionales de 1945 comparados con los de 1938, sino en función del deterioro visible para su entorno inmediato y sus comunidades. Es de aquí de donde debemos partir si queremos comprender el trauma que subyace a las imágenes de desolación y desesperanza que captaron la atención de los observadores en 1945.
Destrucción de ciudades:
Número de víctimas:
Represalias soviéticas sobre civiles:







Muy pocas localidades y ciudades europeas, fuera cual fuese su tamaño, salieron ilesas de la guerra. Debido a un acuerdo tácito o a la buena suerte, el centro histórico y moderno de algunas célebres ciudades europeas como Roma, Venecia, Praga, París u Oxford nunca fueron blanco de los bombardeos. Pero durante el primer año de la guerra, los bombarderos alemanes habían arrasado Rotterdam y más tarde destruido la ciudad industrial inglesa de Coventry. La Wehrmacht borró del mapa muchas pequeñas localidades a medida que avanzaba la invasión de Polonia y más tarde de Yugoslavia y la URSS. Distritos enteros de Londres, especialmente los barrios cercanos a la zona portuaria del East End, fueron víctimas de la Blitzkrieg de la Luftwaffe durante el curso de la guerra.
Pero el mayor daño material fue el infligido por las campañas de bombardeos de los aliados occidentales llevadas a cabo a lo largo de 1944 y 1945, sin precedentes hasta aquel momento, y el implacable avance del Ejército Rojo desde Stalingrado hasta Praga. Localidades costeras francesas como Royan, Le Havre y Caen resultaron arrasadas por la fuerza aérea estadounidense. Hamburgo, Colonia, Düsseldorf, Dresde y docenas de otras ciudades alemanas quedaron derruidas por el bombardeo de saturación llevado a cabo por aviones británicos y norteamericanos. En el este, el 80 por ciento de la ciudad bielorrusa de Minsk fue destruido al final de la guerra; en Ucrania, Kiev quedó convertida en humeantes ruinas; mientras que en el otoño de 1944 la capital polaca, Varsovia, fue sistemáticamente incendiada y dinamitada, casa a casa, calle a calle, por el ejército alemán en retirada. Cuando la guerra en Europa hubo finalizado, con la caída de Berlín bajo el Ejército Rojo en mayo de 1945 tras haber recibido el impacto de 40.000 toneladas de bombas en los últimos catorce días de la guerra, gran parte de la capital alemana quedó reducida a humeantes montículos de escombros y hierros retorcidos. El 75 por ciento de sus edificios quedó inhabitables.
Las ciudades en ruinas constituían la evidencia más obvia (y fotogénica) de la devastación, y llegaron a actuar como una especie de taquigrafía visual universal de la calamidad de la guerra. Debido a que gran parte del daño había recaído en casas y edificios de apartamentos, y que a consecuencia de ello muchas personas se habían quedado sin hogar (la estimación se sitúa en torno a los 25 millones de personas en la Unión Soviética y otros 20 millones en Alemania, 500.000 de ellos sólo en Hamburgo), el paisaje urbano de los escombros representaba el recordatorio más inmediato de que la guerra acababa de terminar. Pero no era el único. En Europa occidental, el transporte y las comunicaciones se vieron gravemente interrumpidos: de las 12.000 locomotoras de la Francia anterior a la guerra, sólo 2.800 estaban en servicio en el momento de la rendición alemana. Un gran número de carreteras, vías de tren y puentes habían sido volados por los soldados alemanes que se batían en retirada, los aliados mientras avanzaban o la resistencia francesa. Dos terceras partes de la flota mercante francesa habían sido hundidas. Sólo en 1944-1945, Francia perdió 500.000 viviendas.
Pero los franceses, al igual que los británicos, los belgas, los holandeses (que perdieron 219.000 hectáreas de tierra inundada por los alemanes y cuyo transporte por ferrocarril, carretera y canales se había reducido en 1945 a un 40 por ciento), los daneses, los noruegos (que durante la ocupación alemana habían perdido el 14 por ciento del capital del país), e incluso los italianos, resultaron comparativamente afortunados, aunque no fueran conscientes de ello. Los verdaderos horrores de la guerra se habían vivido más hacia el este. Los nazis trataban a los europeos del oeste con cierto respeto, aunque sólo fuera para explotarlos mejor, y los europeos occidentales correspondían a esta deferencia haciendo relativamente poco por oponerse a los esfuerzos bélicos alemanes. En la Europa del Este y del sudeste, las fuerzas de ocupación alemanas actuaron de forma inmisericorde, y no sólo debido a que los partisanos locales, sobre todo en Grecia, Yugoslavia y Ucrania, les hicieran frente implacable aunque desesperanzadamente.
Las consecuencias materiales de la ocupación alemana en el este, el avance soviético y las luchas partisanas fueron por tanto de una índole muy distinta a la experiencia de la guerra en el oeste. En la Unión Soviética, 70.000 pueblos y 1.700 ciudades quedaron destruidos en el curso de la guerra, así como 32.000 fábricas y 40.000 millas de vía férrea. En Grecia se perdieron dos tercios de la flota de la marina mercante, esencial para el país, un tercio de sus bosques quedaron arrasados y un millar de pueblos fueron borrados del mapa. Entre tanto, la política alemana de fijar el pago de los costes de ocupación conforme a las necesidades militares alemanas en lugar de a la capacidad griega de efectuar dicho pago, generó una inflación exorbitada.
Yugoslavia perdió el 25 por ciento de sus viñedos, el 50 por ciento de su ganado, el 60 por ciento de las carreteras del país, el 75 por ciento de sus arados y de sus puentes ferroviarios, una de cada cinco de las viviendas existentes antes de la guerra y una tercera parte de su limitada riqueza industrial, además del 10 por ciento de la población anterior a la guerra. En Polonia, tres cuartas partes de la vía férrea quedó inutilizada y una granja de cada seis cesó su actividad. La mayoría de las localidades y ciudades del país apenas podía funcionar (aunque sólo Varsovia fue completamente destruida).
Pero incluso estas cifras, por dramáticas que sean, sólo dan idea de una parte del panorama: el deprimente entorno físico.

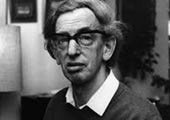


Sin embargo, los daños materiales sufridos por los europeos durante la guerra, por terribles que hayan sido, fueron insignificantes comparados con las pérdidas humanas. Se calcula que entre 1939 y 1945 murieron aproximadamente 36 millones y medio de personas por causas relacionadas con la guerra (el equivalente a la población total de Francia al comienzo de la guerra), cifra que no incluye las muertes debidas a causas naturales durante dicho periodo ni una estimación del número de niños no concebidos o no nacidos entonces o posteriormente a causa de la guerra.
La cifra total de muertes es exorbitante (a pesar de que no se incluye aquí la de las bajas japonesas, estadounidenses o de otras nacionalidades no europeas). A su lado, la de las muertes producidas por la Gran Guerra de 1914-1918 queda empequeñecida a pesar de su magnitud. Ningún otro conflicto de la historia ocasionó tantas muertes en un periodo tan breve. Pero lo más asombroso es el número de muertes entre los civiles no combatientes: al menos 19 millones, es decir, más de la mitad. Las bajas civiles superaron a las militares en la URSS, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Grecia, Francia, Holanda, Bélgica y Noruega. Tan sólo en el Reino Unido y Alemania el número de militares fallecidos superó al de los civiles.
Las estimaciones de las bajas civiles en el territorio de la Unión Soviética varían notablemente, si bien la cifra más probable supera los 16 millones de personas (aproximadamente el doble de las bajas militares soviéticas, de las cuales 78.000 se produjeron sólo en la batalla de Berlín). Las muertes civiles en el territorio de la Polonia de la preguerra se aproximan a los 5 millones; en Yugoslavia, 1,4 millones; en Grecia, 430.000; en Francia, 350.000; en Hungría, 270.000; en Holanda, 204.000; en Rumanía, 200.000. En estas cifras, especialmente en el caso de Polonia, Holanda y Hungría, se cuentan unos 5,7 millones de judíos, a los que habría que añadir 221.000 personas de raza gitana (romaní).
Las causas de muerte entre los civiles incluían el exterminio masivo (en campos de concentración y campos de muerte desde Odesa hasta el Báltico); la enfermedad, la mala nutrición y el hambre (inducidos o de otro tipo); el fusilamiento o la incineración de rehenes llevados a cabo por la Wehrmacht, el Ejército Rojo o partisanos de todo tipo; las represalias contra civiles; los efectos de los bombardeos o batallas de infantería desarrolladas tanto en campos como en ciudades, en el frente este durante toda la guerra y en el frente oeste a partir de los desembarcos de Normandía de junio de 1944 hasta la muerte de Hitler el mayo siguiente; el ametrallamiento de columnas de refugiados y el trabajo hasta la muerte de la mano de obra esclava empleada en las industrias bélicas y los campos de prisioneros.
Las mayores pérdidas militares fueron las de la Unión Soviética, estimadas en 8,6 millones de hombres y mujeres de las fuerzas armadas; Alemania, con 4 millones; Italia, cuyas bajas suman 4 millones entre la infantería, la marina y la aviación; y Rumanía, donde la cifra se sitúa en torno a 300.000, de las cuales la mayoría se produjeron en la lucha con los ejércitos del Eje en el frente ruso. Sin embargo, en relación con sus poblaciones, el mayor número de pérdidas lo sufrieron los austriacos, húngaros, albanos y yugoslavos. Si tenemos en cuenta el conjunto total de muertes, civiles y militares, Polonia, Yugoslavia, la URSS y Grecia fueron las más afectadas. Polonia perdió aproximadamente uno de cada cinco habitantes respecto a la población anterior a la guerra, incluido un alto porcentaje de la población de más alta formación, convertida deliberadamente en blanco de destrucción prioritario por los nazis1.1. Yugoslavia perdió una vida de cada ocho respecto a la población anterior a la guerra, la URSS una de cada 11, Grecia una de cada 14. Para señalar el contraste, la proporción de pérdidas humanas en Alemania fue de 1/15, 1/77 en Francia y 1/125 en Gran Bretaña.
Entre las bajas soviéticas se contaban numerosos prisioneros de guerra. Los alemanes capturaron a unos 5,5 millones de soldados soviéticos durante el curso de la guerra, tres cuartas partes de ellos en los primeros siete meses posteriores al ataque a la URSS llevado a cabo en junio de 1941. De ellos, 3,3 millones murieron a causa del hambre, el frío y el maltrato al que fueron sometidos en los campos alemanes (murieron más rusos en los campos de prisioneros alemanes entre los años 1941-1945 que en toda la Primera Guerra Mundial). De los 750.000 soldados soviéticos capturados durante la toma de Kiev efectuada por los alemanes en septiembre de 1941, sólo 22.000 vivieron lo bastante para asistir a la derrota de Alemania. Los soviéticos por su parte capturaron 3,5 millones de prisioneros de guerra (en su mayoría alemanes, austriacos, rumanos y húngaros), la mayor parte de los cuales pudo regresar a casa después de la guerra.
A la vista de estas cifras, apenas resulta sorprendente que la Europa de la postguerra, especialmente la Europa central y del Este, sufriera una grave escasez de hombres. En la Unión Soviética el número de mujeres superaba al de hombres en 20 millones, un desequilibrio que tardaría más de una generación en corregirse. La economía rural soviética empezó entonces a depender en gran medida de las mujeres para todo tipo de trabajos: no sólo no había hombres, tampoco había apenas caballos. En Yugoslavia, debido a las acciones de represalia alemanas, en las que se fusilaba a todos los varones mayores de 15 años, hubo muchos pueblos en los que no quedaron hombres adultos para trabajar. En la propia Alemania, dos de cada tres hombres nacidos en 1918 no sobrevivieron a la guerra de Hitler: en una comunidad concreta de la que tenemos datos precisos, el barrio de Treptow, a las afueras de Berlín, sólo había 181 hombres de entre 19 y 21 años para 1.105 mujeres.
Se ha especulado mucho sobre este excedente de mujeres, especialmente en la Alemania de la postguerra. La humillante y precaria situación de los varones alemanes, transformados de superhombres del deslumbrante ejército de Hitler en una harapienta tropa de prisioneros devueltos por fin a sus casas, para encontrarse, perplejos, con una generación de mujeres endurecidas que a la fuerza habían tenido que aprender a sobrevivir y desenvolverse sin ellos, no es una ficción (el ex canciller alemán Gerhard Schroeder es tan sólo un ejemplo de aquellos miles de niños alemanes que crecieron huérfanos de padre después de la guerra). Rainer Fassbinder plasmó brillantemente esta omnipresencia femenina en El matrimonio de Maria Braun (1979), donde la heroína del mismo nombre saca partido a su belleza y su cinismo, a pesar de las súplicas de su madre para que no haga nada «que pueda dañar su alma». Pero, mientras la Maria de Fassbinder tenía que cargar con el peso del resentimiento y la desilusión de la generación anterior, las mujeres reales de la Alemania de 1945 tenían que enfrentarse a dificultades más inmediatas.
En los últimos meses de la guerra, mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia el oeste, introduciéndose en Europa central y el este de Prusia, millones de civiles, la mayoría alemanes, huían a su paso. George Kennan, un diplomático estadounidense, describía así la escena en sus memorias: «El desastre que cayó sobre esta zona con la entrada de las tropas soviéticas no guarda paralelismo con ninguna otra experiencia de la Europa moderna. Había grandes áreas dentro de las cuales, a juzgar por todas las evidencias, apenas quedaba vivo algún hombre, mujer o niño de la población nativa tras el paso de las fuerzas soviéticas... Los rusos [...] barrieron a la población de un modo sólo comparable a los tiempos de las hordas asiáticas».
Las primeras víctimas eran los varones adultos (si es que quedaban) y las mujeres de cualquier edad. En Viena, los médicos y hospitales informaron de 87.000 mujeres violadas por los soldados soviéticos en las tres semanas siguientes a la entrada del Ejército Rojo en la ciudad. Un número ligeramente superior de mujeres fueron violadas a raíz de la entrada de las tropas soviéticas en Berlín, la mayoría de ellas durante la semana anterior a la rendición alemana. Es probable que ambas estimaciones se sitúen por debajo de las cifras reales, y no incluyen las innumerables agresiones a mujeres perpetradas por las fuerzas soviéticas en los pueblos y ciudades por los que pasaban mientras avanzaban por el interior de Austria y a través del oeste de Polonia en dirección a Alemania.
El comportamiento del Ejército Rojo no constituía ningún secreto. Milovan Djilas, el más estrecho colaborador de Tito en el ejército partisano yugoslavo, y por entonces ferviente comunista, llegó a plantearle el asunto al propio Stalin. La respuesta del dictador, según recuerda Djilas, resulta reveladora: «¿Pero es que Djilas, un escritor, no sabe lo que es el sufrimiento y el corazón humanos? ¿No puede comprender que un soldado que ha pasado por la sangre, el fuego y la muerte, pase un buen rato con una mujer o se lleve alguna cosilla?».
Desde su esperpéntica perspectiva, Stalin tenía razón en parte. En el ejército soviético no existían los permisos. Gran parte de sus tropas de infantería y artillería pesada llevaba tres horribles años combatiendo en una serie ininterrumpida de batallas en el oeste de la URSS, a través de Rusia y Ucrania. Durante su avance, habían visto y oído abundantes testimonios de las atrocidades alemanas. El tratamiento que daba la Wehrmacht a los prisioneros de guerra, los civiles o los partisanos, y de hecho a cualquiera que se cruzara en su camino, primero durante su orgulloso avance hacia el Volga y las puertas de Moscú y Leningrado y luego durante su amarga y sangrienta retirada, había dejado huella en la las tierras y en el alma de la gente.
Cuando el Ejército Rojo llegó finalmente a Europa central, sus exhaustos soldados se encontraron con otro mundo. El contraste entre Rusia y el oeste siempre había sido grande (el zar Alejandro I ya se había lamentado hacía tiempo de permitir a los rusos que vieran cómo vivían los occidentales) y las diferencias habían ido agudizándose durante la guerra. Mientras los soldados alemanes sembraban de devastación y asesinatos en masa el este, la propia Alemania seguía siendo próspera; tanto, que su población civil apenas percibió el coste material de la guerra hasta finales del conflicto. La Alemania del tiempo de guerra era un país de ciudades, electricidad, alimento y ropa, de tiendas y productos de consumo, de mujeres y niños razonablemente bien alimentados. El contraste con sus hogares devastados debía resultar abismal para la mayoría de los soldados soviéticos. Los alemanes habían infligido un daño terrible a Rusia; ahora les tocaba a ellos sufrir. Sus posesiones y sus mujeres estaban ahí a su disposición. Con el consentimiento tácito de sus comandantes, el Ejército Rojo quedó libre de campar por sus respetos entre la población civil de las recién conquistadas tierras alemanas.
Siguiendo su ruta hacia el oeste, el Ejército Rojo practicó la violación y el pillaje (en toda la brutal extensión del término) en Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Yugoslavia; pero sin duda fueron las mujeres alemanas las que se llevaron la peor parte. En 1945-1946 nacieron en la zona alemana ocupada por los rusos entre 150.000 y 200.000 «niños rusos», aunque esta cifra no incluye el incontable número de abortos, dado que muchas mujeres jóvenes murieron junto con sus fetos no deseados. Muchos de los bebés que sobrevivieron engrosaron el creciente número de niños que quedaron huérfanos y sin hogar: las ruinas humanas de la guerra.
Sólo en Berlín había unos 53.000 niños perdidos al final de 1945. Los jardines del Quirinal de Roma se hicieron famosos en poco tiempo como lugar de reunión para los miles de niños mutilados, desfigurados y no reclamados de Italia. En la Checoslovaquia liberada se contabilizaron 49.000 niños huérfanos; en Holanda, 60.000; en Polonia se estima que el número de huérfanos rondó los 200.000 y en Yugoslavia los 300.000. Pocos de los niños más pequeños eran judíos, ya que los niños judíos que habían sobrevivido a los pogromos y al exterminio de los años de la guerra eran en su mayoría adolescentes. 800 niños judíos fueron encontrados con vida al liberar el campo de concentración de Buchenwald; en Belsen sólo se encontró a 500, algunos de los cuales habían sobrevivido incluso a la Marcha de la Muerte de Auschwitz.
(Tony Judt)
[ Inicio | | Canarias | Literatura | La Palma: Historia | La Palma | Filosofía | Historia | Náutica | Ciencia | Clásicos ]