|
|
Canarias | Náutica | Arquitectura | Historia | Clásicos | Ciencia | Infantil |
Búsqueda de sentido en las letras:
LA REVELACIÓN LAICA: LO QUE DESCONOCÍAMOS POSEER EN NUESTRO INTERIOR:
A todo esto podemos añadirle una de las ideas de Seamus Heaney. Heaney es un autor al que puede citarse incansablemente: la poesía, dice por ejemplo, incrementa la cantidad de bien que alberga el mundo; todo nuevo ritmo (poético o musical) infunde nueva vida al mundo; la poesía hace que nos sintamos cómodos en el mundo y que confiemos en él; la poesía es un proceso natural que deriva simultáneamente de lo que nos ofrecen los fenómenos del mundo y de cuanto generan los jugueteos del lenguaje; la poesía es la transmisión de un conocimiento intuido; poesía es no dejar de aspirar a una vida más plena, es la experiencia de una ampliación del horizonte; los poemas se levantan como catedrales en un páramo; los versos nos brindan una dignidad inquebrantable, una claridad sin consuelo, una existencia sin cercados, son el signo externo de una gracia interior; muestras de que nos hemos conquistado a nosotros mismos; los poemas nos hacen ver que no debemos infravalorar la realidad del mundo; nos procuran una sensación de autosuficiencia y constituyen un surtidor por el que mana la sobreabundancia de cuanto mora en nuestro interior.
Este último punto es justamente el correspondiente a nuestro centro de atención aquí. En uno de sus ensayos, Heaney incluye la siguiente cita, sacada del Estate of Poetry de Czesław Miłosz:
En la esencia misma de la poesía hay algo indecente,
Pues saca a la luz cuanto desconocíamos poseer en nuestro interior.
¿Acaso no es el segundo de estos versos el equivalente laico de una revelación y una honda indicación de cómo orientar la vida? Para no dejar de aspirar a una vida más plena, para no infravalorar la realidad del mundo, para explorar esa existencia sin cercados a la que aspiramos, ¿no tenemos acaso que sacar a la luz algo que «desconocíamos poseer en nuestro interior»? ¿Y cómo vamos a lograrlo? ¿De qué criterios podemos servirnos para saber que hemos alcanzado ese objetivo, que nuestras actividades no son de carácter trivial —como aquellas que invocaba Dworkin al apuntar al coleccionista de cajas de cerillas?
Podemos tener prácticamente la completa certeza de que hay más de un criterio capaz de estar a la altura de esa exigencia y procurar satisfacción a todos. Hay sin embargo un poeta que ha influido en un gran número de filósofos y de pensadores de todo tipo y que si lo ha conseguido ha sido precisamente por haberlo intentado con tanta espontaneidad como determinación y vuelo imaginativo, un poeta cuya vida, desde luego, obedece a una narrativa perfectamente distintiva.
ASIGNAR NOMBRES AL MUNDO:
La construcción de la identidad moderna:
Elizabeth Bishop:
Recordemos si no los juegos de palabras del Finnegans Wake de Joyce, con sus «beautifell», sus «beauhind», sus «as it is uneven»… Parecen términos inconsecuentes, pero no se trata de simples retruécanos —con independencia de que los consideremos ingeniosos, irritantes o pueriles—: lo importante es que no sólo nos instan a ver el mundo de forma insólita, sino que también nos lo permiten —sin olvidar que, gracias a ellos, cristalizan y se clarifican también unos pensamientos que a punto estuvieron de pasarnos por la mente, que habríamos deseado tener o que podríamos haber concebido de hecho si hubiésemos bajado lo suficiente el ritmo y nos hubiéramos parado a pulir un poco más nuestras observaciones—. Al mismo tiempo, resulta tan irónico como paradójico que estos rasgos de humor nos recuerden también las afirmaciones de George Steiner, es decir, la idea de que las verdades estéticas constituyan un estímulo vital y logren vincular lo temporal y lo eterno por vías que ninguna otra actividad humana puede transitar. Cabría rememorar asimismo una de las cosas que proclamaba Dworkin, a saber, que la propia realización es valiosa en sí misma, ya que forma parte del sentido que buscamos. Y si algo hemos visto en las páginas de este libro es que no sólo cuenta lo que se ha venido diciendo a lo largo del período aquí considerado, sino también el estilo y el vigor con el que se haya dicho.
Ese verso en el que Elizabeth Bishop nos habla de la «lámina de mar, que se yergue despacio como si temiera desbordarse» es también un pensamiento que todos hemos estado a punto de tener en alguna ocasión, un hallazgo que captamos inmediatamente y por el que le guardamos una íntima y callada gratitud, con un leve asentimiento. La poetisa nos ofrece un ramo de palabras de plata que amplía los horizontes de nuestro mundo, resaltando la incierta e inacabada condición de nuestra relación con el océano y su insondable humor. La estrofa que Zbigniew Herbert dedica a un guijarro, citada anteriormente, podría acompañar perfectamente al huevo esculpido de Brancusi, obra que, de acuerdo con Robert Hughes, no sólo extrae buena parte de su fuerza expresiva de la «elocuente presencia material» que la anima sino que se resiste al análisis debido a que «no parece estar totalmente terminada», cabría decir que tiene su propia entidad paciente.
Es muy posible que estas palabras no hayan provocado en el mundo una transformación tan grande, como, por ejemplo, la teoría cuántica o el descubrimiento del electrón o los genes (¿quién dijo aquello de que jamás se ha detenido a los tanques con poemas?). Pero es que no tienen por qué generar cambios comparables, no tienen por qué revelarse tan preñadas de consecuencias como esos términos científicos; basta con que amplíen nuestra experiencia emocional y existencial, procurándonos la oportunidad de reencantar el mundo. Si en algo han alcanzado a ponerse de acuerdo los pensadores que hemos venido citando a lo largo de este libro es en que no puede señalarse un único y exclusivo punto de referencia absoluto con respecto al cual quepa enjuiciar el mundo, de modo que más vale que aceptemos de buena gana esa verdad y dejemos de intentar negarla constantemente. La observación del mundo puede presentar tintes de heroicidad. Eso es justamente lo que nos han enseñado los autores que han ido desfilando por las páginas de esta obra. La observación puede ser liberadora, puede ampliar el perfil de nuestro mundo —por eso nos inspira gratitud.
«NO DEBEMOS AFLIGIRNOS, PUES ENCONTRAREMOS FUERZA EN EL RECUERDO»:
Religión: 



Rainer Maria Rilke pensaba que lo que confiere sentido a la vida es el acto de «decir», de transformar en lenguaje todo aquello que corre el riesgo de perderse a causa de nuestras precipitadas ansias de pasar a otra cosa. En particular, Rilke tenía la sensación de que los pequeños detalles de la naturaleza y sus maravillas se hallaban amenazados, y de que el insistente énfasis que ponía el cristianismo en la vida ultraterrena nos había impedido vivir y conocer este planeta —que es todo cuanto tenemos— con la plenitud e intensidad que de otro modo habríamos podido imprimir a la experiencia, a lo que añadía que la recuperación post-cristiana de esa vivencia era justamente lo que daba «sentido a la vida» y lo que convertía al simple asombro en «la más importante de las actividades sensatas».
Oh Tierra dichosa, Oh Tierra festiva,
¡Juega con tus hijos! Deja que intentemos
Atraparte…
En uno de sus sonetos, Rilke habla de un «infinito firmamento íntimo» —expresión que más tarde hallará feliz acomodo en las páginas de Seamus Heaney—. Lo que Rilke intentaba hacer con su poesía no difiere realmente de lo que Cézanne había procurado lograr con su pintura: relacionarse con la naturaleza —con la Tierra— de un modo inmediato, tratando de soltar el lastre del cúmulo de prácticas pretéritas, sobre todo de las ideadas por el cristianismo, ya que apenas habían sido otra cosa que un obstáculo para una valoración genuina de la Tierra y del puro júbilo de la existencia. Rilke también pensaba que el mejor medio de hallar regocijo en la Tierra es entregarse al canto, pues no en vano la facultad de cantar es exclusiva de los seres humanos, máxime cuando la música posee la propiedad de hilvanar el presente. «La potencia de la lírica une los acontecimientos, anclados en el tiempo, de nuestros mundos, pues gracias a la repetición de sus notas consigue rescatarlos y conducirlos a un lugar en el que puedan gozar de su recíproca presencia». A su juicio, decir y cantar son acciones que convergen.
Y ésa es justamente la cuestión. En las Fuentes del yo.
Charles Taylor dice que hemos perdido la capacidad de asignar nombres a las cosas. Es muy probable que Taylor esté tan lejos de acertar en la diana en esto como ya hemos visto antes que lo estaba Weber. Y ello porque con el advenimiento de la ciencia, nuestra capacidad para nombrar objetos ha experimentado un crecimiento exponencial. Y éste es también el quid de la cuestión —o de buena parte de ella—, dado que nombrar el mundo, decirlo y cantarlo son justamente los criterios mismos que pueden permitirnos valorar, según hemos venido sugiriendo aquí, si algo de lo que sacamos a la luz, porque lo llevamos dentro, es un triunfo o no, o merece ser tenido incluso por un hecho preñado de consecuencias. Y dicho sea de paso, por cierto, el acto de cantar el mundo es —literalmente— una de las formas de conservar su encantamiento.
La identificación del electrón, de la doble hélice estructural del ADN, del proceso de la selección natural o de la radiación de fondo cósmica —todo esto es nombrar el mundo—. Y lo mismo cabe decir de la detección de virus o de la existencia de eras glaciales, de una edad de piedra y de una edad de bronce. O aun de la concepción de la fórmula E = mc2, o de la intelección de los principios de la aeronáutica, o de los fenómenos vinculados con la expansión de los fondos oceánicos y la tectónica de placas. Y ése es también el espíritu que anima los versos de la poetisa estadounidense Elizabeth Bishop:
Las cinco pesquerías tienen techos puntiagudos
y angostos, con pasarelas de listones en declive
que dan a los almacenes del sobrado
y permiten trajinar, arriba y abajo, los barriles.
Todo es plata: la borrascosa lámina del mar,
que se yergue despacio como si temiera desbordarse…
Bishop, que, según recuerda, «rebosaba de himnos» en la infancia, era una ferviente admiradora de Darwin. Pensaba que el biólogo había elaborado una «sólida argumentación», basada en un admirable conjunto de «observaciones heroicas», de modo que al viajar a Gran Bretaña en la década de 1960, la poetisa no olvidó tomar un autobús de la compañía Green Line y visitar la casa de Darwin. No dejó nunca de consultar los «hermosos libros» del padre de la teoría evolutiva porque estaba convencida, y sabía que Darwin también lo estaba, de que «se llega a lo sublime a través de lo común», de la «lenta acumulación de hechos», como señalaba el propio autor del Origen de las especies en sus cuadernos de notas. Esto la convertía, según Guy Rotella, en «una poetisa religiosa carente de fe devocional».
Rebecca Stott destaca estos versos en los que Bishop sigue el serpenteante trayecto de un autobús a lo largo de la costa de Nueva Escocia:
Un alce ha salido
del bosque impenetrable
y se planta ahí, amenazador,
en medio de la carretera.
Stott habla de esta anécdota y señala que supuso una epifanía colectiva para los pasajeros del autobús, «cautivados por la indómita mirada del alce, “imponente como una catedral”». Estamos aquí ante un encantamiento sublime y laico, pero no frente a una apoteosis, pues «el autobús sigue su camino, dejando sólo un débil olor a alce, un acre olor a gasolina». En la obra de Bishop, dice Stott, el instante sublime produce «vértigo», pero no es transmisor de transcendencia, no apunta a ningún significado situado por encima. Al contrario, es una caída, un regreso al olor a gasolina, o a su recuerdo, una inmersión (la palabra predilecta de Stott) en este mundo.






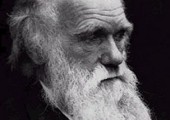

Como otras veces, todo esto nos vuelve a situar frente a uno de los movimientos más infravalorados del siglo XX, el de la filosofía fenomenológica, cuyo espíritu esencial gira en torno a la idea de que la vida está compuesta de les minutes heureuses que alcancemos a arrancarle. Además, la fenomenología incluye la noción de que, en un mundo que no recibe ya la luz de Dios ni confía en la claridad de la razón, todos los intentos que puedan realizarse por reducir su infinita diversidad (la del universo físico y la de la experiencia humana) a conceptos, ideas o esencias —con independencia de que sean de carácter religioso o científico, o de que conlleven la asunción del «alma», la «naturaleza», las «partículas» o la «vida ultraterrena»—, disminuyen la variada facticidad de la realidad, una realidad que forma parte, y tal vez la parte más relevante, por no decir que la totalidad, del significado de ese mundo.
Las personas religiosas tienen tan a su alcance la posibilidad de concebir el mundo a la manera de los fenomenólogos como las de convicciones laicas. Ahora bien, ¿cómo alcanzarán a calibrar con exactitud su respuesta? En una de las obras que hemos mencionado en nuestra Introducción —La prueba del cielo. El viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida—, su autor, Eben Alexander, refiere que el paraíso que tuvo ocasión de conocer al caer en coma estaba repleto de flores y mariposas. ¿Eran más bellas esas flores y esas mariposas que las que pueden encontrarse en la Tierra? Y de ser así, ¿qué hemos de pensar de las que vemos en esta vida? ¿Son inferiores? Y si las flores y las mariposas del cielo no son más hermosas que las del mundo sublunar, ¿no elimina eso parte del sentido del Edén? En su libro, Alexander señala también que el cielo se hallaba «poblado» por los ángeles y las almas de los justos, y que toda la experiencia de encontrarse en tal empíreo constituía una bendición. ¿Significa esto que las personas que vemos aquí, en la Tierra, son, de nuevo, imperfectas e inferiores de algún modo a las del paraíso? Y en caso afirmativo, ¿qué podrá inducirnos a disfrutar sin reticencias de cuanto tenemos en este mundo, sabiendo que nos espera algo mejor en el otro? No me extraña que John Gray exclamara con un bufido: «¿Qué podría ser más deprimente que la perfección del género humano?».
Haciendo un pequeño esfuerzo, de un modo u otro, y blandiendo únicamente la imaginación, la inmensa mayoría de nosotros podemos sin duda «asignar nombres» al mundo, o intentarlo al menos. Rilke, Santayana, Stevens, Lawrence, Steiner, Rorty, Scruton y muchísimas otras figuras del arte y el pensamiento han realzado con sus elogios la incomparable importancia de la imaginación. La belleza de la designación reside en el hecho de que no es preciso acometer grandes empresas —como las que exige una guerra, el Gran Colisionador de Hadrones construido en Suiza por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), o un proyecto político-social como el de levantar una ciudad nueva o fabricar un submarino nuclear— para lograr algo repleto de posibles consecuencias, lo que significa que la atribución de nombres al mundo no sólo consigue ampliar la percepción de su perímetro sino que nos proporciona plenitud y nos ayuda a potenciar nuestro sentido de la vida en comunidad. Se trata, en otras palabras, de un éxito de carácter simultáneamente ético y moral.
Y éste es quizá el mayor logro de los filósofos morales contemporáneos. Es probable que todas aquellas personas que tengan inclinaciones laicas hayan sabido siempre, en lo más profundo de su fuero interno, que la meta consistente en alumbrar una más amplia y más incluyente percepción de la vida social —entendida ésta como reflejo de un progresivo aumento de la igualdad, la libertad y la justicia— es la mejor forma de salir adelante, y la única de hecho. Sin embargo, no es posible lograrlo sin asumir la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos, sin cultivar nuestra dignidad, sin la cabal comprensión de que la vida es una realización, sin evitar caer en la trivialidad, sin una narrativa personal, sin la claridad necesaria. Esto viene a contextualizar la advertencia que nos lanza Thomas Nagel al señalar que no es posible hallar la significación existencial en la procura de ayuda a los demás. Es decir, no es viable alcanzarla únicamente mediante la oferta y la práctica de ese auxilio.
El importantísimo papel que desempeñan la ética y la moral nos lleva a distinguir tres ámbitos en la vida: la esfera de la ciencia, a cuya influencia es prácticamente imposible sustraerse —al menos para la inmensa mayoría de los seres humanos—, pues nos ha traído numerosas ventajas, no sólo en cuanto a desarrollo tecnológico e intelectual, sino también en cuanto al ensanchamiento de nuestra comprensión; el mundo fenomenológico, que es el mundo de las petites heureuses de Sartre, el mundo del arte y la poesía, de la pequeña y no competitiva entidad paciente —y que al poseer una forma de comprensión propia resulta ser complementaria de los alcances de la ciencia—; y el universo del deseo.
Es posible que no se le haya dado la suficiente importancia al deseo, no al menos desde que Nietzsche realizara su pronunciamiento —pese a que él mismo fuese perfectamente consciente de las diferencias que median entre lo dionisíaco y lo apolíneo—. Y en este campo se han conseguido algunos avances que han permitido ampliar los terrenos de juego en los que puede vivirse legítimamente el deseo. Así, por ejemplo, los homosexuales y las mujeres han visto, si no transformada, sí al menos facilitada su existencia.
No obstante, está claro que también hemos tenido que encajar pérdidas, aceptar reveses y asumir callejones sin salida —uno de los cuales adopta la forma de la mutilación genital femenina, una práctica bárbara que todavía sigue vigente en varias regiones del mundo.
Ya en las décadas de 1920 y 1930 señalaba James Joyce la existencia de otras pérdidas (según puede constatarse tanto en el Ulises como en el Finnegans Wake). Joyce comprendió que, al estar produciéndose tantos cambios a su alrededor —y particularmente en Europa—, en el plano de la familia, de las condiciones de vida, de la educación, de la contracepción, de la movilidad geográfica y social, y de los medios de comunicación de masas, etcétera, la gran víctima existencial iba a ser el amor duradero: por eso señalaba que esta variante íntima de la realización y la plenitud, al alcance de todos, iba a resultar mucho más difícil de lograr.
Según parecen mostrar los más recientes índices de fracaso matrimonial, lo que está sucediendo no es sólo que la mayoría de las personas no consiga un amor perdurable, es que ya no albergan siquiera la expectativa de obtenerlo. Son muchos los individuos que no piensan que valga la pena ganárselo, y muchos también los que ni siquiera tienen conciencia de que sea un objetivo realizable. La película francesa L’Amour nos cuenta la historia de una anciana pareja que ha tenido la fortuna de compartir un amor sólido y de vivir una rica existencia en el mundo de la música. Sin embargo, al llegar a una edad avanzada, la mujer sufre un derrame, y luego otro, hasta que al final se vuelve totalmente incapaz de hacer nada, y mucho menos de amar. Al marido no le queda entonces nada que amar. La música es incapaz de ofrecerle consuelo. Entonces él la asfixia, movido por la solidez de su amor, y acto seguido se suicida.
En este sentido, por tanto, la vida moderna ha quedado empobrecida, pues nos resulta más difícil que antes hallar una significación en nuestro fuero interno. Las personas religiosas podrían replicar aquí que ellas sí que sienten un amor duradero hacia la Iglesia, o hacia Dios, pero ¿puede Dios corresponder al amor que se le profesa como puede hacerlo una esposa, un esposo, un compañero o una compañera? ¿Acaso no es esa percepción de estar siendo correspondido la esencia y la base del placer del deseo, el núcleo mismo de su deseabilidad? ¿Existe acaso algo que nos procure mayor consuelo, satisfacción y sensación de plenitud que el hecho de sentirnos deseados y de seguir siendo deseables? Los numerosos escándalos de abusos sexuales en los que se han visto envueltos algunos sacerdotes parecen sugerir que ni siquiera el hecho de consagrar la vida a la Iglesia alcanza a ofrecer la clase de realización del deseo que proporciona la reciprocidad humana adulta.


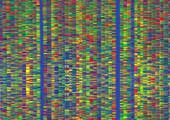

Sin embargo, la vida religiosa también revela adolecer de graves carencias cuando la comparamos con la existencia laica en el terreno de la asignación de nombres. Las religiones —o cuando menos los grandes monoteísmos— son prácticas que tienden a mirar atrás, por definición. Habermas tiene razón al decir que muchos de los aspectos de la doctrina y el corpus ritual de los credos religiosos son racionales, y también al señalar que han sido concebidos para aliviar los aprietos propios de la condición humana. Sin embargo, éste es también el objetivo de los nuevos ritos que Alain de Botton ha sugerido realizar a los ateos. Sin embargo, el mayor avance, si es que así cabe calificarlo, que ha logrado concretar la religión desde los tiempos de Nietzsche radica en la formulación de la idea de que Dios es la «alteridad» total, una noción definida por el hecho de ser, justamente, eso… indefinible, o innombrable —por la circunstancia de no ser nada, en cierto sentido.
¿Y a dónde nos lleva todo esto? En su reciente libro titulado Anatheism (voz que significa regresar a Dios), Richard Kearney sostiene que, tras los desastres del siglo XX, no es posible seguir alimentando las ideas de Dios que hemos cultivado tradicionalmente hasta hace poco. El autor aborda en su obra el análisis de los trabajos de Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida y Julia Kristeva, y expone los criterios que informan los distintos enfoques con los que estos pensadores dan cuenta de las formas que podría adoptar en la actualidad la creencia religiosa. Sin embargo, tanto la opacidad de su prosa como la de los escritores que estudia, tanto la densidad de la sintaxis empleada —que, francamente, le deja a uno pasmado— como las dificultades con las que los citados especialistas se ven obligados a bregar para intentar dar un nombre a aquello que, según ya concede Kearney, resulta ser innombrable…, todo hace que su libro sea el polo opuesto de la poesía, ya que en lugar de erigirse en puntal contra la confusión, lo cierto es que sus palabras resultan ser, en ocasiones, la encarnación misma de esa confusión. Según parece, lo que Kearney está diciendo es que hay algunas personas a las que simplemente les gusta estar en un «estado de fe», prefiriendo tener fe a no tenerla, de modo que andan siempre alerta, en busca de algo en lo que tener fe. ¿Constituye esto una prueba de aquello en lo que hayan decidido depositar su fe —sea lo que sea—? No, pero claro, la fe no precisa de ninguna prueba, de modo que volvemos a encontrarnos en el punto de partida.
De acuerdo con esta explicación, por tanto, los más recientes cambios observados en la religión son incapaces de ofrecernos, por definición, la clave de lo que es un significado o una meta sensata, puesto que la definición que nos dan de Dios es que resulta indefinible e innombrable. Las religiones no pueden desempeñar por ello papel alguno en el proceso, en constante expansión, de la asignación de nombres al mundo. Los versos de Wordsworth que presiden el encabezamiento de este apartado llevan su inconfundible y formidable sello. No obstante, si se me permite aventurar una crítica, debo decir que señalan, siquiera por implicación, que el recuerdo es algo estático, algo que ha quedado atrás, mientras que el mundo ha continuado avanzando, y esto de muchísimas maneras. Como señalaba hace ya más de trescientos años el filósofo y teólogo francés Nicolas Malebranche: «El mundo es una obra inacabada».
Permítanme concluir repitiendo aquí las sabias palabras de ese señalado amante de los viejos poemas pasados de moda que fue el filósofo Richard Rorty al aludir a las sociedades con mayor propensión a asignar nombres a las realidades del mundo: «Las culturas de más rico vocabulario son más plenamente humanas —se hallan más alejadas de las bestias— que aquellas que manejan un léxico empobrecido».
(Peter Watson)
[ Inicio | Canarias | Literatura | La Palma: Historia | La Palma | Filosofía | Historia | Náutica | Ciencia | Clásicos ]