|
|
Canarias | Náutica | Arquitectura | Historia | Clásicos | Ciencia | Infantil |
Rayuela, el estudio pendiente:
La bibliografía suscitada por Rayuela es inmensa: en Julio Cortázar, his Works and his Critics, Sara De Mundo lo registraba, ¡tan pronto como en 1985!, más de setecientos artículos dedicados específicamente a la novela. Aun así, todavía nos falta un trabajo imprescindible: la crónica de su proceso de escritura, un relato que debería tener —como decía Cortázar de los textos que prefería— “la minuciosidad de un Humboldt y la fantasía de un Marco Polo”. Quien se atreva a ello, y esta página no es sino una invitación al baile, deberá valerse sobre
todo de dos fuentes: el a menudo críptico Cuaderno de bitácora y la historia de vida que es la correspondencia, verdadero “rayo que no cesa”. (A la reciente publicación de las cartas en más de 3.000 páginas ya he añadido otro centenar, de momento un simple fichero de texto; bromeando, ¿bromeando?, dije un día a una periodista que la próxima edición habrán de ejecutarla mis hijos o mis eventuales futuros nietos, pobres criaturas. Veremos.) La novela de la novela sería como una historia detectivesca, pues si bien todavía nadie ha
respondido de modo satisfactorio a la pregunta que formulaba Luis Harss a mediados de los sesenta (“Cortázar no fue siempre lo que es, y cómo llegó a serlo es un problema misterioso y
desconcertante”), aún menos podemos contestar a lo que dijo en una de las clases impartidas en la Universidad de Berkeley en 1980: “Por qué diablos escribí ese libro”. En alguna parte confesó que la escritura de la novela fue “el súper exorcismo”, y que de no haberla terminado se hubiera arrojado al Sena, pero sólo al estudiar ese período creativo en detalle confirmamos nuestras sospechas: la audacia del proyecto (“Quiero acabar con los sistemas y las relojerías para ver de bajar al laboratorio central y participar, si tengo fuerzas, en la raíz que prescinde de órdenes y sistemas”, se lee en una carta de 1959) y la confianza en el resultado (“Si te interesa saber lo que pienso de este libro, te diré con mi habitual modestia que será una especie de bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana”, escribe en 1962). Mientras no se nos ofrezca ese pormenorizado trabajo, no podremos saber, por ejemplo, qué sueño revelador y verdaderamente soñado por Cortázar quedó anunciado —pero no contado— en la escena en que Oliveira llama a Étienne desde una cabina telefónica. Porque en su narrativa hay muchos sueños (y muchos aeropuertos, como observó Borges; y muchas marcas de cigarrillos, como apuntó Piglia) pero ése, trascendental, no es ninguno de los esbozados en el cuaderno de bitácora... Tienen quince minutos, o quince años, para dar con la respuesta.
(Carles Álvarez Garriga)
Cortázar en París:
Conocí realmente a Julio Cortázar el día que hice de Rayuela una de mis novelas “de cabecera”.
Cada vez que tengo dudas sobre la escritura literaria, regreso a las páginas de Rayuela, a veces de una manera arbitraria y caótica; otras con un orden no menos voluntario y caprichoso. Rayuela admite todo tipo de lecturas y exégesis. Ahí, en esas páginas está París, sus calles y plazas, y sus gentes; allí esta Buenos Aires, no el de Adam Buenoayres de Leopoldo Marechal, ni el de la creación mitológica de Borges, pero sí el de ellos dos, el de Arlt y el del mismo Cortázar que es una mezcla de muchas realidades para entrar, más allá del espejo de Alicia, en otra realidad, la del propio escritor-prestidigitador, dueño de la palabra, que quiere que le palabra diga lo que él quiere que diga porque sólo se sabe lo que se sabe decir.
Leí Continuidad de los parques siguiendo palabra a palabra, hipnotizado y activo al mismo tiempo, ese relato total que se remonte a Musil, Edgar Allan Poe, puede ser que a Kafka y, desde luego al viaje de Conrad a través del corazón de las tinieblas. Él protagonista del relato lee el cuento en que se encuentra con su propia muerte: es sujeto y al mismo tiempo objeto.
Dicen que lo que hizo García Márquez para escribir Cien años de soledad fue calentar durante años un motor que le hacía contar la historia de una manera nueva y al mismo tiempo tradicional, una mixtura de magia y rigor intelectual que lo llevaron a la cumbre de la novela universal. De Julio Cortázar se dice que sus relatos, sus cuentos, la manera de darle la vuelta a los mitos tradicionales, desde el Minotauro a Edipo Rey y a todas las estatuas y fantasmas míticos de la Grecia antigua, son mejores que sus novelas. No es por llevar la contraria, pero Rayuela, esa novela de París, Buenos Aires y el mundo entero, es para mí el compendio genial de todos los relatos que Cortázar escribió, desde los que exaltan la esgrima del boxeo hasta los que bailan con el jazz y beben una bebida siempre nueva y desconocida...
Por eso también estamos aquí con la Cátedra Vargas Llosa, en el Instituto Cervantes de París, para rendir memoria cercana de aquel París que inventó Julio Cortázar en retazos, relatos, poemas y pameos, novelas todas de la vida intermimable que reclamaba la historia escrita de alguien tan grande y tan gran escritor como el mismo Julio Cortázar.
(J J Armas Marcelo es escritor y director de la Cátedra Mario Vargas Llosa).
Nota inicial:
Banlieu:
Banlieue. Aunque no tan presente en su obra como el Quartier Latin o Saint-Germain-desPrés, hay una “banlieue” cortazariana, algo que comprobamos leyendo Rayuela, pero también el
resto de sus libros, así como su correspondencia con Jonquières. No tengo sitio para lanzarme a una disquisición sobre la banlieue, al modo de la de Éric Hazan en su espléndido L’invention
de Paris (2002). Belleville y Ménilmontant, Montmartre, Pantin o Vincennes –donde a Cortázar le gustan especialmente el parque, y dentro de él el jardín zoológico-, forman parte
ya de París. Pero no así municipios del “Grand Paris”, que paso a enumerar. Municipios que en ocasiones son “banlieue”, mientras en otras, y Versailles sería el ejemplo más evidente, no
parece muy apropiado englobarlos bajo esa denominación demótica. Arcueil, uno de los escenarios de 62, Modelo para armar, debido a la desternillante historia del monumento a Vercingétorix; localidad satiesca por lo demás mencionada en carta a Jonquières de 3 de abril de 1952: “Y la bécane me permite intrépidas exploraciones de la banlieue, llena siempre
de sorpresas, como por ejemplo encontrar en Arcueil una iglesia del siglo XIII, mucho más digna de atención que el famoso viaducto”. Boulogne, donde por su correspondencia con
Jonquières sabemos que le entusiasmaban los jardines de la residencia de Albert Kahn, hoy también recordado por su contribución al desarrollo de la fotografía en colores. Clamart, aludido en el relato que da título a Las armas secretas, y cuyo cementerio, en un texto finalmente suprimido en la versión definitiva de Rayuela, pero que puede leerse en su Cuaderno de bitácora, visita Oliveira. Curvisy. Marly-le-Roi. Meudon, donde vivieron Arp, Theo van Doesburg o Raïssa y Jacques Maritain, tan leídos los dos últimos por Cortázar en su juventud. Neuilly. Pontoise. Puteaux. Saint-Cloud que sale en “Los buenos servicios” (en Las armas secretas), y cuyo parque a Cortázar le recuerda el romano de Boboli. Saint-Ouen, donde están las más
célebres “pulgas” de París, muy frecuentadas por el escritor. Sceaux y su admirable parque, tan de su gusto, ver por ejemplo esta expresiva cita de una carta a Jonquières, de 3 de abril
de 1952: “Ayer me fui al Parc de Sceaux en bicicleta, me tiré en el pasto cerca del espejo de agua, y leí Hyperion rodeado de las sombras de Colbert y Madame de Montespan”. Vauxle-Vicomte, Versalles, otro parque muy de la predilección de Cortázar. Vierzon donde, en Rayuela, ha vivido Morelli. Ville-d’Avray.
Buenos Aires. Es muy conocida, en Rayuela, esta frase, tan autobiográfica, a propósito de Oliveira: “En París todo le era Buenos Aires y viceversa”.
Ciudad, La. Si Rayuela está construido sobre París y Buenos Aires, en 62, Modelo para armar, desde la cubierta misma, todo un programa y todo un acierto gráfico, se fusionan París de
nuevo, y Londres y Viena, surgiendo por debajo una ciudad otra, una ciudad onírica, La Ciudad, objeto, dentro del propio libro, de un poema (“Entro de noche a mi ciudad”), y sobre la
cual es fundamental leer las páginas en que Cortázar se la explica a Omar Prego. Páginas de las cuales sólo citaré su inicio: “La Ciudad es una ciudad con características perfectamente
definidas geográficamente, es una ciudad en la cual nunca he estado en esta vida despierto, no conozco ninguna ciudad –de las muchas que he conocido- que se parezca a esta. Es
una especie de síntesis, hay algunos elementos que pueden provenir de ciudades ‘reales’”. Y también: “Debe hacer fácilmente veinte años que empecé a soñar con La Ciudad, que en
cada nuevo sueño le voy agregando una calle y que sé que por esa calle voy a llegar a una zona que ya conozco. Y ocurre así, desemboco en una zona conocida. La Ciudad se va configurando,
se va armando cada vez más, y por eso te digo que incluso puedo dibujar un plano”.
Ciudad, La (2). En el prólogo de Cortázar al libro conjunto con Alécio de Andrade, también comparece La Ciudad: “Pero el mejor de los planos mágicos no lo dan las cartulinas coloreadas o las varas de avellano que delatan sincronismos y constelaciones; la ciudad tiene otra imagen secreta que sólo habrá de mostrarse al término de una ahincada fidelidad, cuando sepa que no la hemos vivido por vivirla, que no la hemos caminado por rutina. Alguna noche entrará en nuestros sueños, se volverá su escenario momentáneo u obsesivo, empezará a desenrrollar sus tapices de perspectivas, sus telones de esquina, sus tramoyas de arcadas o vías férreas, y en el sueño será ella y otra, simultánea y consecutiva, dará lo ya dado o inventará lo que acaso existe pero que no sabremos o no podremos situar jamás, un parque con un lago oblongo, un café donde se juega al billar bajo luces naranja, un portal detrás del cual está acechando el principio de la pesadilla o una interminable sucesión de corredores que terminan en otro tiempo y lugar”. Y así sucesivamente. Ciudad, errancia. Muy importante este fragmento del libro de Cortázar sobre Keats:
“La ciudad de noche… Hay visiones de la raza, atávicas. Sé de muchos que de tiempo en tiempo ven lo que estos versos [de Keats. Nota de JMB] cuentan y que John vio también en sus
menores detalles. Cosas así son las que tantas veces busca decir Saint-John Perse, las que dan su fría locura de antorcha al comienzo de Salammbô. Llegar a la ciudad que en su sueño
boca arriba murmura, parpadea, se queja o se acaricia los flancos con una mano húmeda. La noche de François Villon, la noche londinense de Kit Marlowe; el brillo de vagas espadas
en la sombra; la noche de Aloysius Bertrand, el reverbero de Gérard [de Nerval. Nota de JMB], el errar de Neruda con inventarios desesperantes que rechazan a la nada en
las esquinas solas, las noches de Masaccio entrado a pie en Florencia, oyendo gritar las guardias. Lord Dunsany, sí, y Pierre Mac Orlan, y Dédée d’Anvers. Es preciso haber llegado a
las dos de la mañana a Génova, con una valija de mano donde se resume el entero mundo conocido; o haber caminado por Valparaíso un sábado de estrella y dry gin, rodeado de
músicas a pedazos que caen de las ventanas con visillos, con torsos y espaldas saliendo de cada hueco, dando nombre a una voz”. (Mac Orlan, prosista del “fantastique social”,
enormemente interesado por el arte de la fotografía, citado por Cortázar en el Keats, y en el relato que da título a Las armas secretas).
Ciudad, errancia (2):
Louvre, Musée du. Espacio aludido en Rayuela una de ellas a propósito de la Maga, que para Oliveira es una carga al visitarlo. Cortázar, en cualquier caso, visitaba el Louvre
con mucha mayor frecuencia y mucho más sistemáticamente de lo que lo hace su “alter ego” de Rayuela. En su viaje de 1950, diez fueron sus visitas a la gran pinacoteca. En su
libro sobre Keats, hace referencia a la estatua de Gudea arquitecto que vuelve a aparecer en Diario de Andrés Fava, y a Claude Lorrain. Un poema sobre la Venus de Milo, en Salvo el
crepúsculo. El Louvre sale innumerables veces en su correspondencia con los Jonquières. En su pinacoteca, dos postales del Louvre, de bodegones de Lubin Baugin.
Saint-Germain-des-Prés. Leemos casi al comienzo de Rayuela: “Oliveira ya conocía a Perico y a Ronald. La Maga le presentó a Étienne y Étienne les hizo conocer a Gregorovius; el Club
de la Serpiente se fue formando en las noches de Saint-Germain-des-Prés”. San Germán de los Prados, por decirlo azorinianamente, constituye el centro del París cortazariano y rayuelesco.
Saint-Germain-des-Prés son sus cafés, sus librerías y muy especialmente La Hune (de una carta a Jonquières de 10 de octubre de 1954: “El verdadero nombre de la casa debería ser
Les Huns”), sus mercados... La topografía, la letanía “germanopratine” cortazariana incluye, además del propio Boulevard –donde también está el restaurante “art nouveau” Vagenende,
que sale en Libro de Manuel-, calles como la rue de l’Abbaye; la rue de Beaune, donde vivió Julio Silva; la rue Bonaparte donde Cortázar frecuentaba el café de mismo nombre; la rue
de Buci y su popular mercado; la rue Danton; la rue Dauphine, donde en Rayuela vive Pola, y al respecto Andrés Amorós ha subrayado el paralelismo bretoniano, ya que comparece
en Nadja esa calle por cierto que también mencionada por Cortázar en su poema a Alejandra Pizarnik (“Aquí Alejandra”) de Salvo el crepúsculo; la rue du Dragon, mencionada al
paso, muy sorpresivamente (“pisar una anguila en la rue du Dragon”), en su libro indio Prosa del Observatorio; la recoleta place Furstenberg; la rue Lobineau; la rue Madame, en cuyo número
32 está, en Rayuela, el domicilio de Morelli (en su Cuaderno de Bitácora: “El Club se reúne en lo de Morelli, rue Madame”); la rue Mazarine donde vivieron Aurora Bernárdez y Cortázar
(de una carta del “8 o 9 de julio de 1954” a Jonquières: “Frente a nuestras ventanas alza su tétrica osamenta el Hôtel de Belgique, quizá para recordarme mis orígenes. A pocos metros
está la casa donde vivió 10 años mi querido Robert Desnos. Y hay quien susurra que nuestra casa fue la del mismísimo cardenal Mazarine, mi tocayo”); la rue de Nevers donde como se indica
en Rayuela falleció Pierre Curie, atropellado por un camión, el 19 de abril de 1906; el carrefour de l’Odéon; la rue de Rennes que une SaintGermain con Montparnasse; la balthusiana
cour de Rohan; la place Saint-Sulpice presidida por la mole de su gran iglesia neoclásica, por siempre J.K. Huysmans (en Là-bas), Huysmans citado (por Des Eissentes) en el Keats; la calle
de mismo nombre, donde durante un tiempo vivió Alejandra Pizarnik, y respecto de la cual cabe mencionar, en el cuento que da título a Las armas secretas, esto: “la hora dorada en
que todo el barrio de Saint-Sulpice empieza a cambiar, a prepararse para la noche”; la rue de Seine con sus galerías y sus tiendas de estampas tan a lo Daumier; la rue de Tournon;
la rue de Verneuil que sale en el primer capítulo de Rayuela: “y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la rue de Verneuil, donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas allí a jugar con un gato, y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos. Y te calentabas en su estufa de gran caño negro y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa”…
Quartier Latin. Barrio latino, y universitario. “Cuartel latino”, por decirlo azorinianamente. La letanía de los nombres de sus calles, muchas de ellas medievales (y por muchas de
las cuales cruza la sombra amada de François Villon), y de sus avenidas, empezando por el Boulevard Saint-Michel que es su arteria principal, impregna no pocas páginas de
Rayuela. Mucho Quartier Latin también en “El perseguidor” (en Las armas secretas), y en 62, Modelo para armar, y –ya tras un Mayo del 68 que tuvo esas calles y avenidas
por principal escenario- en Libro de Manuel, donde también sale la Mutualité. Paseos cortazarianos por la zona, muchos de ellos reflejados en Rayuela, y muy especialmente
en el capítulo Berthe Trépat, y en 62, Modelo para armar. Paseos que lo conducen del lado de la rue du Cardinal-Lemoine donde vivió Valery Larbaud, de la rue de la Clef, de la rue
Clotilde, de la place de la Contrescarpe, de la rue de l’Éperon donde residiría a comienzos de los años setenta y que cita en una prosa en Salvo el crepúsculo, de la rue de l’Estrapade,
de la rue Galande, de la rue Gay-Lussac, de la rue de la Huchette, de la rue Gît-le-Coeur cara al checo Vitezslav Nezval, de la rue de l’Hirondelle, de la rue Lagrange (que sale en
“El perseguidor”), de la rue de Lanneau (que cayó de la versión definitiva de Rayuela), de la rue Lhomond (“En uno de esos cafecitos de la rue Lhomond donde la electricidad debe
ser muy cara porque casi no hay”, leemos en “El noble arte” en La vuelta al día en ochenta mundos), de la rue Médicis, de la rue y de la place Monge, de la rue Monsieur-le-Prince
(donde en 1953 se celebró, en un chino, el banquete de la boda de Cortázar con Aurora Bernárdez), de la rue Mouffetard, de la place Saint-André des Arts, de la rue Saint-Jacques,
de la rue Scribe, de la rue du Sommerard que es familiar a los lectores de Rayuela por ser aquella donde conviven la Maga y Oliveira y que los españoles de mi generación
recordamos por ser aquella donde estaba la librería de Ruedo Ibérico, de la place de la Sorbonne y de la rue de mismo nombre, de la rue Soufflot, de la rue Thouin, de la
rue Tournefort, de la rue Valette –donde, en Rayuela, está el hotel al cual Oliveira lleva a la Maga, y a Pola, y al cual había ofrecido llevar… a Berthe Trépat-, de la rue de Vaugirard, que no está sólo en el Quartier Latin pues tiene fama de ser la calle más larga de París… No olvidemos lugares tan emblemáticos como el Panthéon –cerca del cual vivía Jane Bathori- o
la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Ni, pulmón del barrio, el parque del Luxembourg, al cual Cortázar hace abundantes referencias en sus cartas a Jonquières, y que también tiene
su protagonismo en Rayuela. A propósito de ese parque, en carta a Perla y Enrique Rotzait, de 17 de noviembre de 1953: “Nos acordamos sobre todo de aquella tarde en
que encontramos el Luxemburgo nevado, después de haber almorzado inmortalmente en Le cochon de lait, y anduvimos como alucinados por esas avenidas blancas, entre los arbolitos pelados y negrísimos”.
Pasajes. Ausentes de Rayuela, estos espacios que hoy asociamos irremisiblemente a Walter Benjamin y a su monumento inacabado al París del Segundo Imperio, y a los que él
mismo se aproximo caminando sobre los pasos de Le paysan de Paris, pronto se convertirán sin embargo en un espacio importante para Cortázar. En 1966 la Galerie Vivienne es la
protagonista de “El otro cielo”, en Todos los fuegos el fuego, uno de los grandes relatos cortazarianos, y de los más relevantes en la perstectiva de un estudio sobre Cortázar-París,
en el cual el protagonista pasa sin transición de la Galería Güemes en la época peronista, a la Galerie Vivienne en 1870, es decir, el año de la muerte de Lautréamont, una de cuyas señas
había sido en la vecina rue Vivienne; la cubierta y contracubierta del volumen están realizadas a partir de sendas fotografías de esos ámbitos. Cortázar, en carta a Paco Porrúa de 5 de enero de 1963, da precisiones respecto a esos lugares: “París está bonito, con una nieve liviana que le cayó antes de Navidad y ahora unas nieblas muy a lo Whistler. […] Yo me paseo mucho por la orilla derecha, en la zona de la Place Notre Dame des Victoires. Por ahí vivió y murió Lautréamont, y es casi increíble que algunas calles, algunos cafés, y sobre todo las galerías cubiertas conserven hasta ese punto su presencia. La Galerie Vivienne, por ejemplo, está tal cual pudo conocerla él en 1870. No han tocado nada, tiene sus estucos de mal gusto, sus librerías de viejo cubiertas de moho, sus vagos zaguanes donde empiezan escaleras cuyo final es imprevisible, y en todo caso negro y siempre un poco aterrador. He estado releyendo mucho al Conde, y siempre termino tomándome el metro y dando vueltas por su barrio. Ubiqué la casa donde murió (hay un restaurant), pero los Cantos fueron escritos
en otra casa que han echado abajo. A lo mejor escribo un cuento largo, que sucederá en este barrio. Tengo ganas de hacerlo, pero quisiera evitar toda contaminación fácil; en todo caso
que la presencia de Lautréamont se sintiera por contraste, por su mucho no estar. Y eso es difícil”. En otra carta al mismo, de 13 de febrero de 1964, Cortázar insiste sobre lo mismo: “las
galerías y los pasajes cubiertos de París […] desde hace un tiempo constituyen mi terreno de vagancia predilecto (por culpa de un cuento largo que pergeño y que los incluye); nada puede ser más sombrío, húmedo, mohoso y extraordinario que la Galerie Vivienne, el Passage du Caire, la Galerie Sainte-Foy, y muchos otros rincones por donde ando exhumando sombras queridas, entre otras la de Lautréamont que, como sabés, vivió y murió en el barrio de la Bolsa, entre galerías que entonces brillaban y estaban a la moda y donde probablemente nadie se pescaba la gripe que me cayó a mí sobre el lomo”. Del propio relato, entrecortado por citas de los Cantos, tan sólo citaré este fragmento: “La Galerie Vivienne, […] o el Passage des Panoramas con sus
ramificaciones, sus cortadas que rematan en una librería de viejo o una inexplicable agencia de viajes donde quizá nadie compró nunca un billete de ferrocarril, ese mundo que ha optado
por un cielo más próximo, de vidrios sucios y estucos con figuras alegóricas que tienden las manos para ofrecer una guirnalda, esa Galerie Vivienne a un paso de la ignominia diurna de
la rue Réaumur y de la Bolsa (yo trabajo en la Bolsa)”. La Galerie Vivienne vuele a salir en el libro con Alécio de Andrade, donde también sale el menos conocido Passage du Désir (¡qué
gran título de libro!), próximo a la Gare de l’Est. En 1980 Ángel Rama, en su contribución al número cortazariano de L’Arc, escribe cosas muy pertinentes al respecto, en un párrafo demasiado largo para citarlo entero, pero que empieza así: “Esta literatura podría inscribirse toda ella bajo el signo de los pasajes, y no es por casualidad que esta experiencia se acerca a la que conoció en el París de preguerra el alemán Walter Benjamin” (re-traducción al castellano de JMB).
Notre Dame. Otro espacio cortazariano –y rayuelesco- dentro de París. Amor de Cortázar por su arquitectura, por sus vidrieras, por su ubicación en la trama urbana. Esto, de una
carta a Sergio de Castro desde Buenos Aires, de 3 de agosto de 1951, antes de su viaje de instalación en París: “Me van a destinar a la Cité Universitaire, pero yo desde ahora no tengo
maldita la gana de pernoctar en ese santo lugar de estuidos. Queda lejos, Sergei, queda demasiado lejos del parvis de Notre Dame. Yo creo que esta sola razón te golpeará en la
frente como un pájaro”. Su poema “Notre Dame la Nuit” lo contemplaba Cortázar –quien recoge esta opinión es Omar Prego- como algo parecido a las grandes odas claudelianas. De una carta a
Jonquières de 8 de noviembre de 1951: “Anoche a la una el Sena reflejaba un cielo rojo, y Notre Dame era como un caballero medieval a caballo con todas sus armas, velando”. Y de otra a María Rocchi, de 19 de enero de 1952: “Quisiera poder mostrarte, por ejemplo, un atardecer en el Pont du Carroussel. Venía del Louvre con una amiga, y nos paramos a mirar Notre Dame, lejana, entre una bruma azul. Entonces, en menos de un minuto, ocurrió el milagro, la locura absoluta. Los faroles de gas se encendieron de golpe, y la piedra de los pretiles, yo no sé por qué mezcla de aire y luz, se puso intensamente rosa. Nosotros la mirábamos, mudos. Entonces vimos que la proa de la Cité y las torres lejanas habían pasado instantáneamente a un violeta profundo, y a la vez el río estaba verde, un verde lleno de oro. Yo cerré los ojos, desesperadko al comprender que eso no podía durar, que esa cosa veneciana iba a degradar instantáneamente, a perderse. Pero duró, dos o tres minutos, el tiempo de ver subir las primeras estrellas. Nos fuimos de allí sin poder hablar, demasiado felices para decir que lo éramos. Cosas así pagan viejas deudas de la vida”. La primera fotografía, en el libro con Alécio de Andrade, es de Notre Dame, vista desde el Pont des Arts.
Montmartre. De “La noche de Lala”, capítulo desechado de Libro de Manuel, en Salvo el crepúsculo: “Lala es una chica que trabaja en lo alto de la rue Blanche, muy cerca del
circo a giorno de los cabarets de strip-tease y los tráficos más o menos previsibles”. Su cara y su cuerpo, en el hotel de la vecina rue Chaptal donde la lleva, le recuerdan a Anouk
Aimée.
Montparnasse.
Barrio con cierto protagonismo en Rayuela. Memorable el capítulo de las videntes, y en él esto sobre el Cimetière Montparnasse, donde hoy la tumba de
Cortázar se ha convertido ella también en lugar de peregrinación: “A la altura del cementerio de Montparnasse, después de hacer una bolita, Oliveira calculó atentamente y mandó
a las adivinas a juntarse con Baudelaire del otro lado de la tapia, con Devéria, con Aloysius Bertrand, con gentes dignas de que las videntes les miraran las manos, que Mme.
Frédérika, la voyante de l’élite parisienne et internationale, célèbre par ses prédictions dans la presse et la radio mondiales, de retour de Cannes: Che, y con Barbey d’Aurevilly, que
las hubiera hecho quemar a todas si hubiera podido, y también, claro que sí, también Maupassant, ojalá que la bolita de papel hubiera caído sobre la tumba de Maupassant
o de Aloysius Bertrand, pero eran cosas que no podían saberse desde afuera”. En carta a Jonquières de 14 de junio de 1952, Cortázar escribe precisamente sobre el cementerio,
mencionando dos tumbas tan sólo, la de Baudelaire, y la de Aloysius Bertrand. Muy al comienzo de su estancia en París, Cortázar trabajó empaquetando libros rue RaymondLosserand. En 1952 se instala con Aurora en la rue d’Alésia, esquina al boulevard du Général Leclerc. Luego vendría un apartamento de la rue Broca, entre los boulevards Arago y PortRoyal. Y posteriormente, tras una breve etapa en el VIIème, la instalación en el dúplex de la place du Général Beuret, donde remató Rayuela, y donde Aurora sigue residiendo.
La topografía montparnassiana de Cortázar abarca además el impasse de l’Astrolabe (¡qué título de libro!) que comparece en 62, Modelo para armar (Juan “vivía por el lado del
Impasse de l’Astrolabe ya que cuando existe un lugar con un nombre como ese ya no se puede vivir en ninguna otra parte”), la rue Blomet (donde tuvieron estudios contiguos
André Masson y Joan Miró), la rue Delambre (o “calle del hambre”, como decía el pintor gitano Fabián de Castro), la place Falguière, la rue des Favorites, la rue de la Gaîté, el metro
Mouton-Duvernet (que sale en Rayuela), la rue de l’Ouest, el boulevard de Port Royal… Sin olvidar la propia Gare Montparnasse, hoy irreconocible, y también aludida en
Rayuela. En Papelitos, esta nota: “El tipo de Montparnasse que subdivide los ateliers en forma de soupentes y los alquila a pintores y escultores japoneses (¡que caben!) En
“Relaciones sospechosas” en La vuelta al día en ochenta mundos, referencia al autobús 92, que une la Porte de con la Gare Montparnasse, vía Pont de l’Alma, Avenue Bosquet, École
Militaire y Avenue de Lowendal esquina rue Oudinot, paradas todas ellas mencionadas en el texto (ver, sobre este mismo autobús, la carta a Jonquières).
Metro de París. El siempre agudo Saúl Yurkievich, en el prólogo a las Obras Completas: “Acostumbraba a jugar a ciegas con el mapa de París, a poner el dedo sobre
un punto y luego buscar la estación del metro más próxima, trasladarse y salir con emoción a lo imprevisible”. Páginas espléndidas de 62, Modelo para armar sobre esa errancia en metro.
Por ese mismo lado va el relato “Manuscrito encontrado en un bolsillo”, en Octaedro; en el mismo libro, más metro en “Cuello de gatito negro”. Fundamental sobre el metro, aunque
en este caso se trate del de Buenos Aires, es “Texto en una libreta”, en Queremos tanto a Glenda, donde también vuelve a salir el metro en “Novedades en los servicios públicos”: el
restaurante Maxim’s ha decidido enganchar un vagón restaurante a ciertas líneas del metro…




privilegio, dentro de Rayuela –me he fijado también mucho en 62, Modelo para armar, pertinentemente contemplada por Saúl Yurkievich como una continuación de la anterior-, las referencias a Francia en general, y a París en particular, prescindiendo en cambio de muchas referencias, algunas de ellas fundamentales, y otras más casuales, que corresponden al “lado de allá”, es decir, a los capítulos porteños: Roberto Arlt, Adoldo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Eugenio Cambaceres, el Padre Leonardo Castellani, Macedonio Fernández, Pedro Figari (pintor que por lo demás vivió largos años en París), Juan Filloy (una referencia franco-argentina a su novela Caterva, y a “la idea de que los linyeras criollos estaban en la línea de los clochards”), Raúl González Tuñón, Felisberto Hernández, José Hernández y su Martín Fierro, Juan José Manauta, Leopoldo Marechal, Ricardo E. Molinari, Pablo Neruda, el inolvidable loco uruguayo Ceferino Piriz que parece un ser de ficción, la actriz Paulina Singerman, el cineasta Leopoldo Torres Nilson, el arquitecto y artista Clorindo Testa, David Viñas, entre otros… Referencias que sin embargo no pueden dejar de mencionarse, en el arranque de estas líneas, y lo mismo sucede con Carlos Gardel, con Juan de Dios Filiberto, con Fangio, con Evita y Juan Domingo Perón. Y hablando de política y de historia, en Rayuela también “salen” Konrad Adenauer, Chang-Kai-Chek, Dwight Eisenhower (como “Dwight”), Francisco Franco (como “Francisco”), Charles de Gaulle (como “Charles”), Kubla Khan (cantado por Coleridge), Nikita Kruschev (como “Nikita”), Franklin Delano Roosevelt (vía su “New Deal”)… Otras figuras sobre las cuales no nos detendremos, y que citamos en plan olla podrida o estampario ramoniano, que no en vano Rayuela tiene algo de gran collage: San Agustín, Vicki Baum (también citada en El examen), Roger Casement (muchos años después novelizado por Mario Vargas Llosa), Mihail Cholojow, Agatha Christie, Cristóbal Colón, Charles Dickens (vía unos “personajes dickensianos”), el aviador brasileño Santos Dumont, Fu-Man-Chú, Gilgamesh (presente en la lista de agradecimientos de Morelli, bien es verdad que con una señal de interrogación), el payaso Grock, Werner Heisenberg, el alpinista Richard Hillary (y el sherpa Tensing), el neurobiólogo sueco Holger Hyden, San Ignacio de Loyola –que no pasó del Cuaderno de bitácora-, el papa Juan XXIII, Linneo, Charles Morgan y su novela Sparkenbroke, Robert Oppenheimer, Max Planck, el boxeador Sugar Ray Robinson, Arnold Toynbee, Leon Trotsky (también en Cuaderno de bitácora, a propósito de una barba) y unos trotskistas británicos… Más allá de la gran novela, obviamente me paseo por el París de Cortázar, antes y después de la misma. Sin pretender ser exhaustivo… pero cediendo a menudo al gusto, tan cortazariano –y tan paziano –Octavio Paz fue uno de los grandes amigos del autor de Rayuela- de las listas. Y recurriendo al resto de la obra de Cortázar, y a su correspondencia, especialmente la mantenida con Eduardo Jonquières y su mujer María Rocchi. El resultado: un nuevo collage, una nueva Rayuela.
(Juan Manuel Bonet)




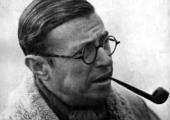


 Cafés. Como su muy admirado Ramón Gómez de la Serna, Cortázar fue un gran amante del café y de la sociabilidad en los cafés, tanto en Buenos Aires y París, como en Viena y otras
ciudades. En Rayuela comparecen el Café de Bebert, el Bonaparte, el Capoulade, Le Chien qui fume, y también otros cafés asimismo de París cuyo nombre no se consigna, aunque se
indica su ubicación geográfica... Memorable el capítulo 132, capítulo monográfico y teórico de los cafés, capítulo enumerativo, de letanía, en que junto a establecimientos de Buenos Aires
(el Richmond de Suipacha), Chivilcoy (Tokio), Florencia (Dante), Londres (Elephant & Castle), Madrid (Gijón), Marsella (Café du Vieux Port), Padua (Pedrocchi), Roma (Greco), Venecia
(Florian, y un café junto a la Giudecca, y un bar en la plaza del Colleone) y Viena (Mozart, Opern, Sacher), comparecen, en este orden, los siguientes de París, algunos ya mencionados
por su presencia en otros rincones de la novela: el Dupont Barbès, el Café de la Paix frente a la Ópera, el Capoulade, Les Deux Magots, el de Cluny (que será base de operaciones en
62, Modelo para armar), la Closerie des Lilas (que también sale en 62, Modelo para armar: para Helen sus lámparas “seguían siendo las más dulces de todos los restaurantes de
París”), el Stéphane de la calle Mallarmé, el Dôme… En la letanía en cuestión, tres cafés que no identificamos: el Jandilla, el Floccos, y el Olmo, por el contexto presumiblemente
cafés porteños. Los cafés “son el territorio neutral para los apátridas del alma, el centro inmóvil de la rueda desde donde uno puede alcanzarse a sí mismo en plena carrera, verse
entrar y salir como un maníaco, envuelto en mujeres o pagarés o tésis epistemológicas, y mientras revuelve el café en la tacita que va de boca en boca por el filo de los días, puede
desapegadamente intentar la revisión y el balance, igualmente alejado del yo que entró hace una hora en el café y del yo que saldrá dentro de otra hora. Autotestigo y autojuez,
autobiógrafo irónico entre dos cigarrillos”. Hermosa esta frase, en Cuaderno de bitácora: “Elogio del café, donde fuimos inmortales una hora. El café: la libertad, el sentimiento de la
amistad, perfecto. Los amigos, aislados de las circunstancias de momento; la palabra, la poesía, reinas”. Cafés de París también en Final del juego, por ejemplo el Café des
Matelots de un lugar tan cortazariano como la place Maubert, o nuevamente la Closerie des Lilas. El Flore, en “El perseguidor”, en Las armas secretas. En Último round, por último,
un poema titulado “Le Dôme”, retomado luego en Salvo el crepúsculo.
Cafés. Como su muy admirado Ramón Gómez de la Serna, Cortázar fue un gran amante del café y de la sociabilidad en los cafés, tanto en Buenos Aires y París, como en Viena y otras
ciudades. En Rayuela comparecen el Café de Bebert, el Bonaparte, el Capoulade, Le Chien qui fume, y también otros cafés asimismo de París cuyo nombre no se consigna, aunque se
indica su ubicación geográfica... Memorable el capítulo 132, capítulo monográfico y teórico de los cafés, capítulo enumerativo, de letanía, en que junto a establecimientos de Buenos Aires
(el Richmond de Suipacha), Chivilcoy (Tokio), Florencia (Dante), Londres (Elephant & Castle), Madrid (Gijón), Marsella (Café du Vieux Port), Padua (Pedrocchi), Roma (Greco), Venecia
(Florian, y un café junto a la Giudecca, y un bar en la plaza del Colleone) y Viena (Mozart, Opern, Sacher), comparecen, en este orden, los siguientes de París, algunos ya mencionados
por su presencia en otros rincones de la novela: el Dupont Barbès, el Café de la Paix frente a la Ópera, el Capoulade, Les Deux Magots, el de Cluny (que será base de operaciones en
62, Modelo para armar), la Closerie des Lilas (que también sale en 62, Modelo para armar: para Helen sus lámparas “seguían siendo las más dulces de todos los restaurantes de
París”), el Stéphane de la calle Mallarmé, el Dôme… En la letanía en cuestión, tres cafés que no identificamos: el Jandilla, el Floccos, y el Olmo, por el contexto presumiblemente
cafés porteños. Los cafés “son el territorio neutral para los apátridas del alma, el centro inmóvil de la rueda desde donde uno puede alcanzarse a sí mismo en plena carrera, verse
entrar y salir como un maníaco, envuelto en mujeres o pagarés o tésis epistemológicas, y mientras revuelve el café en la tacita que va de boca en boca por el filo de los días, puede
desapegadamente intentar la revisión y el balance, igualmente alejado del yo que entró hace una hora en el café y del yo que saldrá dentro de otra hora. Autotestigo y autojuez,
autobiógrafo irónico entre dos cigarrillos”. Hermosa esta frase, en Cuaderno de bitácora: “Elogio del café, donde fuimos inmortales una hora. El café: la libertad, el sentimiento de la
amistad, perfecto. Los amigos, aislados de las circunstancias de momento; la palabra, la poesía, reinas”. Cafés de París también en Final del juego, por ejemplo el Café des
Matelots de un lugar tan cortazariano como la place Maubert, o nuevamente la Closerie des Lilas. El Flore, en “El perseguidor”, en Las armas secretas. En Último round, por último,
un poema titulado “Le Dôme”, retomado luego en Salvo el crepúsculo.
Cortázar a Jonquières, en carta de 6 de marzo de 1957 sobre su visión de París, y tras invocar a Aragon y Le paysan de Paris (el pasaje lo cito en la voz correspondiente): “Por ejemplo en la parada del autobús 92 en l’École Militaire, está un dios que es solamente mi dios. Un dios con un solo fiel. Es una gran mancha en un paredón, una
especie de lepra verdosa que ha dibujado una terrible, amenazadora imagen con un solo ojo. Parece salida de un códice del Yucatán. Todas las tardes le rindo mi secreto homenaje cuando
el 92 para un momento. A nadie le hablo de mi dios. Y en la Avenue de Villiers conozco un árbol con corbata. Hace más de cinco meses que alguien le ató un cordón verde, y la corbata
sigue ahí, después de todas las lluvias y las nieves del invierno. Esto es para que sepas un poco de mi vaga y errabunda manera de frecuentar la ciudad”.
Ciudad, errancia (3). Del prólogo de Cortázar al libro conjunto con Alécio de Andrade: “También existe esa más definida manera de avanzar pisando las huellas de alguien que habitó ese
barrio y nos lo dejó desde versos o crímenes o piezas de hotel; imaginar que se siguen sus pasos, que se está mirando y viendo desde sus ojos, que la elección que hacemos en un
cruce de calles pudo ser más de una vez su elección, todo eso acendra y aguza la ciudad en cada instante y cada situación, acorta las diferencias y nos arranca a nuestro tiempo para
privilegiar los contactos y los reconocimientos. Dejarse ir sin miedo al anacronismo en una época en que los habitantes de una ciudad ceden al presente contaminado por el smog
de las modas más efímeras; como siempre, claro, pero precisamente por eso jugar al dandysmo del verdadero retro, y entonces ser Lautréamont, ser Lacenaire, ser Nerval en esos
barrios húmedos de sus sombras esquivas, sólo dadas a pocos gatos y a pocos viajeros: de pronto hay otra manera de ver, la razón de la marcha cesa de ser la marcha de la razón para
volverse pacto, cita, recurrencia”.
[ Inicio | | Canarias | Literatura | La Palma: Historia | La Palma | Filosofía | Historia | Náutica | Ciencia | Clásicos ]