|
|
Canarias | Náutica | Arquitectura | Historia | Clásicos | Ciencia | Infantil |
Astronomía: Inicios: Cambios en la imagen estática del universo:
|
Abundancia de cuerpos celestes: |
Cambios en el cielo:
El tratado sobre física Acerca del cielo, en cuatro libros, versa sobre el movimiento local en el universo: los dos primeros se ocupan del movimiento de los astros.
Nuevas estrellas:
Más indicios de cambio:
En 1801 Giuseppe Piazzi descubre el planeta enano Ceres, de 945 kilómetros de diámetro, el objeto más grande del cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter.
Es distinguible a simple vista en condiciones muy favorables.
Su trayectoria está totalmente dentro de la órbita de Neptuno.
Sucesos violentos:



Aristóteles pensaba que la Tierra y los cielos estaban regidos por leyes diferentes. Allí, según él, reinaba el cambio errático: sol y tormenta, crecimiento y descomposición. Aquí, por el contrario, no había cambio: el Sol, la Luna y los planetas giraban en los cielos de forma tan mecánica que cabía predecir con gran antelación el lugar que ocuparían en cualquier instante, y las estrellas jamás se movían de su sitio.
Había objetos, para qué negarlo, que parecían estrellas fugaces. Pero según Aristóteles no caían de los cielos, eran fenómenos que ocurrían en el aire, y el aire pertenecía a la Tierra. (Hoy sabemos que las estrellas fugaces son partículas más o menos grandes que entran en la atmósfera terrestre desde el espacio exterior. La fricción producida al caer a través de la atmósfera hace que ardan y emitan luz. Así pues, Aristóteles en parte tenía razón y en parte estaba equivocado en el tema de las estrellas fugaces. Erraba al pensar que no venían de los cielos, pero estaba en lo cierto porque realmente se hacen visibles en el aire. Y es curioso que las estrellas fugaces se llaman también «meteoros», palabra que en griego quiere decir «cosas en el aire»).

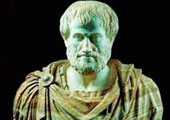
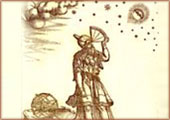
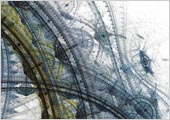
En el año 134 a.C., dos siglos después de morir Aristóteles, el astrónomo griego Hiparco observó una estrella nueva en la constelación del Escorpión. ¿Qué pensar de aquello? ¿Acaso las estrellas podían «nacer»? ¿Es que, después de todo, los cielos podían cambiar?
Hiparco, en previsión de que su observación no fuese correcta y de que la estrella hubiera estado siempre allí, confeccionó un mapa de más de mil estrellas brillantes, para así ahorrar engaños a todos los futuros astrónomos. Aquel fue el primer mapa estelar, y el mejor durante los mil seiscientos años siguientes. Pero durante siglos no volvieron a registrarse nuevas estrellas.
En el año 1054 d. C. apareció un nuevo astro en la constelación del Toro, que sólo fue observado por los astrónomos chinos y japoneses. La ciencia europea pasaba por momentos bajos, tanto que ningún astrónomo reparó en el nuevo lucero, a pesar de que durante semanas lució con un brillo mayor que el de cualquier otro cuerpo celeste, exceptuando el Sol y la Luna.
En 1572 volvió a surgir un nuevo astro brillante, esta vez en la constelación de Casiopea. Para entonces la ciencia empezaba a florecer de nuevo en Europa, y los astrónomos escrutaban celosamente los cielos. Entre ellos estaba un joven danés llamado Tycho Brahe, quien observó la estrella y escribió sobre ella un libro titulado De Nova Stella («Sobre la nueva estrella»). Desde entonces las estrellas que surgen de pronto en los cielos se llaman «novas».
Ahora no había ya excusa que valiera. Aristóteles estaba confundido: los cielos no eran inmutables.
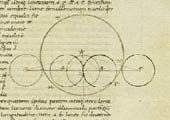



Pero la historia no había tocado a su fin. En 1577 apareció un cometa en los cielos y Brahe intentó calcular su distancia a la Tierra. Para ello registró su posición con referencia a las estrellas, desde dos observatorios, diferentes momentos y en lo más cercanos posible. Los observatorios distaban entre sí un buen trecho: el uno estaba en Dinamarca y el otro en Checoslovaquia. Brahe sabía que la posición aparente del cometa tenía que variar al observarlo desde dos lugares distintos. Y cuanto más cerca estuviera de la Tierra, mayor sería la diferencia. Sin embargo, la posición aparente del cometa no variaba para nada, mientras que la de la Luna sí cambiaba. Eso quería decir que el cometa se hallaba a mayor distancia que la Luna y que, pese a su movimiento errático, formaba parte de los cielos.
El astrónomo holandés David Fabricius descubrió algunos años más tarde, en 1596, una estrella peculiar en la constelación de la Ballena. Su brillo no permanecía nunca fijo. Unas veces era muy intenso, mientras que otras se tornaba tan tenue que resultaba invisible. Era una «estrella variable» y representaba otro tipo de cambio. La estrella recibió el nombre de Mira («maravillosa»).
Y aún se observaron más cambios. En 1718, por citar otro ejemplo, el astrónomo inglés Edmund Halley demostró que la posición de algunas estrellas había variado desde tiempos de los griegos.
No cabía la menor duda de que en los cielos había toda clase de cambios. Lo que no estaba claro era si admitían alguna explicación o si sucedían simplemente al azar.
(Asimov)




Durante el proceso de formación del sistema solar los planetas entraban en colisión con numerosos cometas, meteoritos y demás material cercano a sus órbitas.
En la actualidad se registra gran número de cambios en el universo observable.
En el año 500 d.C. se registró un gran impacto en Wabar (Arabia Saudí). Meteoritos caídos en China en 1490 mataron a 10.000 personas.
La Universidad de Hawai confeccionó una lista de 1.124 acontecimientos detectables a simple vista registrados por observadores chinos, coreanos, japoneses, árabes y europeos entre el año 200 a.C. y el 1800 d.C.
A partir de 1987 cámaras digitales de gran calidad acopladas a ordenadores localizan supernovas con regularidad.
Los súbitos puntos brillantes de gran intensidad son identificados tratando imágenes con programas informáticos.
En el presente sofisticados sensores miden y registran hasta la densidad del polvo atmosférico.
● Sólo seis veces en la historia registrada ha habido supernovas lo bastante cerca para que pudieran apreciarse a simple vista. Una de ellas fue una explosión que se produjo en 1054 y que creó la nebulosa del Cangrejo. Otra, de 1604, hizo una estrella tan brillante como para que se pudiera ver durante el día a lo largo de más de tres semanas. El caso más reciente se produjo en 1987, cuando una supernova estalló en una zona del cosmos llamada la Gran Nube Magallánica, pero sólo fue visible en el hemisferio sur e, incluso allí, muy poco... Y se produjo a la distancia confortablemente segura de 169.000 años luz. (Bryson)
Tradiciones mitológicas, sobre todo en el Nuevo Mundo, hablan de repetidas creaciones. Algunos científicos relacionan el Cometa de la inundación (mayo de 2807 a.C.) con mitos de Argentina, Nebraska, China, Mesoamérica, Mesopotamia, Palestina (los de Sodoma y Gomorra), Egipto y la India.
[ Inicio | | Canarias | Literatura | La Palma: Historia | La Palma | Filosofía | Historia | Náutica | Ciencia | Clásicos ]